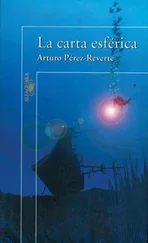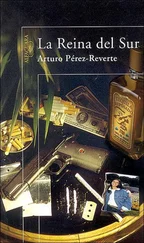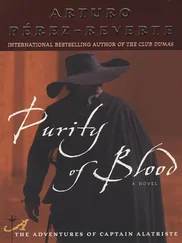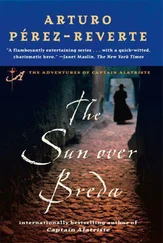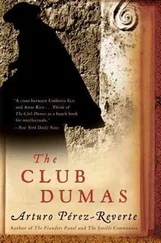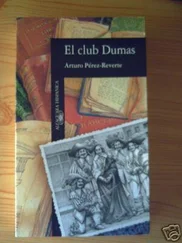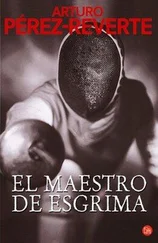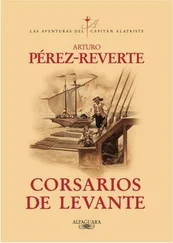– Escuche, Quart -el uso del apellido, sin tratamiento, endurecía la palabra con el gesto-. No se trata sólo del pecado de orgullo y del poder, pecado al que no somos ajenos. Usted y yo, por encima de nuestras debilidades personales y nuestros métodos, incluso Iwaszkiewicz y su siniestra cofradía…, incluso el Santo Padre con su irritante fundamentalismo, somos responsables de la fe de millones de seres humanos en una Iglesia infalible y eterna -los ojos del arzobispo seguían midiendo a su interlocutor-. Y sólo esa fe, sincera a pesar de nuestro cinismo curial, nos justifica. Nos absuelve. Sin ella, usted, yo, Iwaszkiewicz, seríamos sólo unos hipócritas y unos canallas… ¿Comprende lo que le intento decir?
Quart soportó sin pestañear las palabras del Mastín.
– Perfectamente, Monseñor -dijo, sereno.
Había adoptado casi por instinto la posición rígida del guardia suizo ante un oficial: los brazos a los costados y los pulgares a lo largo de las costuras del pantalón. Monseñor Spada lo observó todavía un instante con los ojos entornados, y luego pareció relajarse un poco. Incluso hizo un esbozo de sonrisa.
– Espero que así sea -se ensanchó el gesto amistoso en el rostro del prelado-. Lo espero de verdad. Porque, en lo que a mí se refiere, cuando me presente ante la puerta del Cielo y salga a recibirme el viejo pescador gruñón, le diré: Pedro, sé indulgente con este veterano centurión, soldado de Cristo, que tanto trabajó achicando agua sucia en la sentina de tu nave. Al fin y al cabo, hasta el viejo Moisés tuvo que recurrir bajo mano a la espada de Josué. Y también tú acuchillaste a Maleo para defender al Maestro.
Ahora fue Quart quien se echó a reír ante la imagen.
– En tal caso me gustaría precederlo. Monseñor. No creo que acepten dos veces la misma coartada.
Cuando llego a una ciudad, pregunto siempre: quiénes son las doce mujeres más bellas. Quiénes son los doce hombres más ricos. Quién es el hombre que puede hacerme ahorcar.
( Stendhal. Luciano Leuwen)
Celestino Peregil, escolta y asistente del banquero Pencho Gavira, hojeaba malhumorado la revista Q+S camino del bar Casa Cuesta, en el corazón del barrio de Triana, en Sevilla. El humor de Peregil no estaba en su mejor momento, por un triple motivo: una úlcera recalcitrante, la delicada misión que lo llevaba al otro lado del Guadalquivir, y la portada de la revista que tenía en las manos. Peregil era un tipo rechoncho, menudo, nervioso, que disimulaba una calvicie prematura peinándose, bien aplastado, el pelo hacia arriba desde una raya situada a la altura de la oreja izquierda. Por lo demás, tenía afición a los calcetines blancos, las corbatas chillonas de seda estampada, las chaquetas cruzadas con botones dorados, y las putas de barra americana. También, y sobre todo, a la mágica trama de números sobre el tapete verde de cualquier casino donde todavía le permitieran la entrada. Eso explicaba que su úlcera lo molestase aquel día más de lo normal, así como la cita a la que iba de mala gana. En cuanto al Q+S, su portada no contribuía a mejorarle el humor. Por muy desalmado que uno sea -Celestino Peregil lo era, y mucho-, a nadie tranquiliza ver una foto de la mujer de su jefe con otro. Sobre todo cuando es uno mismo quien ha vendido a los periodistas la información necesaria para hacer la foto.
– La muy zorra -dijo en voz alta, y un par de transeúntes se volvieron a mirarlo con extrañeza. Después recordó el objeto de su cita, y extrayendo el pañuelo de seda malva que le asomaba del bolsillo superior de la chaqueta, se enjugó la frente. El 7 y el 16 bailaban ante sus ojos como una pesadilla sobre paño verde. Si salgo de ésta, se dijo, juro que nunca más. Lo juro por la Virgen Santa.
Tiró la revista a una papelera. Después, tras doblar la esquina bajo un rótulo de cerveza Cruzcampo, se detuvo de mala gana ante la puerta del bar. Odiaba los sitios como aquél, con mesas de mármol, azulejos y viejas botellas de Centenario Terry cubiertas de polvo en los estantes; aquella España de peineta y guitarra, poco ventilada, garbancera, cutre, de la que se había zafado no sin esfuerzo. Después del par de golpes de suerte que orientaron su vida de oscuro detective especializado en adulterios baratos y fraudes a la Seguridad Social hacia Pencho Gavira y los aledaños de la gran banca, lo suyo eran los bares de moda con música ambiental, el whisky con mucho hielo, entrar y salir en despachos con moqueta de un palmo y el Financial Times sobre la mesa del vestíbulo, zumbidos de fax, aire acondicionado, secretarias trilingües. Que si Zúrich y que si Nueva York y que si la bolsa de Tokio, entre fulanos que olían a loción cara de afeitar y jugaban al golf. Era estupendo vivir como en los anuncios de la tele.
Le bastó un vistazo para retornar a las viejas pesadillas: don Ibrahim, el Potro del Mantelete y la Niña Puñales aguardaban, puntuales como clavos. Los vio nada más franquear el umbral, a la derecha del mostrador de madera oscura con flores doradas, bajo un cartel que llevaba allí desde principios de siglo - Línea de vapores Sevilla-Sanlúcar-Mar: Servicio diario entre Sevilla y la desembocadura del Guadalquivir -. Estaban sentados en torno a una mesa de mármol, y Peregil observó que ya corría el fino La Ina. A las once de la mañana.
– Cómo os va -dijo, y tomó asiento.
Ni era una pregunta ni maldito lo que le importaba cómo les iba. Leyó la triple certeza en los tres pares de ojos que lo miraron arreglarse los puños de la camisa -un gesto elegante, aprendido de su jefe- antes de colocar los codos, con cuidado, sobre el mármol de la mesa.
– Tengo un encargo -anunció sin rodeos.
Vio que el Potro del Mantelete y la Niña Puñales miraban a don Ibrahim y éste asentía despacio, solemne, retorciéndose las guías del mostacho entre rojizo y gris, espeso, erizado, a la inglesa. Don Ibrahim era grande, muy gordo, de aspecto bonachón y apacible apenas desmentido por el fiero bigote, y lo hacía todo de manera solemne, incluso después que el colegio de abogados de Sevilla descubriese, tiempo atrás, su falta de título válido para el ejercicio de la profesión. La toga espuria había impreso, sin embargo, un aire de digna gravedad a su manera de llevar el sombrero de paja clara y ala ancha, el bastón con puño de plata, o la amplia curva descrita entre bolsillo y bolsillo del chaleco por la cadena del reloj, ganado -aseguraba- a don Ernesto Hemingway durante una partida de poker en el burdel Chiquita Cruz de La Habana precastrista.
– Somos todo oídos -dijo.
Triana y Sevilla entera estaban al corriente de que don Ibrahim el Cubano era un estafador y un sinvergüenza, pero también un perfecto caballero. Había recurrido al plural, por ejemplo, tras mirar breve y cortésmente al Potro del Mantelete y a la Niña Puñales, dando a entender que tenía el honor de representarlos en aquella mesa sobre la que, obligado a mantenerse a distancia por su barriga, apoyaba ambas manos desde lejos, como las amarras de un pesado navío.
– Hay una iglesia y un cura -arrancó Peregil.
– Mal empezamos -repuso don Ibrahim. Un enorme cigarro puro le humeaba en la mano izquierda, junto a un sello de oro, y se sacudía ceniza del pantalón. De su juventud golfa y antillana conservaba el gusto por los trajes blancos e inmaculados, los sombreros panamá y los puros Montecristo. Porque el ex falso abogado era un clásico. Parecía uno de aquellos indianos de las estampas costumbristas, que desembarcaban a principios de siglo en el puerto de Sevilla con un cartucho de monedas de oro, fiebres tercianas y un criado mulato. Pero don Ibrahim se había venido sólo con las fiebres.
Peregil lo miró confuso, preguntándose si el mal empezamos se refería a la ceniza del cigarro, o a que hubiese iglesias y curas de por medio.
Читать дальше