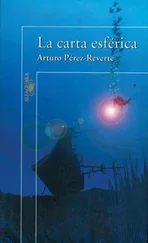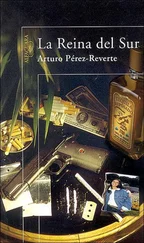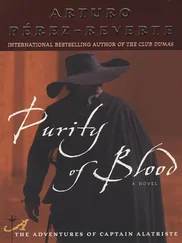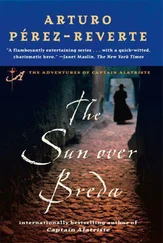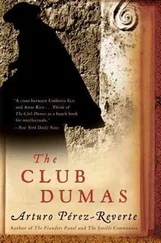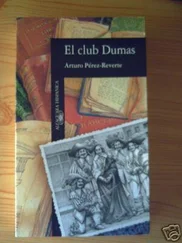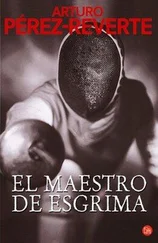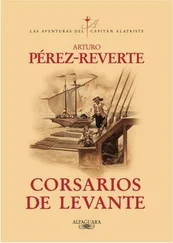– ¿Por dónde empezamos? -preguntó, mirando a don Ibrahim.
También el Potro del Mantelete alzó la vista de la mesa para fijarla en el hombre que más respetaba en el mundo después de la memoria del difunto torero Juan Belmente. Consciente de su responsabilidad, el ex falso abogado le dio una larga chupada al cigarro y leyó mentalmente, dos veces, las tapas anunciadas en la pizarra sobre el mostrador del bar: Croquetas. Menudo. Boquerones fritos. Huevo bechamel. Lengua en salsa. Lengua mechada .
– Como dijo, y dijo bien. Cayo Julio César -expuso cuando creyó transcurrido el tiempo conveniente para dar empaque a sus palabras-: Galio est omnia divisa in pártibus infidélibus. O sea, que antes de cualquier actuación se impone un reconocimiento óptico -paseó la vista en torno, como un general ante su plana mayor-. Una visualización del terreno, a ver si me entendéis -parpadeó, dubitativo-. ¿Me entendéis?
– Ozú.
– Sí.
– Me alegro -don Ibrahim se pasaba un dedo por el bigote, satisfecho de la moral de la tropa-. Lo que quiero decir es que debemos echarle un vistazo a esa iglesia y a todo lo demás -miró a la Niña, a quien sabía piadosa-. Con la atención debida, por supuesto, a su carácter de recinto sagrado.
– Yo la conozco -apuntó ella con su voz de aguardiente-. Está muy vieja, siempre en obras. Algunas veces oigo misa allí.
Como buena folklórica, era muy devota. Por su parte, aunque solía confesarse agnóstico, don Ibrahim respetaba el libre culto. Se inclinó un poco hacia la mesa, interesado. La rigurosa información previa, había leído en alguna parte -Churchill, creía recordar. O Federico el Grande-, era madre de todas las victorias.
– ¿Cómo es el sacerdote? Me refiero al párroco titular.
– Como los de antes – la Niña Puñales arrugaba labios y frente, haciendo memoria-: viejo, con mal humor… Una vez echó a unas turistas que entraron en mitad de la misa. Se bajó del altar, con casulla y todo, y les dio una bronca horrorosa porque iban en pantalón corto. Esto no es un balneario ni un circo, les dijo; así que aire. Y las puso de patitas en la calle.
Don Ibrahim asintió, complacido.
– Un santo varón, por lo que veo.
– Ozú.
– Un virtuoso hombre de iglesia.
– Hasta las cachas.
Tras una pausa reflexiva, el indiano hizo un aro de humo y se quedó viéndolo irse. Ahora tenía el aire preocupado.
– O sea, que nos las habernos con un eclesiástico de carácter -matizó, moderando su inicial aprobación.
– De carácter no sé -dijo la Niña – Lo que seguro tiene es muy mala leche.
– Ya veo -don Ibrahim hizo otro aro, pero esta vez le salió fatal-. Así que ese digno párroco puede darnos problemas. Me refiero a entorpecer nuestra estrategia.
– Nos la puede desgraciar por completo.
– ¿Y el otro sacerdote, el vicario joven?
– A ése lo he visto alguna vez ayudando a misa. Parece tranquilo, modosito. Más blando.
Don Ibrahim miró por la ventana al otro lado de la calle, hacia las botas camperas de Valverde del Camino colgadas de la marquesina sobre el escaparate de Calzados La Valenciana. Después, con un estremecimiento de melancolía, observó los dos rostros que tenía ante sí. En otro momento de su vida habría enviado a freír espárragos a Peregil y su encargo; o, lo que era probable, exigiría más dinero. Pero tal y como andaban las cosas no había mucho donde escoger. Observó tristemente la boca pintada de la Niña, el lunar postizo, las uñas cuya laca roja se caía en los bordes, los dedos descarnados en torno a la copa vacía. Después movió los ojos a la izquierda para encontrar la mirada fiel del Potro del Mantelete, antes de terminar en su propia mano sobre la mesa; la que sostenía el habano junto al anillo, falso como Judas, que de vez en cuando lograba colocar por mil duros -tenía varios- a algún turista incauto en los bares de Triana. Ellos dos eran su gente, su responsabilidad. El Potro, por su fidelidad más allá del infortunio. La Niña, porque el antiguo falso abogado nunca había oído cantar Capote de grana y oro como a ella, recién llegado a Sevilla, al verla en un escenario. No la conoció en persona hasta mucho después, alternando en un tablao de ínfima categoría, ya arruinada por el alcohol y los años, viva estampa de las coplas que cantaba con esa voz rota, sublime, que ponía la carne de gallina: La loba. Romance de valentía. Falsa moneda. Tatuaje . La noche del encuentro, don Ibrahim se juró a sí mismo rescatarla del olvido sin otro móvil que hacer justicia al Arte. Porque, a pesar de las calumnias del Colegio de abogados, a pesar de lo publicado en la prensa local cuando se empeñaron en meterlo en la cárcel por un absurdo diploma que a nadie importaba un carajo, a pesar de las chapuzas que se veía obligado a hacer para ganarse la vida, él no era un miserable. Don Ibrahim irguió la cabeza, ajustándose maquinalmente la cadena del reloj en los bolsillos del chaleco. El era un hombre digno, con mala suerte.
– Se trata de una simple cuestión estratégica -repitió pensativo, en voz alta, más por convencerse a sí mismo que por otra cosa, y sintió fija en él la esperanza de sus compadres. Celestino Peregil había prometido tres millones, pero quizá le sacaran más. Se decía que Peregil era peón de brega de un banquero montado en el dólar. Aquello olía a dinero, y ellos necesitaban liquidez para echar los cimientos de un viejo sueño. Don Ibrahim era hombre leído, aunque un poco por encima -de lo contrario, mal hubiera podido ejercer algún tiempo en Sevilla antes de que saltara la liebre-, y de sus lecturas atesoraba citas como oro en paño. En lo tocante a sueños, la mejor procedía de Thomas D. H. Lawrence, aquel fulano de Arabia que había escrito Lady Butterfly : los hombres que sueñan con los ojos abiertos se llevan el gato al agua, o algo así. No albergaba muchas ilusiones sobre cómo tenían los ojos el Potro y la Niña; pero eso era lo de menos. Él los mantenía abiertos por ellos.
Miró con afecto al Potro del Mantelete, que masticaba despacio una loncha de caña de lomo:
– ¿Y tú qué opinas, campeón?
El Potro siguió masticando en silencio cosa de medio minuto.
– Podemos hacerlo, creo -repuso al cabo, cuando los otros casi habían olvidado la pregunta-. Si Dios reparte suerte.
A don Ibrahim se le escapó un suspiro resignado:
– Ese es justo el problema. Con tanto cura por medio, no sé de qué parte se nos pondrá Dios.
Sonrió el Potro por primera vez aquella mañana, y lo hizo con fe. Siempre sonreía con fe y como con cuentagotas, igual que si el esfuerzo muscular fuese excesivo en su rostro machacado por los toros y los guantes de sus adversarios en el ring.
– Todo sea por la Causa -dijo.
La Niña Puñales soltó un ole bajito y tierno:
Juró amarme un hombre
sin miedo a la muerte…
Cantó a media voz, poniendo una mano sobre la del Potro del Mantelete. Desde su traumático divorcio éste vivía solo, sin familia conocida, y don Ibrahim sospechaba que amaba en silencio a la Niña, aunque sin exteriorizarlo nunca, por respeto. Ella, por su parte, apoyada en el quicio de la mancebía de sus ensueños, guardaba fielmente la memoria del hombre de ojos verdes que la seguía esperando en el fondo de cada botella. En cuanto a don Ibrahim, en materia de amores nunca había podido nadie aportar pruebas solventes; aunque a él le gustaba, en noches de manzanilla y guitarra, hablar vagamente de lances románticos en su juventud caribeña, cuando era amigo de Beny Moré -el Bárbaro del Ritmo-, y de Carafoca Pérez Prado, y del actor mejicano Jorge Negrete hasta que tuvieron unas palabras. La época en que Mana Félix, la divina María, la Doña, le había regalado el bastón de ébano con mango de plata una noche que con don Ibrahim y una botella de tequila -Herradura Reposado, un litro- fue infiel a Agustín Lara; y el flaco elegante, hecho polvo, compuso una canción inmortal para aliviarse los cuernos. Rejuvenecía la sonrisa del indiano con el supuesto recuerdo de Acapulco, de aquellas noches, de aquellas playas, María del alma. María Bonita. Y la Nina Puñales tarareaba bajito, entre caña y caña de fino y manzanilla, la canción de la que él fue seductor culpable. Y el Potro prestaba a la escena su perfil duro y silencioso, desprovisto de sombra porque ésta vagaba desorientada por la lona de los rings y el albero de plazas portátiles de mala muerte. De ese modo nadie correspondía y todos eran correspondidos en aquel singular triángulo hecho de atardeceres, humo de tabaco, vino, aplausos, playas lejanas y nostalgias. Y desde que el azar y la vida los fueron juntando en Sevilla como corchos a la deriva, los tres compadres compartían la resaca interminable de sus vidas en una pintoresca amistad, cuyo noble objeto lograron descubrir una madrugada de mucha y tranquila borrachera, sentados frente a la corriente ancha y mansa del Guadalquivir: la Causa. Algún día tendrían dinero suficiente para poner un tablao de tronío. Lo iban a llamar El Templo de la Copla , y allí harían por fin justicia al arte de la Niña Puñales, manteniendo viva la canción española.
Читать дальше