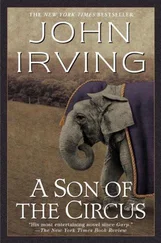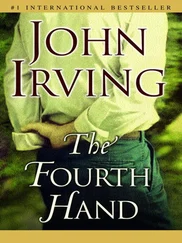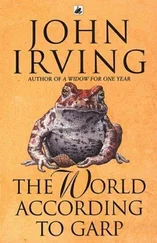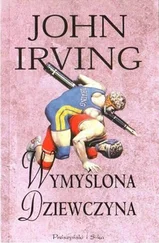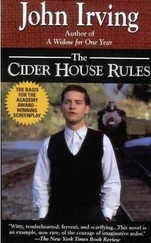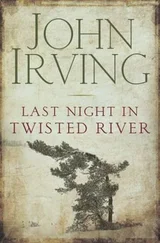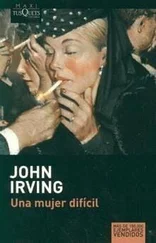Una de las redactoras intentaba tranquilizarla. Se oía al camarero diciendo algo acerca de la temporada de trufas. Patrick reconoció la voz del camarero. Era un restaurante italiano en la calle Diecisiete Oeste.
– ¿Y qué pasa con Wisconsin? -gimió Mary-. Quería pasar el fin de semana en tu piso mientras estabas en Wisconsin, sólo para probar… -Los sollozos la interrumpieron.
– ¿Qué pasa con Wisconsin?-jadeó Angie.
– Me iré allá mañana a primera hora -se limitó a decir Wallingford.
Una voz diferente surgió del contestador automático; una de las redactoras había tomado el móvil de Mary después de que ésta se hubiera echado a llorar.
– Eres un desgraciado, Pat -le dijo la mujer.
Wallingford se formó una imagen mental de su rostro quirúrgicamente reducido. Era la mujer con la que estuvo en Bangkok, mucho tiempo atrás. En aquel entonces tenía la cara más llena. Ese insulto fue lo único que dijo.
– ¡Ja! -exclamó Angie.
Le había obligado a ponerse de costado, una posición a la que Wallingford no estaba acostumbrado. Le resultaba un poco dolorosa, pero la maquilladora estaba adquiriendo impulso, y su gruñido se había convertido en un gemido.
Cuando el contestador recogió la segunda llamada, Angie apretó con un talón la rabadilla de Patrick. Todavía estaban unidos de costado, y la muchacha gruñía sonoramente, cuando una voz femenina dijo en tono lastimero:
– ¿Está ahí mi niña? ¡Oh, Angie, Angie… cariño! Tienes que interrumpir lo que estás haciendo, Angie. ¡Me estás rompiendo el corazón!
– Por el amor de Dios, mamá… -empezó a decir Angie, pero estaba jadeando. El gemido había vuelto a convertirse en un gruñido, y éste en un rugido.
Wallingford se dijo que probablemente tendía a gritar, y temió que los vecinos pensaran que estaba asesinando a la chica. Mientras ésta se volvía con brusquedad, poniéndose boca arriba, él pensaba que debería estar haciendo el equipaje para irse a Wisconsin. De alguna manera, aunque la había penetrado a fondo, ella tenía una pierna encima de su hombro. Intentaba besarla, pero la rodilla se interponía.
La madre de Angie lloraba de una manera tan rítmica que el contestador automático emitía por sí mismo un sonido preorgásmico. Wallingford no oyó el final del mensaje, porque los gritos de Angie ahogaron los últimos sollozos de su madre. Patrick supuso erróneamente que ni siquiera los gritos durante el parto podían ser tan ruidosos, ni siquiera los de Juana de Arco en la hoguera. Pero los gritos de Angie cesaron bruscamente, y por un instante yació como si estuviera paralizada; entonces empezó a agitarse. Su cabello azotaba el rostro de Wallingford, su cuerpo se movía a sacudidas contra él y sus uñas le rastrillaban la espalda.
Vaya por Dios, se dijo Wallingford, no sólo era gritona sino que también arañaba. No se había olvidado de aquella Crystal Pitney, cuando era más joven y estaba soltera. Aplicó la frente a la garganta de Angie, para que ella no pudiera sacarle los ojos. Temía sinceramente la siguiente fase de su orgasmo, pues la muchacha parecía poseer una fuerza sobrehumana. Sin producir ningún sonido, ni siquiera un gemido, tuvo la fuerza suficiente para arquear la espalda y desplazar a Patrick, quien quedó primero de lado y luego boca arriba. Milagrosamente, su cópula se mantuvo; era como si nunca fuesen a separarse. Se sentían unidos a perpetuidad, una nueva especie zoológica. Él notaba los latidos del corazón de la joven; a ésta le vibraba el pecho, pero no emitía sonido alguno, ni siquiera el de la respiración.
Entonces se dio cuenta de que no respiraba. ¿Además de sus tendencias a gritar y arañar tenía también la de perder el sentido? El necesitó toda su fuerza para enderezar los brazos, y, con la mano en un seno y el muñón en el otro, la empujó hasta apartarla de sí. En ese momento percibió que se estaba asfixiando con la goma de mascar: tenía el rostro azulado y sólo se le veía el blanco de sus ojos de color castaño oscuro. Wallingford le asió la mandíbula colgante y la golpeó con el muñón debajo de la caja torácica, un puñetazo sin puño. El dolor inmediato le recordó los días que siguieron a la operación de trasplante, un dolor que le había causado náuseas y se transmitía desde el antebrazo al hombro antes de dirigirse al cuello. Con una brusca exhalación, Angie expelió la goma de mascar.
Sonó el teléfono mientras la asustada muchacha yacía estremecida sobre su pecho, sacudida por los sollozos y aspirando grandes bocanadas de aire.
– Me estaba muriendo -dijo en voz entrecortada. Patrick, que había creído que ella se estaba corriendo, no dijo nada, mientras el contestador automático recibía otra llamada-. Me moría y, al mismo tiempo, me estaba corriendo -añadió la muchacha-. Era muy raro.
El contestador automático emitió una voz procedente del sombrío subsuelo de la ciudad. Se oían chirridos metálicos y el estrépito de un tren subterráneo, por encina del cual el padre de Angie, vigilante del metro, dejó claramente su mensaje.
– ¿Tratas de matar a tu madre o qué, Angie? Ni come ni duerme ni va a misa… -Los chirridos de otro tren ahogaron los lamentos del vigilante.
– Es papá -le dijo Angie a Wallingford.
Estaba moviendo de nuevo las caderas. Como pareja, parecían unidos eternamente: un dios y una diosa menores que representaban la muerte por medio del placer.
Angie gritaba de nuevo cuando el teléfono sonó por cuarta vez. Patrick se preguntó qué hora sería, pero cuando consultó el despertador digital, algo rosado cubría la esfera. Tenía un repugnante aspecto anatómico, como parte de un pulmón, pero no era más que el chicle de Angie… sí, desde luego, su aroma era el de alguna baya. La luz del despertador, al brillar a través de la sustancia, hacía que pareciera tejido vivo.
Los dos alcanzaron el orgasmo al mismo tiempo, y ella, sin duda por la necesidad que tenía del chicle, le clavó los dientes en el hombro izquierdo. Patrick resistió bien el dolor, pues los había sufrido peores, pero Angie se mostró incluso más entusiasta de lo que él había esperado. Gritaba, se asfixiaba y mordía. Aún le tenía aferrado el hombro con los dientes cuando perdió el sentido.
– Eh, lisiado -dijo la voz de un desconocido en el contestador automático-. Eh, señor manco, ¿sabe una cosa? Va a perder algo más que la mano, mire lo que le digo. Va a terminar sin otra cosa entre las piernas que un pingajo de mierda.
Wallingford besó a Angie, tratando de despertarla, pero la chica seguía desvanecida, con una sonrisa en los labios.
– Hay una llamada para ti -le susurró Patrick al oído-. Puede que quieras responder.
– Eh, cara de culo -dijo el hombre del contestador automático-, ¿sabías que incluso las personalidades de la televisión pueden desaparecer?
Debía de llamar desde un coche en movimiento. La radio emitía una melodía de Johnny Mathis, con el volumen bajo, pero no lo suficiente. Wallingford pensó en el anillo de sello que Angie llevaba colgado del cuello, adecuado para un dedo del tamaño de su dedo gordo del pie. Pero ella ya se había quitado el anillo, había descartado a su propietario, diciendo de él que era «un don nadie», un tipo «del extranjero». Bueno, ¿quién era el hombre que llamaba?
– Creo que deberías escuchar esto, Angie -susurró Patrick.
Enderezó suavemente a la muchacha dormida hasta que estuvo sentada. El cabello le cayó hacia delante, le ocultó el rostro y cubrió los hermosos senos. Su olor era el de una mezcla deliciosa de frutas y flores. Tenía el cuerpo cubierto por una delgada y reluciente película de sudor.
– Escúcheme, señor manco -siguió diciendo el hombre del contestador-. Voy a meter su polla en una licuadora, ¡y luego me la beberé!
Читать дальше