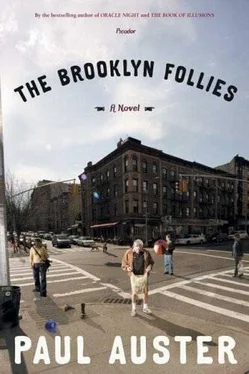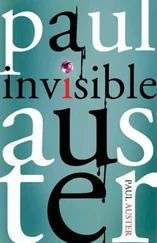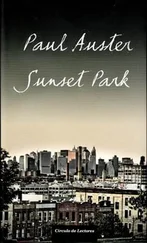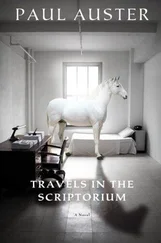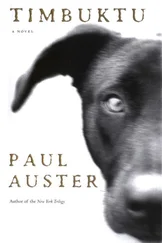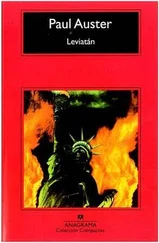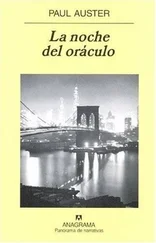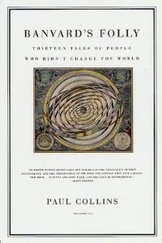– Tienes que estar muerta de hambre -dijo Tom al fin, y entonces abrió la puerta de par en par y la hizo pasar al siniestro ataúd que tenía por habitación.
Le preparó un tazón de copos de avena, le sirvió un vaso de zumo de naranja, y cuando su café terminó de hacerse, el vaso y el tazón de Lucy ya estaban vacíos. Le preguntó si quería algo más, y cuando ella sonrió y dijo que sí con la cabeza, le hizo dos tostadas que ella empapó en un lago de sirope de arce antes de zampárselas en minuto y medio. Al principio, Tom atribuyó su silencio al agotamiento, la ansiedad, el hambre, a cualquiera de una serie de posibles causas, pero el caso era que Lucy no tenía aspecto de cansada, parecía perfectamente a gusto donde se encontraba, y ahora que había despachado aquel desayuno, también debía tacharse el hambre de la lista. Y sin embargo seguía guardando silencio ante sus preguntas. Respondía con diversos movimientos de cabeza, pero ni una palabra, ni un sonido, ni siquiera un intento de utilizar la lengua.
– ¿Se te ha olvidado hablar, Lucy? -le preguntó Tom.
Negación con la cabeza.
– ¿Y esa camiseta? ¿Significa que vienes de Kansas City?
Sin respuesta.
– ¿Qué quieres que haga contigo? No puedo mandarte de vuelta con tu madre si no me dices dónde vive.
Sin respuesta.
– ¿Quieres que te dé un lápiz y un cuaderno? Si no vas a hablar, quizá no te importe contestarme por escrito.
Negación con la cabeza.
– ¿Es que has dejado de hablar para siempre?
Otra negación con la cabeza.
– Bueno. Me alegro de saberlo. ¿Y cuándo podrás hablar otra vez?
Lucy pensó un momento, luego alzó dos dedos y miró a Tom.
– Dos. Pero ¿dos qué? ¿Dos horas? ¿Dos días? ¿Dos meses? Dímelo, Lucy.
Sin respuesta.
– ¿Tu madre está bien?
Asentimiento con la cabeza.
– ¿Sigue casada con David Minor?
Otro asentimiento.
– ¿Por qué te has escapado, entonces? ¿Es que no te tratan bien?
Sin respuesta.
– ¿Cómo has venido a Nueva York? ¿En autobús?
Asentimiento con la cabeza.
– ¿Tienes todavía el resguardo del billete?
Sin respuesta.
– Vamos a ver lo que llevas en los bolsillos. A lo mejor encontramos alguna pista.
Lucy se mostró complaciente y, metiéndose la mano en los cuatro bolsillos de los vaqueros, fue sacando su contenido, que no reveló nada de importancia. Ciento cincuenta y siete dólares en efectivo, tres chicles, seis monedas de veinticinco centavos, dos de diez, cuatro centavos y el nombre, dirección y número de teléfono de Tom escritos en un trozo de papel; pero ningún billete de autobús, ni rastro que le dijera dónde había iniciado el viaje.
– Muy bien, Lucy -dijo Tom-. Ahora que ya estás aquí, ¿qué es lo que piensas hacer? ¿Dónde vas a vivir?
Lucy señaló a su tío con el dedo.
Tom dejó escapar una breve carcajada de incredulidad.
– Fíjate bien en este sitio -recomendó-. Aquí apenas hay espacio para una persona. ¿Dónde crees que vas a dormir, pequeña?
Un encogimiento de hombros, seguido de otra amplia y aún más hermosa sonrisa, como diciendo: Ya veremos.
Pero no había nada que ver, al menos en lo que a Tom se refería. No sabía nada de niños, y aun cuando hubiera vivido en una mansión de doce habitaciones con personal de servicio y todo, no habría tenido el menor deseo de convertirse en un segundo padre para su sobrina. Una niña normal ya habría exigido bastante atención, pero una niña terca que se negaba a hablar y se resistía a dar explicaciones sobre su situación era sencillamente imposible. Pero ¿qué iba a hacer, de todos modos? De momento tenía que quedarse con la niña, y a menos que lograra obligarla a decirle dónde estaba su madre, no habría manera de librarse de ella. Eso no significaba que no tuviese cariño a Lucy ni que le fuera indiferente su bienestar, pero sabía que su sobrina se había equivocado al recurrir a él. De todos los parientes de la niña, él era el menos indicado.
Yo tampoco tenía mucho interés en ocuparme de ella, pero al menos disponía de una habitación de invitados, y cuando Tom me llamó aquella misma mañana para contarme el apuro en que se encontraba (la voz llena de pánico, casi gritando al teléfono), le dije que estaba dispuesto a dejar que se quedara en mi casa hasta que solucionáramos el problema. Poco después de las once llegaron a mi apartamento de la calle Uno. Lucy sonrió cuando Tom le presentó a su tío abuelo Nathan, y pareció contenta de recibir el beso de bienvenida que le planté en la coronilla, pero pronto descubrí que conmigo no se mostraba más dispuesta a hablar que con Tom. Había esperado sonsacarle alguna que otra frase, pero lo único que conseguí fueron los gestos de asentimiento o negación que Tom ya conocía. Una personilla extraña, inquietante. Yo no era ningún experto en psicología infantil, pero me parecía evidente que la niña no tenía nada malo ni física ni mentalmente. Ninguna muestra de retraso, ni de autismo, nada orgánico que le impidiera relacionarse con los demás. Miraba directamente a los ojos, entendía todo lo que se le decía, y sonreía tantas veces y con tanta afectividad como dos niños juntos. ¿Qué pasaba, entonces? ¿Había sufrido algún trauma horrible que le había privado de la facultad de hablar? ¿O bien, por motivos que aún resultaban impenetrables, había decidido hacer voto de silencio, imponiéndose un mutismo voluntario con objeto de poner a prueba su voluntad y su valor: un juego infantil del que acabaría cansándose? No tenía cardenales en la cara ni los brazos, pero en cierto momento resolví convencerla para que se diera un baño de modo que pudiera echarle una mirada al resto de su cuerpo. Sólo para estar seguro de que no había sido víctima de palizas ni abusos.
La instalé delante de la tele en el salón, y puse un canal que emitía dibujos animados las veinticuatro horas del día. Los ojos se le iluminaron de placer al contemplar las piruetas de los personajes en la pantalla; tanto, que se me ocurrió que no tenía costumbre de ver la televisión, lo que a su vez me hizo pensar en David Minor y la severidad de sus creencias religiosas. ¿Había prohibido el marido de Aurora la televisión en casa? ¿Eran sus convicciones tan extremas que quería proteger a su hija adoptiva del desenfrenado carnaval de la cultura popular norteamericana: aquella impía barahúnda de oropel y basura que manaba interminablemente de cada tubo catódico del país? Tal vez. No sabríamos nada acerca de Minor hasta que Lucy nos dijera dónde vivía, y de momento se negaba a pronunciar palabra. Basándose en la camiseta, Tom apostaba por Kansas City, pero ella se resistía a confirmarlo o negarlo, lo que daba a entender que no quería que lo supiéramos; tal vez porque temía que la mandáramos de vuelta a casa. Se había escapado, después de todo, y los niños felices no se fugan. Eso era seguro, tanto si tenían tele como si no.
Con Lucy apoltronada en el suelo del salón, comiendo pistachos y viendo un episodio del Inspector Gadget, Tom y yo nos retiramos a la cocina, donde ella no podía oír nuestra conversación. Estuvimos hablando sus buenos treinta o cuarenta minutos, pero no llegamos a nada salvo a sentirnos cada vez más inquietos y confusos. Tantos misterios e imponderables que resolver, tan pocos indicios sobre los que establecer una hipótesis plausible. ¿De dónde había sacado Lucy el dinero para el viaje? ¿Cómo sabía la dirección de Tom? ¿La había ayudado su madre a fugarse o se había escapado ella sola? Y si Aurora había participado en la fuga, ¿por qué no se había puesto previamente en contacto con Tom ni le había enviado al menos una nota con su hija? A lo mejor sí se la había dado, y Lucy la había perdido. Fuera como fuese, ¿qué nos decía la marcha de la niña sobre el matrimonio de Aurora? ¿Era el desastre que ambos nos temíamos, o la hermana de Tom había visto la luz, abrazando por fin la visión del mundo de su marido? Pero entonces, si en la familia reinaba la armonía, ¿qué estaba haciendo su hija en Brooklyn? No dejábamos de dar vueltas al asunto, sin salir del mismo círculo vicioso, hablando y hablando sin parar, incapaces de responder a una sola pregunta.
Читать дальше