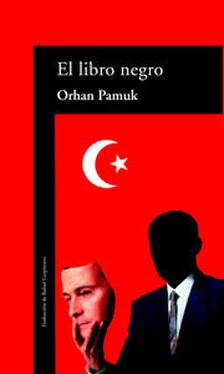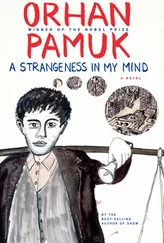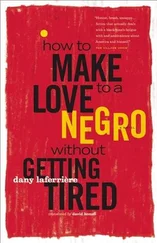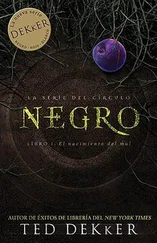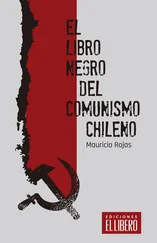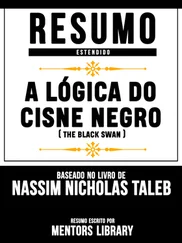Así que el título de la tercera parte, «El descubrimiento del misterio», no sólo se refería el redescubrimiento de la noción de misterio, cuya pérdida había empujado a Oriente a la esclavitud de Occidente, sino también al hallazgo de aquellas frases que el Mahdi había ocultado entre sus artículos.
F. M. Üçüncü repasaba luego, discutiéndolas, las fórmulas para cifrar mensajes que Edgar Allan Poe proponía en su artículo «Un par de palabras sobre mensajes secretos», y afirmaba que ese sistema, el de cambiar de orden las letras del alfabeto, ya había sido usado por Hallac-i Mansur en sus cartas y que probablemente sería muy parecido al que utilizaría el Mahdi en sus escritos y de repente, en las últimas líneas del libro, anunciaba esta importante conclusión: el punto de partida de todas las cifras, de todas las fórmulas, son las letras que cada viajero lee en su propia cara. Todos aquellos que quisieran ponerse en camino, que quisieran forjar un nuevo universo, debían ver antes las letras de su cara. Este modesto libro que el lector sostenía en sus manos era una guía para mostrar cómo podían encontrarse las letras del propio rostro. En lo que respecta a las cifras y fórmulas que permitirían alcanzar el misterio, sólo se había hecho una introducción. Colocarlas en los artículos era tarea del Mahdi, quien, por supuesto, se elevaba como el sol sin que pasara mucho.
Cuando Galip comprendió que la palabra «sol» aludía también al nombre de Semsi, el asesinado amado de Mevlána, arrojó el libro que acababa de terminar y se encaminó al lavabo para mirarse en el espejo. La idea apenas perceptible que refulgía en su mente se había convertido ahora en un claro temor «¡Hace mucho que Celâl ha leído el significado de mi cara!» Tenía la sensación de desastre, de que todo había terminado de manera irreparable, que notaba en su infancia o en su adolescencia cuando cometía alguna falta, cuando creía ser otro o estar viéndose enredado en algún misterio. «¡Ahora por fin soy otro!», pensó Galip, tanto como un niño que juega como alguien que se ha puesto en marcha por un camino sin retorno.
Eran las tres y doce minutos; en el edificio y en la ciudad había ese silencio mágico que sólo se puede sentir a esas horas; era más una sensación de silencio que un auténtico silencio porque cada dos por tres podía notar como un dolor de oídos el zumbido apenas perceptible de la cercana habitación de la caldera o del lejano generador de un barco. Decidió que hacía ya rato que había llegado el momento, pero fue capaz de contenerse un poco más antes de ponerse en marcha.
Se le vino a la mente la idea que llevaba tres días tratando de olvidar: si Celâl no había enviado un nuevo artículo, a partir del día siguiente su columna quedaría vacía. No quiso pensar en aquella columna en blanco, la misma que durante tantos años ni una sola vez se había quedado sin su correspondiente artículo: le daba la impresión de que si no aparecía un nuevo artículo, Rüya y Celâl, hablando y riendo entre ellos en algún lugar oculto de la ciudad, ya no le esperarían. Mientras leía uno de los artículos antiguos que había sacado del armario al azar, pensó: «¡Yo también soy capaz de escribir esto.»
Ahora sí tenía una receta. No, no era la receta que le había dado unos días antes el anciano columnista en el periódico, se trataba de otra cosa: «Conozco todos sus artículos, sé todo lo que se refiere a él, lo he leído todo, lo he leído todo». La última frase la susurró casi en voz alta. Leía otro de los artículos sacados al azar del armario. Pero en realidad no intentaba leerlo; pasaba la mirada por él pronunciando las palabras en silencio, pero a veces su mente se entretenía con el segundo significado que pretendía extraer de ciertas palabras y letras y notaba que, cuanto más leía, más se iba aproximando a Celâl. Porque ¿qué era leer sino apoderarse lentamente de la memoria de otro?
Ya estaba preparado para pasar ante el espejo y leer las letras de su rostro. Fue al lavabo y se miró la cara. A partir de ese momento todo sucedió muy rápido.
Mucho después, meses más tarde, cada vez que Galip se sentara a la mesa para escribir un artículo en aquella misma casa, entre aquellos muebles que imitaban con una coherencia y un silencio irresistibles a los de hacía treinta años, recordaría a menudo el instante en que se miró al espejo y se le vendría a la mente la misma palabra: horror. No obstante, cuando se miró al espejo con el entusiasmo de estar jugando a algo no sintió en un primer momento el miedo que se asocia a esa palabra. En un primer instante notó una sensación de vacío, de olvido, una falta de reacción. Porque miró la cara que veía en el espejo a la luz de la bombilla desnuda como si mirara las de los presidentes de gobierno o las de los artistas de cine, a las que tan acostumbrado estaba a fuerza de verlas en los periódicos. Miró su propia cara no como si estuviera descifrando un secreto, ni resolviendo el rompecabezas misterioso cuya solución llevaba días persiguiendo, sino como si fuera un abrigo viejo al que se hubiera acostumbrado de tanto vestirlo en una vulgar mañana de invierno; como si mirara sin ver un viejo paraguas que poseyera con cierta sensación de que compartía su destino. «Por aquel entonces estaba tan acostumbrado a vivir conmigo que no me daba cuenta de mi cara», pensaría mucho más tarde. Pero aquella indiferencia no duró demasiado. Porque en cuanto pudo observar la cara que veía en el espejo y como había observado durante días las caras de retratos y fotografías, comenzó a distinguir las sombras de las letras.
Lo primero que le pareció extraño fue que pudiera observar su propia cara como si fuera un trozo de papel escrito, que pudiera ver su cara como un letrero que enviara señales a otros rostros y otras miradas, pero en un principio no se detuvo demasiado en aquello porque ya podía distinguir con bastante claridad las letras que iban apareciendo entre sus ojos y sus cejas. Sin que pasara mucho las letras se volvieron tan claras que hicieron que Galip se planteara cómo era posible que no las hubiera percibido antes. No es que no pensara también que lo que veía podía ser un espejismo producido por un exceso de ver letras marcadas en rostros de fotografías, una ilusión óptica, una parte del juego de espejismos al que estaba jugando con tanta convicción, pero cada vez que volvía a observarse después de apartar la mirada del espejo, veía las letras allí donde las había dejado: aparecían y desaparecían como esos juegos de las revistas infantiles en los que la figura que se ve en una primera mirada son las ramas de un árbol y de repente es el ladrón que se oculta tras esas mismas ramas; estaban allí, en la topografía de aquella cara que Galip se afeitaba distraído cada mañana, en sus ojos, en sus cejas, en la nariz en que con tanta insistencia los hurufíes colocaban las alif y la superficie redonda a la que llamaban «el círculo de la cara». Era como si ahora lo difícil no fuera leer las letras, sino no leerlas. También eso intentó hacerlo Galip para librarse de aquella irritante máscara que cubría su cara, llamó en su ayuda a aquel pensamiento despectivo que siempre había tenido previsoramente listo en un rincón de su mente mientras escrutaba y leía con atención las imágenes y la literatura hurufí quiso poner en marcha su sospecha de que todo lo que se relacionaba con las letras y las caras era ridículo, forzado e infantil, pero las rectas y las curvas de su cara mostraban ciertas letras en una forma tan evidente que no pudo apartarse del espejo. Fue entonces cuando le invadió aquella sensación que luego calificaría de «horror». Pero todo sucedió tan rápido, vio las letras y la palabra que formaban tan repentinamente, que luego no pudo distinguir con claridad si le poseía el horror porque su cara se había convertido en una máscara sobre la que había una serie de señales o si era por lo terrible del significado que indicaban aquellas letras. Las letras le mostraban a Galip una realidad que había sabido durante años a pesar de que había querido olvidarla, que recordaba aunque creía no recordarla, que había aprendido pero que no sabía, un secreto que después, cuando quiso expresarlo por escrito, evocaría con palabras completamente distintas. Pero en cuanto las leyó en su cara, con una claridad tal que no dejaban lugar a la menor duda, pensó también que todo era extraordinariamente simple y comprensible; sabía lo que veía y pensaba que no debía sorprenderse. Y quizá lo que luego llamaría «horror» no fuera sino la sorpresa de aquella simple y evidente verdad; como lo que tiene de terrible el hecho de que, en el mismo momento en que la mente percibe con un resplandor extraordinario el vaso de té en forma de tulipán que hay sobre la mesa como un objeto increíble, el ojo pueda ver el mismo vaso tal y como siempre ha sido.
Читать дальше