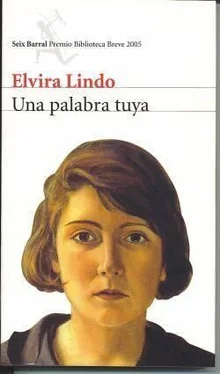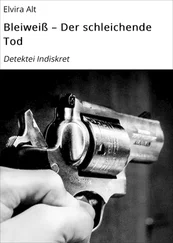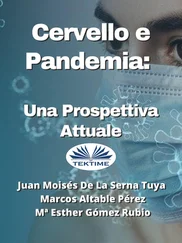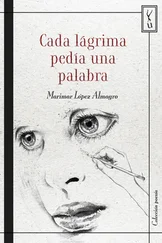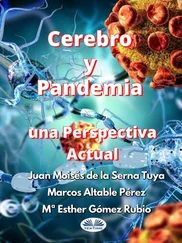Por primera vez era yo la elocuente, pero una vez que hube terminado mi historia me sentía ligeramente decepcionada, dispuesta a volver a mi personalidad desabrida de siempre, porque tenía la sensación de no haber provocado demasiado interés.
Aunque para mí, como para casi todos los seres humanos, el silencio pueda llegar a ser muy molesto, siempre he estado acostumbrada a que lo llenen otros, me he cobijado en esa comodidad en la que nos refugiamos las personas de carácter difícil o poco generoso, hasta que un día, como ocurrió aquél, nos vemos obligadas a tomar el relevo y a llenar el interior de un coche con palabras y quisiéramos que los demás pusieran en nuestro relato el interés que nosotros nunca pusimos en el suyo. Para que luego digan que no reconozco mis defectos. No sólo los reconozco sino que trato de superarme, pero me resulta muy difícil, mucho, porque hablando con total sinceridad (como hablo ahora), la verdad es que no me suele interesar la mayoría de las cosas que me cuentan. ¿Es sólo problema mío? No lo creo, en serio lo digo. La gente te cuenta unas cosas soporíferas y para colmo si estás viendo día tras día a las mismas personas, te mortifican sin piedad con lo mismo, con el mismo recuerdo, con la misma anécdota, y es ese aburrimiento el que te puede llevar, como fue mi caso, a no enterarte de lo que de verdad importa.
Morsa sonreía de vez en cuando, puede que aún estuviera algo sorprendido no sólo por el extraño motivo del viaje, enterrar a un gato en un cementerio de un pueblo a trescientos kilómetros de Madrid, sino por la melancolía a la que parecía haberse entregado la dueña, la dueña del gato, que iba mirando por la ventanilla sin abrir la boca en todo el camino y con el baulillo blanco en el regazo. Morsa sonreía al oírme contar recuerdos de un padre del que casi nunca le había hablado, pero imagino que su sonrisa también se debía al orgullo que le provocaba haber sido convocado para este viaje tan excéntrico. Desde el momento en que le pedí que nos llevara -¿un gato, pero qué dices, un gato?, estáis chaladas, tu amiga, desde luego, y tú por seguirle la onda- representó el papel del que está actuando a la fuerza, haciendo un favor por el que más tarde o más temprano pedirá su recompensa, pero yo sabía que en el fondo estaba envanecido, que aquello para él significaba un gesto de confianza aunque no acabara de entender el sentido del viaje. Milagros no se había separado de la caja ni un momento. Hubo un conato de discusión cuando al ir a montarnos en el coche, Morsa propuso que metiéramos el baulillo en el maletero. Milagros con la caja abrazada dijo que de ninguna manera, Morsa dijo que el gato, como era natural, echaría peste; Milagros, mirándome a mí, como pidiendo protección, dijo que como Morsa volviera a decir eso que nos olvidáramos de ella porque se iba en el autobús, ella sola, sin nadie; yo le dije a Morsa que no fuera tan burro, que intentara entender los sentimientos de las personas; Morsa dijo que si no era suficiente entender los sentimientos de las personas estar un viernes por la tarde, después de haberse levantado a las cuatro y media de la madrugada para currar, dispuesto a tragarse todo el atascazo de salida de Madrid para llevar a una tía que quiere enterrar a su gato en Teruel; Milagros se dio media vuelta y empezó a andar a toda hostia, dispuesta, no sé, a irse a la estación de autobuses; yo eché a correr detrás de ella, la paré por el camino, le dije al oído, entiéndelo, mujer, él qué sabe, qué sabe de todo esto, Milagros; Morsa nos gritó mientras abría la puerta de atrás, ¡venga, vamos, mete la caja donde te dé la gana, pero iremos con la ventanilla abierta!; yo le miré como pidiéndole que se callara; él entonces dijo de mejores modos, ¿podré decir algo yo, podré decir algo? El coche es mío; y Milagros, después de dudarlo un momento, muy digna, dando un codazo al aire para impedirme que yo la tomara por el brazo, fue hasta el coche como el niño que vuelve con su caja de juguetes a un lugar en el que no le han tratado bien. Y a partir de ahí, se quedó sumergida en no sé sabe qué sueños, con el aire desordenándole el pelo, que le tapaba por momentos la cara, callada. Qué raro, Milagros callada, con la actitud de dolor del que va a enterrar al ser más querido.
Hay que estar loca para querer así a un gato, no me digas que no, me decía Morsa, comiéndose un bocadillo en la barra de un bar de Tarancón. Si me dijeras, un perro, que mueve la cola, que va a por la pelota cuando se la tiras, que parece que te quiere, pero un gato. Los gatos son unos individualistas. Hay que estar un poquito rayada para ponerse así por un gato.
Tú qué sabes de gatos ni de perros, le decía yo, tú qué sabes lo que es estar solo en la vida. Qué fácil es juzgar a la gente.
Te oigo y no te conozco, ¿es que estamos jugando a cambiarnos los papeles?, ¿eso me lo dices tú a mí, que te pasas la vida juzgando a la gente? Vete a cagar, hombre. ¿Que vas hoy de divina, de buena, de comprensiva? Tú sabes que está como un cencerro, me lo has dicho una y mil veces, pero por alguna razón hoy te has conchabado con ella y yo no acabo de enterarme de la jugada. ¿Que está sola en la vida, que está sola en la vida? Yo estoy solo en la vida -decía tocándose el pecho con el botellín de cerveza-, ¿a quién tengo yo? Dímelo.
¿Es necesario que llevemos esta conversación al terreno personal? La cosa es muy simple, Morsa, te he pedido que nos lleves en el coche: yo no sé conducir y ella no puede. Lo haces o no lo haces, pero si vienes dando la vara, es un coñazo, tío, es un coñazo enorme. Y ya me estoy arrepintiendo.
Pues claro que llevamos la conversación al terreno personal, todas las conversaciones se llevan al terreno personal, querida, hasta cuando hablamos en el curro de establecer los turnos de basura estamos hablando de cosas personales, algunos incluso están hablando de follar… Yo, en cambio, de eso, no puedo hablar, y menos últimamente -se quedó en silencio, molesto con él mismo, molesto conmigo, con razón; teníamos una gran habilidad para irritarnos el uno al otro. Me miró de pronto-: ¿de qué estábamos hablando que me he perdido?
Yo no hablaba, hablabas tú.
Pero de qué.
De estar solo en la vida.
Exactamente, eso era. Gracias. Yo digo que la excusa de hacer el mamarracho, de recorrerte casi cuatrocientos kilómetros por enterrar a un bicho, no puede ser que estás solo en la vida. Porque entonces viviríamos en un mundo de locos. Lo que te preguntaba antes, contéstame, ¿a quién tengo yo, Rosario?
A tu madre, le dije yo.
¿A mi madre? -dijo Morsa, empezó a reírse, luego se paró en seco-, amos anda, con lo que sale ahora ésta, a los cuarenta años me dices que tengo a mi madre.
Pues sí, a tu madre, hay personas que no han tenido a su madre nunca, ahí tienes a una.
Milagros comía el bocadillo de tortilla que yo le había llevado al coche. De vez en cuando, imaginaba yo, barría suavemente con la mano las migas que iban cayendo sobre la tapa nacarada de la caja. Morsa y yo nos quedamos un momento mirándola, y también el camarero, que no tenía otra cosa que hacer que seguir nuestra conversación.
¿Y a mí mi madre qué me dice, qué me dice en esta etapa de mi vida, Rosario, si me estoy quedando calvo?, me preguntaba Morsa, chulesco, con el codo apoyado en la barra y el botellín en la otra mano, haciendo esos movimientos enormes que hacen aquéllos a los que no les salen las palabras.
No te tiene que decir nada, hijo mío, está ahí, con eso es más que suficiente y ha estado ahí cuando eras pequeño, es algo simbólico, está claro que no te estoy diciendo que te sirva para las cosas prácticas, pero es que nunca entiendes lo que digo, bueno, lo entiendes a tu manera, de forma literal.
Читать дальше