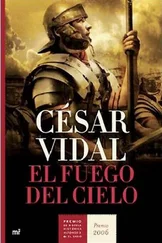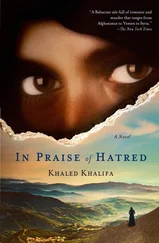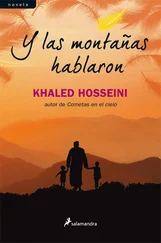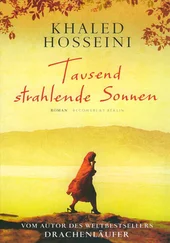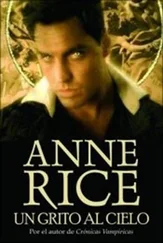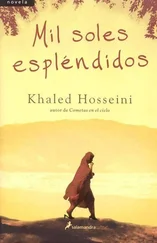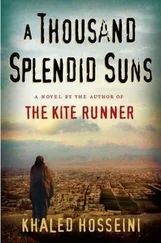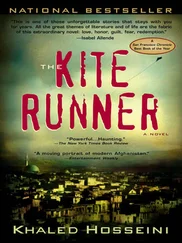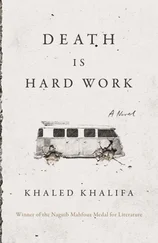– ¡Casi lo tienes, Amir agha ! -exclamó Hassan.
Entonces llegó el momento. Cerré los ojos y relajé la mano que sujetaba el hilo, el cual volvió a cortarme los dedos cuando el viento tiró de él. Y entonces… no necesité oír el rugido de la multitud para saberlo. Tampoco necesitaba verlo. Hassan gritaba y me rodeaba el cuello con el brazo.
– ¡Bravo! ¡Bravo, Amir agha !
Abrí los ojos y vi la cometa azul, que daba vueltas salvajemente, como una rueda que sale disparada de un coche en marcha. Pestañeé e intenté decir algo, pero no me salía nada. De repente estaba suspendido en el aire, mirándome a mí mismo desde arriba. Abrigo de piel negra, bufanda roja y vaqueros descoloridos. Era un chico delgado, un poco cetrino y algo pequeño para sus doce años. Tenía los hombros estrechos y un atisbo de ojeras alrededor de unos ojos de color avellana. La brisa alborotaba su cabello castaño. Miró hacia arriba y nos sonreímos.
Entonces me encontré gritando. Todo era color y sonido, todo tenía vida y estaba bien. Abrazaba a Hassan con el brazo que me quedaba libre y saltábamos arriba y abajo. Los dos reíamos y llorábamos a un tiempo.
– ¡Has ganado, Amir agha ! ¡Has ganado!
– ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! -Era lo único que podía decir.
Aquello no estaba sucediendo en realidad. En un instante, abriría los ojos y me despertaría de aquel bello sueño, saltaría de la cama e iría a la cocina para desayunar sin otro con quien hablar que no fuese Hassan. Me vestiría, esperaría a Baba y finalmente abandonaría y regresaría a mi vieja vida. Entonces vi a Baba en nuestra azotea. Estaba de pie en un extremo, apretando con fuerza ambas manos, voceando y aplaudiendo. Ése fue el más grande y mejor momento de mis doce años de vida, ver a Baba en la azotea por fin orgulloso de mí.
Pero entonces hizo algo, movía las manos con prisas. Entonces lo comprendí.
– Hassan, nosotros…
– Lo sé -dijo, rompiendo el abrazo-. Inshallah, lo celebraremos más tarde. Ahora tengo que volar esa cometa azul para ti -añadió. Lanzó el carrete al suelo y salió disparado, arrastrando el dobladillo del chapan verde sobre la nieve.
– ¡Hassan! -grité-. ¡Vuelve con ella!
Estaba ya doblando la esquina de la calle cuando se detuvo y se volvió. Entonces ahuecó las manos junto a la boca y exclamó:
– ¡Por ti lo haría mil veces más!
Luego sonrió y desapareció por la esquina. La siguiente ocasión en que lo vi sonreír tan descaradamente como aquella vez fue veintiséis años más tarde, en una descolorida fotografía hecha con una cámara Polaroid.
Empecé a tirar de la cometa mientras los vecinos se acercaban a felicitarme. Les estrechaba las manos y daba las gracias. Los niños más pequeños me miraban parpadeando de asombro; era un héroe. Por todas partes surgían manos que me daban palmaditas en la espalda y otras que me alborotaban el pelo. Yo tiraba del hilo y devolvía las sonrisas, pero tenía la cabeza en la cometa azul.
Finalmente recuperé mi cometa. Enrollé en el carrete el hilo sobrante que había reunido a mis pies, estreché unas cuantas manos más y partí corriendo a casa. Cuando llegué a las verjas de hierro, Alí me esperaba al otro lado. Pasó la mano por entre los barrotes y dijo:
– Felicidades.
Le entregué mi cometa y el carrete y le estreché la mano.
– Tashakor, Alí jan.
– He estado rezando por vosotros todo el rato.
– Entonces sigue rezando. Aún no hemos terminado.
Me precipité de nuevo a la calle. No le pregunté a Alí por Baba. Todavía no quería verlo. Lo tenía todo planificado en mi cabeza: haría una entrada grandiosa, como un héroe, con el preciado trofeo en mis manos ensangrentadas. Se volverían las cabezas y las miradas se clavarían en mí. Rostam y Sohrab midiéndose el uno al otro. Un momento dramático de silencio. Entonces el viejo guerrero se acercaría al más joven, lo abrazaría y reconocería su valía.
Vindicación. Salvación. Redención. ¿Y luego? Bueno…, después felicidad para siempre, por supuesto.
Las calles de Wazir Akbar Kan estaban numeradas y se cruzaban entre sí formando ángulos rectos, como una red. Entonces era un barrio nuevo, aún en desarrollo, con solares vacíos; en todas las calles había casas a medio construir en recintos rodeados por muros de dos metros y medio de altura. Recorrí de arriba abajo todas las calles en busca de Hassan. Por todas partes la gente andaba atareada recogiendo sillas y empaquetando comida y utensilios después de una larga jornada de fiesta. Los que seguían sentados en las azoteas me felicitaban a gritos.
Cuatro calles más al sur de la nuestra vi a Ornar, el hijo de un ingeniero amigo de Baba. Jugaba al fútbol con su hermano en el césped de delante de su casa. Ornar era un buen chico. Habíamos sido compañeros de clase en cuarto y en una ocasión me había regalado una estilográfica de las que se cargaban con un cartucho.
– Me han dicho que has ganado, Amir -dijo-. Felicidades.
– Gracias. ¿Has visto a Hassan?
– ¿Tu hazara? -Asentí con la cabeza. Ornar cabeceó el balón hacia su hermano-. He oído decir que es un volador de cometas asombroso. -Su hermano le devolvió el balón con otro golpe de cabeza. Ornar lo cogió y jugueteó con él, lanzándolo y cogiéndolo-. Aunque siempre me he preguntado cómo lo hace. Me refiero a cómo es capaz de ver algo con esos ojos tan pequeños y rasgados.
Su hermano se echó a reír, con una carcajada breve, y reclamó el balón. Ornar lo ignoró.
– ¿Lo has visto? -le pregunté.
Ornar indicó con el pulgar por encima del hombro en dirección al suroeste.
– Lo he visto hace un rato corriendo hacia el bazar.
– Gracias -dije, y huí precipitadamente.
Cuando llegué al mercado, el sol casi se había puesto por detrás de las montañas y la oscuridad había pintado el cielo de rosa y morado. A unas cuantas manzanas de distancia, en la mezquita Haji Yaghoub, el mullah vociferaba el azan, que invitaba a los fieles a extender sus alfombras e inclinar la cabeza hacia el este para la oración. Hassan no se perdía jamás ninguna de las cinco oraciones diarias. Incluso si estábamos fuera jugando, se disculpaba, sacaba agua del pozo del patio, se lavaba y desaparecía en la choza. Luego, en cuestión de minutos, volvía sonriente hasta donde yo lo esperaba, sentado contra una pared o encaramado en un árbol. Sin embargo, aquella noche se perdería la oración por mi culpa.
El bazar estaba vaciándose rápidamente. Los comerciantes daban por finalizados los regateos del día. Troté por el barro entre hileras de puestos en los que había de todo: en uno de ellos era posible adquirir un faisán recién sacrificado, y en el vecino, una calculadora. Me abrí camino entre una muchedumbre que iba menguando: mendigos lisiados y vestidos con capas hechas jirones, vendedores que cargaban alfombras a la espalda, comerciantes de tejidos y carniceros que cerraban el negocio por aquel día. Pero no encontré ni rastro de Hassan.
Me detuve ante un puesto de frutos secos y describí a Hassan al anciano comerciante que cargaba su mula con cestas de piñones y pasas. Llevaba un turbante de color azul claro.
Se detuvo a contemplarme durante un buen rato antes de responder.
– Puede que lo haya visto.
– ¿Hacia dónde ha ido?
Me miró de arriba abajo.
– Pero dime, ¿qué hace un chico como tú buscando a un hazara a estas horas?
Su mirada repasó con admiración mi abrigo de piel y mis pantalones vaqueros…, pantalones de cowboy, los llamábamos. En Afganistán, ser propietario de algo norteamericano, sobre todo si no era de segunda mano, era signo de riqueza.
Читать дальше