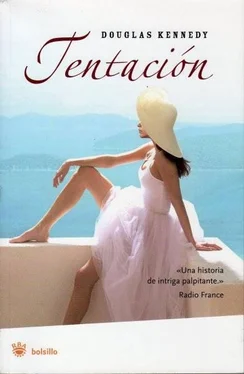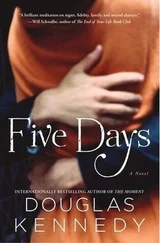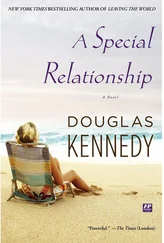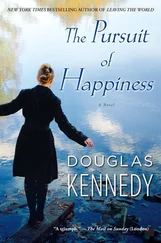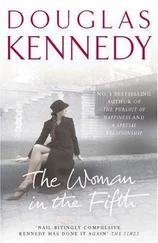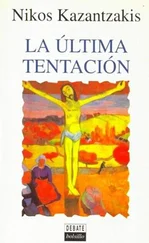– Ahora tengo que irme y volver a la ciudad. Esta noche tengo una cita potente.
– ¿Alguien interesante?
– Tiene sesenta y tres años, es un jefazo de los estudios, jubilado. Seguro que ya le han hecho un triple bypass y está en la primera fase del Alzheimer. Pero no voy a decir que no a un poco de juerga.
– Por Dios, Alison…
– Mira quién habla, el mojigato. Tengo cincuenta y siete años, pero no soy tu madre. Así que tengo derecho al sexo.
– No he dicho nada.
– Faltaría más -dijo, dedicándome una de sus sonrisas sesgadas. Después se adelantó y me cogió las manos-. Quiero que estés bien.
– Lo intentaré.
– Y recuerda, pase lo que pase profesionalmente, de un modo u otro sobrevivirás. Aunque parezca sorprendente, la vida sigue. Intenta no olvidarlo.
– Claro.
– Ahora súbete a la hamaca.
En cuanto Alison se marchó, hice lo que me había ordenado. Cogí un ejemplar de El hombre delgado de Hammett, del estante de Willard Stevens, y me eché en la hamaca. A pesar de que es una de mis novelas de misterio favoritas, de golpe el estrés y la fatiga de los días precedentes se apoderó de mí, y me dormí después de la primera página. Cuando me desperté, el aire se había vuelto frío y el sol empezaba a hundirse en el Pacífico. Me sentía frío y desorientado…, pero a los pocos segundos, el abrumador escenario en el que se había convertido mi vida volvió como una tromba a mi cerebro. Mi primera reacción habría sido coger el teléfono, llamar a Lucy y decirle que estaba jugando al juego más vil imaginable, y después le pediría que me dejara hablar con Caitlin. Pero hice un esfuerzo por calmar mi furia, acordándome de lo que había sucedido cuando había decidido enfrentarme a MacAnna (consciente también de que el mundo se me echaría encima si vulneraba la orden del tribunal). De modo que me levanté de la hamaca y entré en la casa. Me lavé la cara y me puse un jersey. Después, viendo que la despensa estaba vacía, me metí en el coche y fui a la tienda.
No era sólo una tienda de ultramarinos, sino también una delicatessen, lo que (junto con todo lo que había visto en la calle principal de Meredith: la librería, las tiendas que vendían velas perfumadas y sales de baño carísimas, la tienda de ropa con camisas Ralph Lauren en el escaparate) reflejaba que el pueblo era un refugio de lujo de fin de semana para los agitados habitantes de Los Ángeles, aunque seguía siendo, lo presentía, uno de esos lugares en los que la gente mantenía una cierta distancia educada.
Sin duda, era el caso en Fuller's Grocery. Después de comprar alimentos básicos, y una pasta al pesto para la cena, la mujer de cincuenta y tantos años de la caja (guapa, de pelo gris, camisa tejana, arquetipo de la propietaria de clase alta de una tienda de clase alta como aquélla) no me preguntó si era nuevo en el pueblo, o si había ido a pasar el fin de semana, o alguna curiosidad típica de los barrios. Se limitó a echarme un vistazo silencioso y a hacer un comentario:
– Ha acertado con el pesto. Lo he hecho yo misma.
Había acertado con el pesto. Y también con la botella de Oregon Pinot Noir. Me limité a tomar dos copas. A las diez estaba en la cama, pero como no podía dormir, me levanté y vi El apartamento de Billy Wilder en vídeo (una de mis películas preferidas). Aunque la había visto media docena de veces, lloré sin reparos cuando, al final, Shirley MacLaine corre por las calles de Manhattan para declararle su amor a Jack Lemmon (la verdad es que me sentía bastante frágil). Y como después seguía sin poder dormir, me quedé viendo la gran comedia olvidada de Cagney de los años treinta, Jimmy el gentilhombre. Cuando terminó, eran casi las tres, y cuando me metí en la cama me dormí en seguida.
Como todas las mañanas esa temporada, me despertó el teléfono: concretamente, Matthew Sims, el terapeuta que Alison me había contratado. Tenía una voz serena, tranquila: la voz estándar de terapeuta. Me preguntó si me había despertado. Cuando se lo confirmé, me dijo que, como era domingo, no estaba precisamente ocupado, y podía llamarme al cabo de veinte minutos. Le di las gracias fui a la cocina a prepararme una cafetera, y bebí dos tazas antes de que volviera a sonar el teléfono.
Alison tenía razón: Matthew Sims era un buen fichaje. No perdía el tiempo en cursilerías. Ni en tonterías de la infancia. Me hizo hablar de la semana anterior, sobre la sensación de estar en caída libre, del miedo de no ser capaz de recuperarme de aquella calamidad profesional, de la abrumadora culpabilidad por haber roto mi familia y del temor (y ése era el mayor miedo) a haber sido yo el artífice de mi desastre. Naturalmente, Sims se concentró inmediatamente en ese comentario y me preguntó:
– ¿Está diciendo que cree que consciente o inconscientemente se ha metido en este lío usted mismo?
– Inconscientemente, sí.
– ¿De verdad lo cree?
– ¿Por qué, si no, han aparecido todas esas líneas de otros en mis guiones?
– Porque quizá las tomó prestadas involuntariamente, David. Esa clase de asimilación de las bromas de otros sucede a veces, ¿no?
– O tal vez quería que me descubrieran.
– ¿Qué es lo que quería que descubrieran de usted?
– Que…
– Sí.
– Que… que soy un fraude.
– ¿Lo cree de verdad, especialmente después del éxito que ha tenido últimamente?
– Ahora lo creo.
Se acabó el tiempo y quedamos para seguir hablando al día siguiente a las once.
Pasé casi todo el día en la hamaca o paseando por la playa, pensando y pensando. Y manteniendo una de esas discusiones mentales silenciosas, en la que decía todas las cosas que quería decirle a Lucy, en la que convencía a Sally para que me diera -nos diera- otra oportunidad, en la que me entrevistaba Charlie Rose de la PBS y rebatía las acusaciones de MacAnna con tanta inteligencia e ingenio que Brad Bruce me llamaba al día siguiente y me decía: «Dave, hemos cometido un gran error. Ven en seguida y pongámonos a trabajar en la tercera temporada».
Claro. En mis sueños. Porque no había ninguna probabilidad de que recuperara nada. Lo había estropeado todo, al permitir que un error involuntario degenerara en un enfrentamiento personal. Y entonces empecé a jugar al juego: «¿Y si…?». Por ejemplo: ¿y si no hubiera contestado con tanta vehemencia a las primeras revelaciones de MacAnna?; ¿y si hubiera sido más humilde y hubiera reconocido mi error y (quizás) hubiera escrito a MacAnna una carta dándole las gracias por señalarme mi pequeño error? Pero había sido a la vez arrogante y temeroso, de la misma manera que había sido arrogante y temeroso cuando había empezado mi historia con Sally Birmingham: temeroso de que se supiera y yo perdiera a mi familia, y tan pagado de mí mismo con mi reciente éxito para creer que merecía aquel «premio». ¿Y?, por supuesto, ¿y si me hubiera quedado con Lucy…?, entonces quizá no habría reaccionado de una forma tan extrema cuando MacAnna apareció en Today. Porque entonces él no hubiera hecho nunca aquel comentario de que yo había abandonado a mi mujer y a mi hija: el comentario que me había hecho explotar e interpretar aquella escena en el aparcamiento de la NBC, y que…
Basta, basta. Citando aquel famoso proverbio: lo hecho, hecho está. Y eso me llevaba a su vez a una amarga conclusión: cuando estás jodido, estás jodido.
Pero lo más desesperante era esta idea: ¿era ésa la situación que yo quería en realidad? ¿Tenía tan poca confianza en mi éxito que de algún modo necesitaba fracasar? Como había dicho Sally, ¿era yo el artífice de mi desastrosa ruina?
Le planteé aquello a Matthew Sims cuando hablé con él el lunes por la mañana.
– ¿Me está diciendo que no confía en sí mismo? -preguntó.
Читать дальше