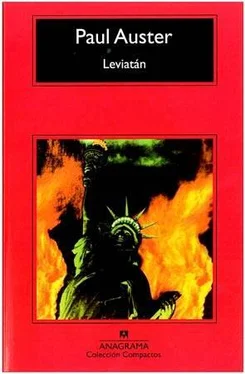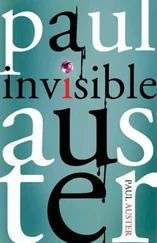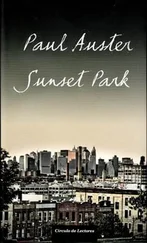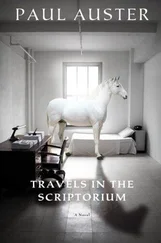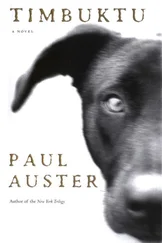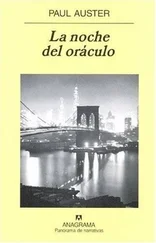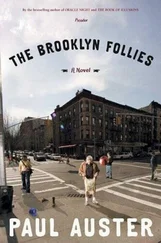Mientras tanto, Lillian y Maria continuaron hablando por teléfono. Un mes después de la desaparición de Dimaggio, Maria le propuso a Lillian que hiciese la maleta y se fuese a Nueva York con la pequeña Maria. Incluso se ofreció a pagar el billete, pero, considerando que Lillian estaba completamente arruinada entonces, ambas decidieron que sería mejor utilizar el dinero para pagar facturas, así que Maria le giró a Lillian un préstamo de tres mil dólares (hasta el último centavo que podía permitirse), y el viaje fue pospuesto para alguna fecha futura. Dos años más tarde aún no había tenido lugar. Maria siempre imaginaba que iría a California a pasar un par de semanas con Lillian, pero nunca encontraba un buen momento, y lo más que podía hacer era cumplir sus plazos de trabajo. Después del primer año empezaron a llamarse menos. En un momento dado Maria le envió otros mil quinientos dólares, pero habían transcurrido ya cuatro meses desde su última conversación y sospechaba que Lillian estaba en muy mala situación. Era una forma terrible de tratar a una amiga, dijo, cediendo nuevamente a un ataque de llanto. Ni siquiera sabía qué hacía Lillian, y ahora que había sucedido esto tan terrible, veía lo egoísta que había sido, se daba cuenta de que le había fallado miserablemente.
Quince minutos después Sachs estaba tumbado en el sofá del estudio de Maria, deslizándose hacia el sueño. Podía ceder a su agotamiento porque ya había trazado un plan, porque ya no tenía dudas respecto a lo que iba a hacer. Después de que Maria le contase la historia de Dimaggio y Lillian Stern, había comprendido que la coincidencia de la pesadilla era en realidad una solución, una oportunidad en forma de milagro. Lo esencial era aceptar el carácter sobrenatural del suceso; no negarlo, sino abrazarlo, aspirarlo como una fuerza sustentadora. Donde todo había sido oscuridad para él, ahora venía una claridad hermosa e impresionante. Iría a California y le daría a Lillian Stern el dinero que había encontrado en el coche de Dimaggio, no sólo el dinero, sino el dinero como un símbolo de todo lo que tenía que dar, de su alma entera. La alquimia de la retribución así lo exigía, y una vez que hubiese realizado este acto, quizá habría un poco de paz para él, quizá tendría una excusa para continuar viviendo. Dimaggio había quitado una vida; él le había quitado la vida a Dimaggio. Ahora le tocaba a él, ahora tenían que quitarle la vida a él. Ésa era la ley interior y, a menos que encontrase el valor para eliminarse, el circulo de la maldición no se cerraría nunca. Por mucho que viviese, su vida nunca volvería a pertenecerle; entregándole el dinero a Lillian Stern, se pondría en sus manos. Esa sería su penitencia: utilizar su vida para darle la vida a otra persona; confesar; arriesgarlo todo en un insensato sueño de piedad y perdón.
No habló de ninguna de estas cosas con Maria. Temía que no le entendiera y le horrorizaba la idea de confundirla, de causarle alarma. Sin embargo, retrasó su marcha lo más que pudo. Su cuerpo necesitaba descanso, y puesto que Maria no tenía prisa por deshacerse de él, acabó quedándose en su casa tres días más. En todo ese tiempo no puso los pies fuera del loft . Maria le compró ropa nueva; compró comida y la cocinó para él; le suministró periódicos mañana y tarde. Aparte de leer los periódicos y ver las noticias de la televisión, Sachs no hizo casi nada. Dormía. Miraba por la ventana. Pensaba en la inmensidad del miedo.
El segundo día salió un breve articulo en el New York Times que informaba del descubrimiento de dos cadáveres en Vermont. Así fue como Sachs se enteró de que el apellido de Dwight era McMartin, pero la noticia era demasiado esquemática para dar algún detalle acerca de la investigación que al parecer se había iniciado. En el New York Times de esa tarde había otro articulo que ponía el énfasis en lo desconcertadas que estaban las autoridades locales, pero nada de un tercer hombre, nada acerca de un Toyota blanco abandonado en Brooklyn, nada acerca de una prueba que estableciera un lazo entre Dimaggio y McMartin. El titular decía misterio en los bosques del norte. Esa noche, en las noticias de ámbito nacional una de las cadenas recogía la historia, pero aparte de una breve e insulsa entrevista con los padres de McMartin (la madre llorando delante de la cámara, el padre inexpresivo y rígido) y una fotografía de la casa de Lillian Stern (“Mrs. Dimaggio se niega a hablar con los periodistas”), no había nada significativo. Salió un portavoz de la policía y dijo que las pruebas de parafina demostraban que Dimaggio disparó la pistola que mató a McMartin, pero aún no habían encontrado explicación a la muerte del propio Dimaggio. Estaba claro que había un tercer hombre implicado, añadió, pero no tenían ni idea de quién era o adónde había ido. Prácticamente, el caso era un enigma.
Durante todo el tiempo que Sachs pasó con Maria, ella no paró de llamar al número de Lillian en Berkeley. Al principio, nadie contestó al teléfono. Luego, cuando lo intentó de nuevo una hora más tarde, oyó la señal de comunicar. Después de varios intentos más, llamó a la operadora y le preguntó si había avería en la línea. No, le informó ésta, el teléfono había sido descolgado. Cuando vieron el reportaje en la televisión la tarde siguiente, la señal de comunicar se hizo comprensible. Lillian se estaba protegiendo de los periodistas, y durante el resto de la estancia de Sachs en Nueva York Maria no logró comunicar con ella. A la larga, tal vez fuera mejor así. Por muchas ganas que tuviese de hablar con su amiga, Maria se habría visto en apuros para contarle lo que sabía: que el asesino de Dimaggio era un amigo suyo que estaba a su lado en aquel mismo momento. Las cosas ya eran demasiado espantosas sin tener que buscar las palabras para explicar todo eso. Por otra parte, a Sachs le hubiese sido útil que Maria hubiese conseguido hablar con Lillian antes de que él se fuera. Eso le habría allanado el camino, por así decirlo, y sus primeras horas en California habrían sido considerablemente menos difíciles. Pero Maria no podía saberlo. Sachs no le dijo nada acerca de su plan, y aparte de la breve nota de agradecimiento que dejó sobre la mesa de la cocina cuando ella salió a comprar la cena el tercer día, ni siquiera se despidió. Le avergonzaba comportarse así, pero sabía que ella no le dejaría partir sin una explicación y lo último que deseaba era mentirle. Así que cuando salió a hacer la compra, reunió sus pertenencias y bajó a la calle. Su equipaje consistía en la bolsa de los bolos y una bolsa de plástico en la que había metido sus trastos de afeitar, el cepillo de dientes y las pocas prendas que Maria había encontrado para él. Desde allí fue andando a West Broadway, paró un taxi y le pidió al chófer que le llevara al aeropuerto Kennedy. Dos horas más tarde, tomaba un avión hacia San Francisco.
Ella vivía en una pequeña casa de estuco rosa en la planicie de Berkeley, un barrio pobre de jardines descuidados, fachadas desconchadas y aceras agrietadas y llenas de malas hierbas. Sachs aparcó su Plymouth alquilado poco después de las diez de la mañana, pero nadie abrió la puerta cuando llamó al timbre. Era la primera vez que estaba en Berkeley, pero en lugar de irse a explorar la ciudad y volver más tarde, se sentó en los escalones de la entrada y esperó a que Lillian Stern apareciese. El aire palpitaba con una inusitada dulzura. Mientras hojeaba su ejemplar del San Francisco Chronicle , le llegaba el olor de los arbustos de jacarandá, la madreselva y los eucaliptus, el impacto de California eternamente en flor. No le importaba cuánto tiempo tuviera que estar allí sentado. Hablar con aquella mujer se había convertido en la única tarea en su vida, y hasta que eso sucediera era como si el tiempo se hubiera detenido para él, como si nada pudiera existir ante la ansiedad de la espera. Diez minutos o diez horas, se dijo: con tal que apareciera, le daría igual.
Читать дальше