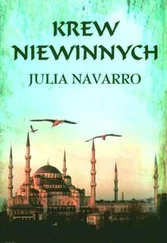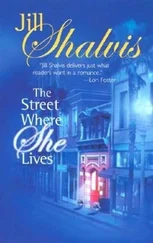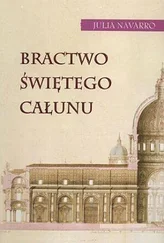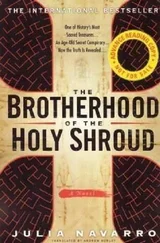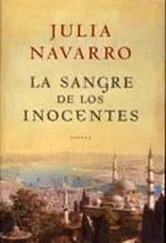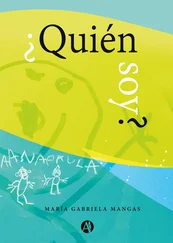– Vamos, Martin, estamos en una fiesta… -protestó Gloria, intentando levantar el ánimo de su marido.
– Lo siento, ha sido culpa mía… No debería haber…
– ¡No diga eso! Me alegra saber que es usted una persona sensible que se lamenta por la situación de otros seres humanos -respondió Martin-, pero, efectivamente, Gloria tiene razón, no podemos apesadumbrarnos precisamente en la fiesta de Carla, ella quiere que seamos felices.
De regreso al hotel, Pierre se mostró cariñoso y solícito con Amelia. Cualquiera que se hubiera fijado en ellos podría haber pensado que aquel hombre estaba perdidamente enamorado de la frágil joven que caminaba a su lado.
Una semana más tarde, Amelia y Pierre se instalaron en el bajo que les había alquilado Luigi Masseti. Pierre lo encontraba el lugar perfecto: a la casa se entraba por un enorme portal, que se encontraba en la planta baja. Un pequeño vestíbulo daba paso a un salón de cincuenta metros que efectivamente estaba iluminado por un gran ventanal que daba a la calle. Al fondo, dos habitaciones, una pequeña cocina y un cuarto de baño completaban el que iba a ser su hogar. Las ventanas de esa parte de la casa daban a un patio comunal.
Amelia limpió a fondo el que iba a ser su nuevo hogar. Pierre demostró dotes de buen carpintero comprando madera, que convirtió en una gran biblioteca que cubrió todas las paredes del salón. En cuanto al resto de la casa, no se gastaron demasiado en la decoración, apenas compraron lo imprescindible.
– Esperaremos a ver cómo nos va el negocio, tiempo habrá para disponer de muebles como los que te mereces -le dijo Pierre a Amelia.
No les fue mal. Buenos Aires era una ciudad cosmopolita que se rendía ante los europeos que acudían buscando refugio en ella. Y Pierre era francés, y Amelia una mujer delicada y bella, de manera que no tenían problemas para que poco a poco se les fueran abriendo puertas. Lo único que a Amelia le sorprendía era que Pierre insistiera en relacionarse con Michelangelo Bagliodi, el marido de la secretaria de la embajada de Italia. Pierre y Bagliodi parecían haber hecho buenas migas, y no era infrecuente que almorzaran juntos, o que los cuatro pasaran la jornada del domingo en la casa de la pareja.
Si Martin y Gloria Hertz les habían ido presentando al mundillo intelectual de la ciudad, Bagliodi, a través de su esposa Paola, había logrado que fueran invitados a algunos eventos de la embajada de Italia, en los que Pierre se codeaba con gran naturalidad con embajadores y diplomáticos de otros países.
Amelia parecía ir acomodándose a su nueva situación y no era infeliz del todo, aunque vivía preocupada por la guerra civil en España. Lo peor para ella fue la marcha de Carla Alessandrini. La diva había cumplido con sus compromisos artísticos en Buenos Aires y debía regresar a Europa, donde en septiembre inauguraba la temporada en la Scala de Milán, con Aída, una ópera difícil y ambiciosa. Antes de marcharse se reunió de nuevo a solas con Amelia en el Café Tortoni, que se había convertido en el lugar favorito de ambas. Allí sentadas en las mesas de roble y mármol verde gustaban de intercambiar confidencias.
– Te echaré de menos, cara Amelia… ¿Por qué no regresas a Europa? Si quieres puedo ayudarte…
– ¿Y qué haría yo? No, Carla, tomé una decisión de la que a veces me he arrepentido, pero ya es tarde para volverme atrás. Mi marido nunca me perdonará, en cuanto a mi familia… les he hecho mucho daño, ¿qué harían conmigo si regreso? Sólo le pido a Dios que Franco pierda la guerra, y vuelva la tranquilidad. Temo por ellos, aunque Madrid aún resiste…
– Pero ¿y tu hijo? No te das cuenta de que si no regresas lo perderás… Aún es pequeño pero un día querrá saber qué fue de su madre, ¿y qué le podrán decir? Amelia, yo me ofrezco a llevarte de vuelta a Europa…
Pero Amelia parecía querer reafirmarse en la decisión de la que tantas veces se había arrepentido. Además, en aquel momento no se habría atrevido a enfrentarse a Pierre. Temblaba al pensar en su reacción si le decía que lo abandonaba.
– A mi hijo lo he perdido y sé que no me perdonará jamás. Soy la peor madre del mundo, acaso salga ganando con mi ausencia -se reprochó Amelia sin poder contener las lágrimas.
– Vamos, no llores, todo tiene arreglo; se trata de que tú lo quieras. Tienes mi dirección y la de la oficina de Vittorio donde siempre me puedes mandar un mensaje; en todo caso allí te dirán dónde estoy y cómo puedes encontrarme. Si me necesitas no dudes en escribirme, sabes que haré lo imposible por ayudarte.
Pierre trabajaba con ahínco, pero de vez en cuando también se dejaba llevar por la melancolía. Para el mes de octubre ya mantenía contactos regulares con su controlador, el secretario del embajador de la Unión Soviética, al que le iba pasando la información recogida entre los círculos intelectuales, y también entre los comerciantes y la clase alta de la ciudad. Sus informes eran minuciosos, y no dejaba de relatar nada, por insignificante que fuera.
Y solía someter a auténticos interrogatorios a Amelia cada vez que ella salía a merendar con sus nuevas amigas o compartía charla con alguna persona destacada, ya fuera en un cóctel, en un acto literario o en una cena de matrimonios.
Era un agente disciplinado con una misión que cumplir pero creía que su sitio no era Buenos Aires, donde al cabo de seis meses ya había «fichado» a un agente en el mismísimo Ministerio de Exteriores, tal y como le habían ordenado. Miguel López era un funcionario del ministerio, de convicciones comunistas aunque no estaba afiliado a ningún partido. Abominaba de la alta sociedad lamentándose de la situación de necesidad en que se encontraban muchos de sus compatriotas que vivían lejos de la capital, y aun en ella había quien sólo podía asistir como espectador al glamour de la ciudad.
Miguel López había conseguido su trabajo de oficinista gracias a un tío suyo que trabajaba como conserje en el ministerio. Este era un hombre afable que un día habló a favor de su joven sobrino, que sabía mecanografía y taquigrafía y tenía conocimientos de contabilidad. Además, poseía un don especial para los idiomas porque sin haber podido ir a ninguna escuela había aprendido francés por sí solo. Debió de ser convincente porque a Miguel López le dieron un empleo de oficinista y, como era listo y discreto, al cabo de un año lo trasladaron como secretario del jefe del Departamento de Claves. López ocupaba su tiempo libre estudiando leyes, ya que soñaba con convertirse en abogado, circunstancia que parecía aumentar la buena opinión que sobre él tenían sus jefes.
Amelia simpatizaba con Miguel López, y no sospechaba de la amistad creciente entre los dos hombres. Para ella la amistad de aquel joven era una bendición, puesto que la tenía al día de las novedades en España, ya que por él pasaban los informes en clave del embajador de Argentina en Madrid.
Una de aquellas noches en las que Miguel acudió a cenar a casa de Amelia y Pierre les contó que la situación en España iba agravándose por momentos.
– Al parecer -dijo-, en la retaguardia los fascistas cometen todo tipo de barbaridades, fusilan a los militantes de izquierdas y se ensañan con los maestros republicanos. Pero lo más importante es que los trabajadores españoles han organizado una auténtica resistencia contra los fascistas, y además del Ejército de la República, hay unidades de milicias populares. Los milicianos del Batallón Abraham Lincoln ya están participando en la lucha, y comienzan a llegar hombres de todas partes para incorporarse a las Brigadas Internacionales. Por cierto -añadió-, el viaje de la delegación de mujeres antifascistas a México empieza a dar su fruto. Nuestro embajador allí dice que continúan recaudando fondos para los milicianos y para ayudar a la República. Desde el punto de vista de la propaganda, el resultado no puede ser mejor, la mayoría de los periódicos atacan a los golpistas y se alinean con el Gobierno de Azaña. ¡Y nosotros aquí sin poder hacer nada! ¡Siento vergüenza de nuestros políticos!
Читать дальше