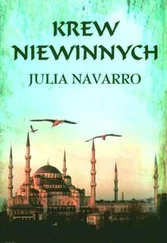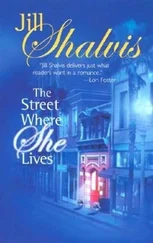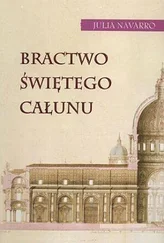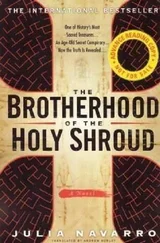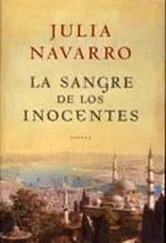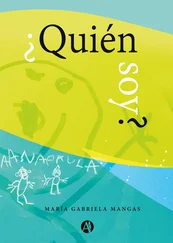Ni Max ni Amelia lograron más información de los Schneider. Sólo cabía esperar, para desesperación de Max, que había planificado el regreso a Berlín en los primeros días de enero de 1948. Ahora no tenían otra opción que esperar a saber quiénes eran los misteriosos desconocidos.
El señor Schneider le dijo a Max que durante unos días no se verían.
– Llegan nuestros invitados y he de concentrarme en que todo salga bien. Ya le avisaré.
En vísperas de fin de año, recibieron una tarjeta de los Schneider invitándoles a despedir 1947 junto a otros compatriotas con una cena en su casa.
Llegó el día, y mientras ayudaba a Max a vestirse para la cena, Amelia notó su inquietud.
– No te preocupes, todo saldrá bien -dijo para animarle.
– Puede que sean Winkler y su padre, puede que sean otros, no lo sé; pero sean quienes sean, deben de ser muy importantes. No puedo dejar de estar preocupado; si es Winkler, nos reconocerá, y entonces, ¿qué diremos?
– Tú eres un oficial, un héroe, estás a salvo de cualquier sospecha.
– ¡Por favor, Amelia! Winkler sabe dónde y por qué perdí las piernas. Y sobre todo te conoce a ti. Les contará a los otros quiénes somos realmente.
– Nunca hemos ocultado quiénes somos. Y aunque Winkler siempre haya sospechado de mí nunca ha podido demostrar nada.
– Excepto que tenías en las manos uno de los detonadores de la Resistencia griega con los que destruisteis un convoy del Ejército alemán. He de confesarte que siempre pensé que Winkler no iba a aparecer.
– Puede que no sea él -le animó Amelia.
– Tengo un presentimiento.
– No te preocupes, Bob o sus hombres estarán cerca. El taxista que nos llevará a casa de los Schneider es un hombre de la OSS.
Amelia no se lo dijo, pero guardó en el bolso la pequeña pistola que le había dado Albert James cuando llegaron a El Cairo.
Max sabía de la existencia del arma, pero nunca pensó que ni él ni Amelia la tuvieran que llegar a utilizar.
La señora Schneider se había esmerado en crear un ambiente navideño para la fiesta de fin de año. En el jardín habían colocado un pino decorado con luces y bolas de cristal. Amelia se preguntó dónde lo habría conseguido. El vestíbulo y el salón también aparecían decorados con guirnaldas y velas.
Saludaron a los invitados de los Schneider; los conocían a todos, eran los miembros más relevantes de aquel grupo de nazis exiliados. Pero no vieron a ningún desconocido. Agnete susurró al oído de Amelia que los dos invitados especiales estaban a punto de bajar de sus habitaciones.
De pronto el señor Schneider hizo sonar una campanilla reclamando la atención de sus invitados.
– Señoras y señores, tenemos esta noche entre nosotros a dos grandes patriotas, a dos hombres que se han sacrificado por Alemania, y que pudieron escapar a tiempo para no caer en manos de nuestros enemigos. Han estado ocultos durante mucho tiempo, pero por fin les tenemos entre nosotros. Su viaje hasta aquí no ha sido fácil, y apenas hace un par de horas que han llegado. Como muchos de ustedes, han adquirido una nueva identidad, y será con sus nuevos nombres con los que les trataremos. Señoras y señores, un aplauso para los señores Günter y Horst Fischer.
Dos hombres entraron en el salón. Uno era un viejo que caminaba con los hombros encorvados y la mirada cansada; se apoyaba en el brazo de otro más joven, de porte erguido y aspecto militar. Al verlos, todos aplaudieron con entusiasmo.
Schneider fue presentando a los dos hombres al resto de sus invitados, y mientras lo hacía, Amelia intentaba mantener el dominio de sí misma mientras apretaba la mano de Max.
Los ojos, aquellos ojos azules, tan fríos como la nieve, los había visto años atrás. Los había visto repletos de ira y de odio hacia ella. No le cabía la menor duda de que aquel Günter Fischer era el coronel Winkler, y Horst Fischer debía de ser su padre.
Aguardaron su turno para la presentación. El señor Schneider señaló orgulloso a Max.
– Quiero presentarles a un hombre excepcional, un héroe, el barón Von Schumann y su encantadora esposa, Amelia.
Un relámpago cruzó por los ojos de Günter Fischer mientras miraba de frente primero a Max y luego a Amelia, pero no hizo ademán de reconocerlos. Estrechó la mano de Max y besó la de Amelia.
– De manera que hasta los héroes han tenido que exiliarse -comentó con sarcasmo ante el asombro del señor Schneider.
La señora Schneider pidió que entraran en el comedor, por lo que no hubo tiempo para más comentarios. La cena transcurrió entre brindis por Alemania, por el Führer y por el III Reich, pero también por el futuro, por ese IV Reich que muy pronto ellos ayudarían para que se alzara victorioso sobre sus enemigos.
El viejo Winkler, camuflado bajo el nombre de Horst Fischer, era el centro de atención de los comensales. Todos le escuchaban con devoción hablar sobre la supremacía técnica de Alemania, asegurando que los científicos alemanes llevaban gran ventaja a los rusos y a los norteamericanos no sólo en materia armamentística, sino también respecto a investigaciones médicas.
– Yo preferiría morir antes que caer en manos de los aliados. Sé que muchos de mis colegas han aceptado el chantaje para no ser juzgados, seguir investigando y contar todos nuestros secretos a los nuevos amos del mundo. Yo no lo haré. Yo juré fidelidad al Führer, y sobre todo juré lealtad a Alemania. Y nunca les traicionaré.
Su hijo le escuchaba en silencio, repartiendo la mirada entre Amelia y Max.
No fue hasta el final de la cena, tras pasar a uno de los salones, cuando Günter Fischer se acercó al señor Schneider y le comentó algo al oído que pareció alarmar a su anfitrión. Inmediatamente Schneider, seguido de los Fischer, y de otros invitados, salieron del salón dirigiendo sus pasos hacia el despacho del dueño de la casa.
Amelia, que había visto lo que sucedía, aprovechó para dejar el salón y llegar al despacho antes de que lo hicieran los hombres para esconderse entre las grandes cortinas. Rezaba para que no la descubrieran; si lo hacían, estaba segura de que la matarían allí mismo.
– ¿Sabe a quién tiene en su casa? -dijo Günter Fischer dirigiéndose a Schneider con voz airada.
– Espero que ninguno de mis invitados le haya molestado. Son todos de la máxima confianza.
– ¿Confianza? Tiene usted sentada entre nosotros a una espía.
– ¡Una espía! ¡Pero qué dice usted! -El tono de Schneider era histérico.
– Amelia Garayoa es una espía -insistió Fischer.
– Hijo, ¿qué estás diciendo? Explícate -le conminó su padre.
– Señor Fischer, le aseguro que…
Pero Fischer no dejó continuar a Schneider.
– Déjese de estupideces, y ahora que estamos solos, llámeme por mi nombre.
– Es mejor que todos nos acostumbremos a los nuevos, de otro modo podríamos no darnos cuenta en público -intervino Wulff.
– Bien, entonces seguiré siendo el señor Fischer. Pero ahora escúchenme todos. Esa mujer es una espía. Asesinó a un oficial de las SS en Roma. Estuvo implicada en la desaparición de uno de los mejores agentes del Reich. No se pudo probar nada hasta que fue detenida en Grecia junto a un grupo de partisanos después de haber volado un convoy en el que murieron decenas de soldados de la Wehrmacht, además de destrozar numeroso material.
– ¡Pero es la esposa del barón Von Schumann! Usted debe de estar en un error -se atrevió a protestar Schneider.
– El barón iba en ese convoy, ella le dejó lisiado. Ya le he dicho que es una mujer peligrosa, una asesina. Y no es su esposa. Su esposa murió en Berlín, en un bombardeo de la RAF.
– Lo sé, lo sé, y cuando se quedó viudo se casó con Amelia.
Читать дальше