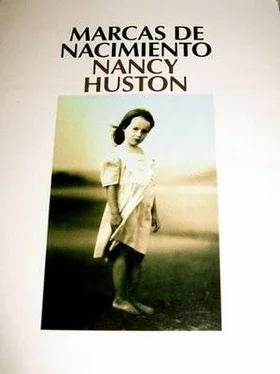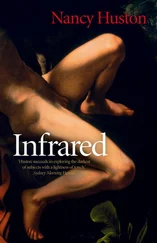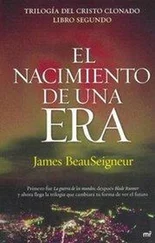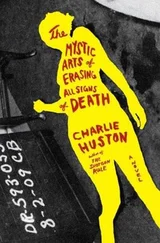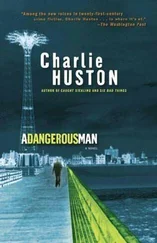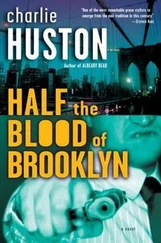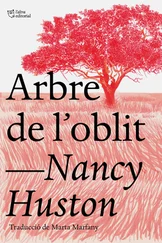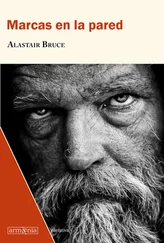A mí me parece un principio excelente, y aquello en lo que más difiero con respecto a Jesús es en lo de poner la otra mejilla y dejar que otros te hagan daño. Yo, en el lugar de Jesús, cuando los soldados romanos vinieron a detenerlo, no les habría permitido atarme las manos a la espalda sin plantarles cara, por no hablar de lo de ponerme una corona de espinas, escupirme a la cara o flagelarme. Ahí es donde cometió Jesús el gran error, a mi modo de ver, que dio con sus huesos en la cruz.
Mamá me lo ha dejado bien claro:
– Nadie tiene derecho a levantarte ni un solo dedo, Solly -me dice, lanzándome una intensa mirada a los ojos-. Nadie sobre la faz de la tierra. ¿Me oyes?
Y yo asiento con solemnidad y pienso: «Vaya, por suerte somos protestantes», porque a los pastores protestantes (como a los rabinos judíos) se les permite casarse y follarse a sus mujeres, de manera que no abusen de niños ni se los follen como hacen los sacerdotes católicos, según han estado diciendo en las noticias estos días.
Sea como sea, hasta el momento sólo una persona en el mundo se ha atrevido a transgredir esta regla sobre el castigo corporal, concretamente el padre de mi propia madre, el abuelo Williams, y dudo que vaya a hacer ningún otro intento en el futuro próximo. El verano pasado fuimos de vacaciones a su casa en Seattle, lo que (ir de visita a casa de otros) ya supone un gran problema debido a las comidas: nadie cocina como a mí me gusta y la abuela Williams se niega a cambiar su manera de hacer la comida, así que mamá tiene que ir de compra a diario sólo para mí.
Una tarde, mamá y papá se fueron al cine y mi abuelo me llevó al parque del barrio. Él no tiene un juego de béisbol con soporte como nosotros, y cuando mamá se lo describió, dijo:
– ¡Anda ya, es hora de que este granujilla juegue como es debido!
Así que lo que trajo fue bate, guante y pelota de softball de los de verdad, y aunque a los cinco yo ya era muy fuerte y tenía buena coordinación para mi edad, el bate pesaba una tonelada en comparación con el de plástico. Me había colocado en el plato, el abuelo estaba en el montículo del lanzador, me tiraba una pelota increíblemente rápida y fuerte tras otra y yo fallaba una y otra vez.
– ¡ Strike uno, strike dos, strike tres, eliminado! -me dijo, cosa que me enfureció, así que le tiré el bate.
No le di ni de lejos, pero aun así se le salieron los ojos de las órbitas cuando lo vio y se puso a gritarme.
– ¿Qué demonios te has creído? -me dijo, cosa que me pareció profundamente ofensiva, con una palabra como «demonios», que no debe utilizarse en presencia de niños.
Fue a recoger el bate, me lo trajo y dijo con expresión seria:
– Escucha, Sol. Ya sé que estás acostumbrado a los bates de plástico, pero los de madera pueden ser sumamente peligrosos. Así que no vuelvas a hacer eso nunca, ¿me oyes? ¿De acuerdo? ¿Seguimos?
– Vale -le dije, pero me disgustaba cómo estaba yendo la tarde, con mi propio abuelo humillándome, por lo visto sin darse cuenta de que yo era el Número Uno y que su obligación era decir: «¡Hurra, Sol! ¡Bien hecho!», tal como hace mamá, en vez de hablarme con semejante condescendencia.
Empezamos de nuevo, pero el abuelo seguía lanzándome esas malintencionadas pelotas con efecto y, como estaba tan enfadado, yo bateaba con menos tino aún que antes.
– ¡ Strike uno, strike dos, strike tres, eliminado! -me dijo, y esta vez, cuando pronunció la palabra «eliminado», me sulfuré y volví a tirar el bate con todas mis fuerzas, sin importarme adónde iba, y fue a darle en el pie.
Aquello no pudo hacerle mucho daño, pero desde luego le hizo perder los estribos. Se acercó a largas zancadas, me cogió por la muñeca y me levantó hasta que prácticamente quedé suspendido en el aire y entonces -«toma, toma, toma»- me pegó en el culo tres veces con la palma de la mano.
Me quedé estupefacto. El escozor en el trasero se propagó directamente a la corriente sanguínea, algo así como una cerilla encendida en contacto con gasolina. Prendió y entré en erupción como un volcán, desbordándome en un candente grito tras otro de ira e indignación porque nadie tiene derecho a levantarle ni un solo dedo a Solomon. Saltaba a la vista que el abuelo estaba horrorizado ante el lío en que se había metido con su «toma toma toma» y yo no tenía intención de parar porque quería darle una lección de una vez para siempre. Berreé durante todo el camino a casa en el coche, y cuando aparcó en el sendero de entrada y me llevó de vuelta a la casa grité con tanta fuerza que los vecinos debieron de preguntarse a quién estaban asesinando. Las preguntas angustiadas de la abuela, sus palabras tranquilizadoras y sus gestos de consuelo no consiguieron acallarme, y aún estaba gritando cuando mamá y papá volvieron del cine una hora después.
Mamá se abalanzó hacia mí presa del pánico y me cogió en brazos y entonces guardé silencio de inmediato.
– ¡Solly, Solly! ¿Qué ha pasado?
Cuando le dije que su padre me había azotado en las nalgas, noté su cuerpo entero tensarse y supe a ciencia cierta que el abuelo iba a arrepentirse de lo que había hecho.
– ¿Has puesto la otra mejilla? -preguntó papá.
– Randall -le advirtió mamá con aspereza-. No tiene gracia.
Hicimos el equipaje y nos fuimos de su casa sin esperar siquiera a la cena. Mientras papá iba al volante de regreso a California, mamá intentó explicarme un poco el asunto para que no odiara a su padre durante el resto de mi vida.
– Tiene ideas anticuadas sobre la educación -me dijo-. Así lo criaron y así crió él a sus propios hijos, de manera que tienes que perdonarlo. Además, ¡no olvides que éramos seis! Si no hubiera tenido cuidado con la disciplina, esa casa se habría convertido en un pandemonio.
Aun así, estoy casi seguro de que mamá no volvió a dirigirle la palabra a su padre hasta que él le envió una disculpa por escrito, junto con la promesa solemne de que no volvería a pegarme.
Soy poderoso.
Todo eso ocurrió el verano pasado, cuando tenía cinco años y medio. Era la parte de la familia de mamá. Ahora he cumplido seis años y es domingo de Ramos (que es cuando Jesús regresó a Jerusalén en burro, un gesto no demasiado acertado por su parte) y nos las estamos viendo con la parte de la familia de mi padre. G.G. llegó ayer en avión de Nueva York. Mi padre se lleva mucho mejor con G.G. que con la abuela Sadie, que es su propia madre, de hecho casi adora a G.G., pero mamá tiene muchas reservas sobre ella: por un lado porque fuma y por otro porque no va a la iglesia.
Cuando salgo a la galería ya está allí, sentada en la mecedora blanca de mimbre con un libro en una mano y un purito en la otra, el pelo blanco en mechones de punta reluciente al sol.
No me hace gracia que ya esté levantada.
Quiero ser siempre el primero en levantarme, el que da la bienvenida al día y lo crea.
– Buenos días, querido Sol -dice, al tiempo que mira el reloj de pulsera y pone el punto de libro entre las páginas-. ¡Dios santo, apenas son las siete, sí que eres un pájaro madrugador! Yo tengo excusa, es el desfase horario.
No me digno responder. Se cruza en mi camino, me atasca los procesos de razonamiento; ojalá pudiera coger un mando a distancia y apagarla.
– Hablando de pájaros madrugadores -continúa, y me indica que me acerque con un gesto-, ¡ven aquí!
Cruzo la galería a paso perezoso, arrastrando los pies para que no piense que estoy interesado en lo que quiere enseñarme, sea lo que sea.
– ¡Mira! -susurra, a la vez que me aúpa a su regazo y señala hacia un hibisco en el jardín justo a nuestros pies-. ¡Mira! ¡No es exquisito ?
Читать дальше