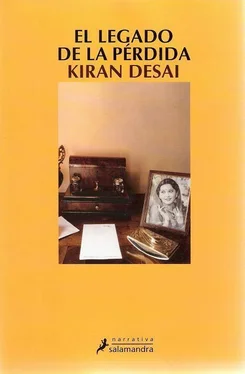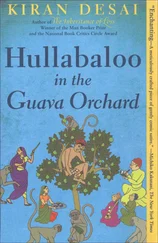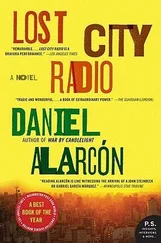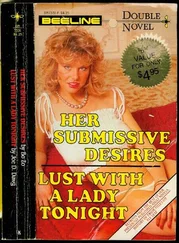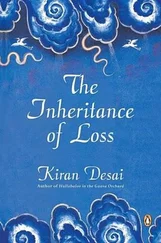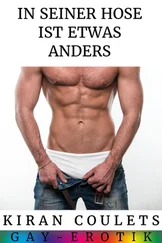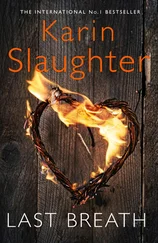– ¿HOLA? ¿HOLA?
– PITAJI, ¿ME OYES?
Volvieron a alejarse el uno del otro.
Bip bip honk honk trr but ock, se cortó la línea y se quedaron varados en la distancia que los separaba.
– ¿HOLA? ¿HOLA?
– ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? -les resonaba su propio eco.
El cocinero colgó, tembloroso.
– Ya volverá a llamar -dijo el vigilante.
Pero el teléfono permaneció mudo.
Fuera, las ranas decían tttt tttt, como si se hubieran tragado el tono de marcar.
Intentó devolverle la vida al artilugio a sacudidas, suspirando por las acostumbradas palabras de despedida al menos. Después de todo, incluso con frases hechas se podía transmitir una emoción auténtica.
– Debe de haber algún problema con la línea.
– Sí, sí, sí.
Como siempre, el problema con la línea.
– Volverá gordo. He oído que todos vuelven gordos -dijo de repente la cuñada del vigilante, procurando consolar al cocinero.
La llamada tocó a su fin y el vacío que Biju esperaba disipar no hizo más que agravarse.
No podía hablar con su padre; no quedaba nada entre ellos, sólo frases de emergencia, sucintas líneas de telegrama gritadas como si estuvieran en plena guerra. Ya no eran trascendentes para la vida del otro salvo por la esperanza de que serían trascendentes. Permaneció con la cabeza en el interior de la cabina tachonada con trozos de chicle reseco y los típicos JoderMierdaPollaRaboCoñoAmorGuerra, esvásticas y corazones atravesados por flechas entrecruzados en un denso jardín de graffiti, más empalagosos, furiosos o perversos de la cuenta: el putrefacto mantillo morboso y dulzón del corazón humano.
Si continuaba con su vida en Nueva York tal vez no volvería a ver a su pitaji nunca más. Ocurría continuamente; pasaban diez años, quince, llegaba el telegrama, o la llamada de teléfono, el padre había muerto y el hijo llegaba tarde. O regresaban y se encontraban con que se habían perdido toda la última cuarta parte de su vida, sus padres como negativos de fotografías. Y había tragedias peores. Una vez concluida la emoción inicial, a menudo resultaba evidente que el cariño se había esfumado; pues el afecto, a fin de cuentas, no es más que una costumbre, y la gente lo olvida o se habitúa a su ausencia. Regresaban y no encontraban más que la fachada; se había corroído desde dentro, igual que Cho Oyu, horadado por las termitas desde el interior.
Allí todos engordan…
El cocinero ya estaba al tanto de que todos engordaban allí. Era una de esas cosas que todos saben:
«¿Te estás poniendo gordo, beta, como todo el mundo en América? -le había escrito a su hijo mucho tiempo atrás, en un desvío de su formato habitual.»
«Sí, me estoy poniendo gordo -le contestó Biju-; cuando vuelvas a verme, seré yo multiplicado por diez.» Rió mientras escribía las frases, y el cocinero se partió de risa cuando las leyó; se tumbó panza arriba y agitó las piernas en el aire como una cucaracha.
– Sí -le dijo Biju-, me estoy poniendo gordo: yo multiplicado por diez. -Y se quedó estupefacto cuando fue al «Todo a 0,99 dólar» y vio que tenía que comprarse las camisas en el perchero de niños. El tendero, un hombre de La Hore, estaba sentado en una escalera de mano bien alta en el centro, vigilando que nadie robara nada, y sus ojos se aferraron a Biju en cuanto entró, provocándole la comezón derivada de un sentimiento de culpabilidad. Pero no había hecho nada. Sin embargo, estaba claro para todo el mundo que sí había hecho algo, pues su aspecto culpable saltaba a la vista.
Echaba de menos a Said. Quería ver el país otra vez, aunque sólo fuera brevemente, a través de la lente optimista de sus ojos.
Biju regresó al café Gandhi, donde no se habían percatado de su ausencia.
– Tenéis que venir todos a ver el partido de críquet, ¿de acuerdo? -Harish-Harry había traído un álbum de fotos para enseñar fotografías de la casa cuya entrada acababa de pagar. Ya había montado una antena parabólica para televisión por satélite justo en medio del jardín delantero, a pesar de que la gerencia de aquella selecta comunidad insistía en que se colocara sutilmente a un lado como una discreta oreja; se había salido con la suya al tener el ingenio de aducir a voz en cuello: «¡Racismo! ¡Racismo! No recibo bien los canales indios.»
Ahora ya sólo le quedaba la preocupación por su hija. La esposa de su amigo y rival, el señor Shah, había pescado un novio preparando kebabs galawati y enviándolos por Federal Express para que al día siguiente estuvieran en Oklahoma. «Una familia dehati en medio de los campos de maíz -le dijo Harish-Harry a su mujer-. Y tendrías que ver a ese tipo del que tanto alardean: vaya lutoo. De tamaño americano; parece un trasto que utilizarías para derribar la puerta.»
Y a su hija le dijo: «Antes las muchachas se enorgullecían de tener una personalidad agradable. Si ahora te portas como una estúpida, te lamentarás el resto de tu vida… Luego no nos vengas llorando, ¿de acuerdo?»
La situación mejorará, había dicho el ISD, pero, aunque habían empezado a torturar gente de manera aleatoria por toda la ciudad, no mejoraba.
Una serie de huelgas mantenían los negocios cerrados.
Una huelga de un día.
Una huelga de tres días.
Luego una de siete días.
Cuando el Almacén Lark's abrió brevemente una mañana, Lola salió victoriosa de una batalla con las princesas afganas por los últimos tarros y latas. Avanzado ese mismo mes, las princesas no podían pensar en otra cosa que no fuera mermelada, furiosas por su escasez, en medio de asesinatos y propiedades incendiadas: «¡Qué mujer tan absolutamente grosera!»
Lola se relamía todos los días mientras untaba la mermelada Druk's bien fina para que durara.
Una huelga de trece días.
Una huelga de veintiún días.
Más tiempo en huelga que sin ella.
Más humedad en el aire que aire. Resultaba difícil respirar y se tenía la sensación de estar sofocado en un lugar que, después de todo, era generoso al menos con el espacio.
Al cabo, las tiendas y las oficinas dejaron de abrir del todo, la agencia de viajes El León de Nieve y la cabina de teléfonos de STD, la tienda de chales, los sastres sordos, el quiosco de periódicos Kanshi Nath e Hijos: todo el mundo aterrorizado para que mantuviera echadas las persianas y no se atreviera a asomar siquiera la nariz por la ventana. Las barricadas en las carreteras detenían el tráfico, evitaban que los camiones de madera y piedra salieran, impedían que se transportara el té. Se esparcían clavos por el firme y se derramaba aceite Mobil. Los chicos del FLNG pedían grandes sumas de dinero, si es que te dejaban pasar, y te coaccionaban para que compraras cintas de casete con discursos del FLNG y calendarios de Gorkhaland.
Llegaban hombres en camiones de Tindharia y Mahanadi, se reunían delante de la comisaría y lanzaban ladrillos y botellas. El gas lacrimógeno no los dispersaba; tampoco las cargas con varas de bambú.
– Bueno, ¿cuánta tierra más quieren? -preguntó Lola con tristeza.
Noni:
– Las subdivisiones de Darjeeling, Kalimpong y Kurseong, y hacia la falda de las montañas, partes de los distritos de Jalpaiguri y Cooch Behar, desde Bengala hasta el interior de Assam.
– No hay paz para los malvados -comentó sin dejar de mover las agujas la señora Sen, que le estaba tejiendo un jersey al primer ministro, del que se compadecía por todos sus problemas. Hasta en Delhi hace frío, sobre todo en esos bungalows llenos de corrientes en los que alojaban a los altos cargos del gobierno. Pero no era una experta en el punto de aguja; demasiado lenta para eso, a diferencia de su madre, quien era capaz de tejer toda una mantita de niño mientras veía una película.
Читать дальше