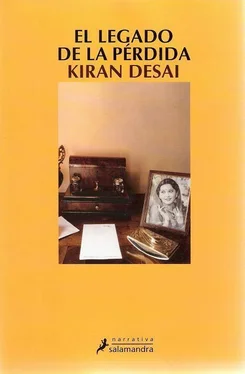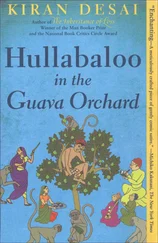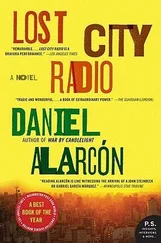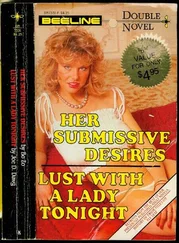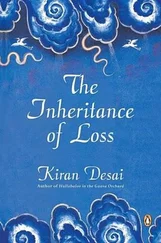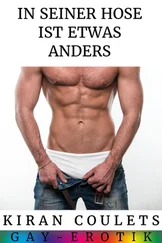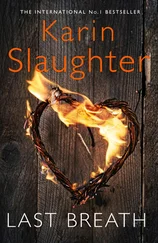– Pero ¿qué falta?
– Mi borla.
– ¿Qué es eso?
Intentó explicarlo.
– Pero ¿para qué demonios sirve, baba? -Lo miraron confusas. -Rosa y blanco, ¿qué? ¿Que te lo pones en la piel? ¿Para qué? -¿Rosa?
Su madre empezó a preocuparse.
– ¿Te ocurre algo en la piel? -preguntó, inquieta.
– Ja, ja -rompió a reír una hermana que escuchaba con atención-, ¡te enviamos al extranjero para que te convirtieras en un caballero y has regresado hecho una dama!
La agitación se propagó y empezaron a llegar parientes de las casas más alejadas del clan Patel. Los kakas kakis masas masisphuas phois. Niños horribles en tropel, un racimo en el que no se podía distinguir a las distintas criaturas, pues semejaban un monstruo compuesto de múltiples brazos y piernas que llegaba dando volteretas, levantando polvo y gritando; cientos de manos se elevaban por encima de los cientos de bocas que emitían risillas tontas. ¿Quién había robado qué?
– Ha desaparecido su borla -dijo el padre de Jemubhai, que por lo visto creía que era algo crucial para el trabajo de su hijo.
Todos decían borla en inglés - powder puff-, pues, naturalmente, no había un término gujarati para semejante invento. Su acento mismo molestaba al juez. «Pauvdar Paaf » , sonaba como una suerte de plato típico parsi.
Sacaron todo lo que había en el armario, lo volvieron del revés, lanzando exclamaciones mientras examinaban cada prenda, los trajes, la ropa interior, los gemelos de teatro con los que había observado los tutús de las bailarinas ejecutando una delicada huida lateral en Giselle, conformando en su despliegue dibujos de pastelería y adornos de tarta.
Pero no, no estaba allí. Tampoco estaba en la cocina, ni en la galería. No estaba por ninguna parte.
Su madre interrogó a las primas más traviesas.
– ¿La has visto?
– ¿Qué?
– La paudar paaf.
– ¿Qué es una paudurpqff? ¿Paudaar paaf?
– Para proteger la piel.
– Proteger la piel, ¿de qué?
Y otra vez había que pasar por el bochorno de explicarlo todo.
– ¿Rosa y blanco? ¿Para qué?
– ¿Qué demonios sabéis vosotros? -exclamaba Jemubhai. Ladrones, ignorantes.
Había pensado que tendrían el buen gusto de dejar que aquello en lo que se había convertido los impresionara e incluso les inspirara cierto temor reverencial, pero en vez de eso se estaban riendo.
– Tú debes saber algo -acusó finalmente a Nimi.
– No la he visto. ¿Por qué habría de prestarle la menor atención? -dijo. El corazón le latía bajo sus dos pechos empolvados de rosa y blanco con aroma a lavanda, bajo la borla de su marido recién regresado de Inglaterra.
No le gustaba la cara de su esposa; recurrió a su odio y encontró belleza, pero la rechazó. En otros tiempos había sido algo tan atrayente como aterrador que había provocado que el corazón se le volviese agua, pero ahora parecía no hacer al caso. Una muchacha india nunca podía ser tan hermosa como una inglesa.
Justo en ese momento, cuando se estaba dando media vuelta, lo vio: entre los corchetes sobresalían algunos filamentos finos y delicados.
– ¡Asquerosa! -gritó, y entre sus tristes pechos arrancó, como una ridícula flor, o bien como un corazón henchido hasta reventar, su elegante borla.
– ¡Duro con la cama! -gritó una anciana tía al oír la refriega en el interior del cuarto, y todos se echaron a reír y asintieron con satisfacción.
– Ahora se tranquilizará -dijo otra vieja con voz medicamentosa-. Esa chica tiene demasiados humos.
En el interior del cuarto, desalojado para la ocasión de todos los que solían dormir allí, con el rostro hinchado de ira, él intentó coger a su esposa.
Ella se zafó y la ira de su marido se desató.
Ella, que había robado. Ella, que había hecho que se rieran de él.
Ella, una chica de pueblo inculta. Volvió a intentar cogerla.
Ella echó a correr y él la persiguió.
Ella fue hacia la puerta.
Pero la puerta estaba cerrada.
Ella lo intentó de nuevo.
No cedió.
La tía la había cerrado, por si acaso. Tantas historias de novias que intentaban escapar… y de vez en cuando el relato de un marido que se iba a hurtadillas. Quévergüenzavergüenzavergüenza para la familia.
Se abalanzó sobre ella con mirada de asesino.
Ella intentó correr hacia la ventana.
Él le cortó el paso.
Sin pensar, ella cogió la polvera de la mesa cerca de la puerta y se la arrojó a la cara, aterrada de lo que estaba haciendo, pero el terror se había sumado a la irreversibilidad con aquel gesto, y en un instante ya estaba hecho:
El recipiente se rompió, el polvo salió despedido hacia arriba fue descendiendo poco a poco.
Morbosamente embadurnado del pigmento con sabor a golosina, la agarró con fuerza y forcejeó con ella hasta tumbarla, y conforme iba descendiendo lentamente aquel perfecto recubrimiento rosado, atomizado en un millón de motas, en una densa frustración de lascivia y furia -el pene se desenroscó, moteado de negro y púrpura, como movido por la furia, descubriendo el tobogán del que había oído hablar- se abrió paso hasta su interior sin el menor donaire.
Un tío ya mayor, un marchito hombre pájaro con dhoti y gafas, que miraba desde el exterior por una ranura en la pared, notó que su propia lascivia maduraba y -pum- le hacía ponerse a dar brincos por el jardín.
Jemubhai se alegró de poder disimular la inexperiencia, la crudeza, con odio y furia -un truco que le iría de maravilla a lo largo de su vida en áreas diversas-, pero, Dios santo, le impresionó lo grotesco que era aquello: la comunión de órganos que se embestían y succionaban en una horrenda dinámica de ataque y aniquilación; formas de vida lisiadas de color magulladura que golpeaban y se encogían; una garganta acre rodeada de pelo; una malevolencia que se agitaba con músculos de serpiente; el hedor a orina y mierda mezclado con el olor a sexo; el chapoteo, la chorretada marina, aquel derramamiento incontrolable… Todo eso hizo que se le revolviera su civilizado estómago.
Sin embargo, volvió a desaguarse una y otra vez. Incluso en el tedio, dale que dale, una costumbre que no soportaba. Aquella aversión y su persistencia lo enfurecía más aún, y cualquier crueldad que pudiera infligir a Nimi pasó a ser irresistible. Le daría las mismas lecciones de soledad y vergüenza que había aprendido en carne propia. En público, nunca hablaba con ella ni la miraba.
Ella se acostumbró a su expresión indiferente mientras la embestía, la mirada perdida a media distancia, absorta por completo en sí misma, el mismo semblante vacío de un perro o un mono jodiendo en el bazar; hasta que de pronto parecía perder el control y la expresión se le esfumaba del rostro. Un momento después, antes de que nada trasluciera, volvía a afianzarse su gesto y Jemubhai se retiraba para pasar un buen rato en el cuarto de baño afanándose con jabón, agua caliente y antiséptico Dettol. Luego realizaba sus abluciones con una medida clínica de whisky, como si consumiera un desinfectante.
El juez y Nimi viajaron dos días en tren y en coche, y cuando llegaron a Bonda, él alquiló un bungalow a las afueras, en el linde con el acantonamiento, por treinta y cinco rupias al mes, sin agua ni electricidad. No podía permitirse nada mejor hasta que saldara sus deudas, pero, aun así, ahorró dinero para contratar una acompañante para Nimi. Una tal señorita Enid Pott que tenía todo el aspecto de un dogo con sombrerito. Su puesto anterior había sido el de institutriz de los hijos del señor Singh, el comisionado, y había educado a sus pupilos para que llamaran «Mam» a su madre y «Pa» a su padre, les había dado aceite de hígado de bacalao para las rabietas y les había enseñado a recitar textos de la periodista norteamericana Nellie Bly. En una fotografía que llevaba en el bolso, se la veía acompañada de dos niñas de tez oscura con vestidos de marinero; sus calcetines eran elegantes pero tenían el rostro marchito.
Читать дальше