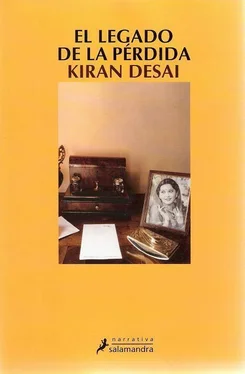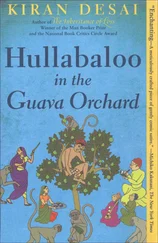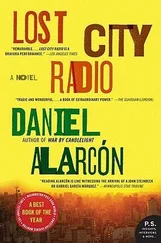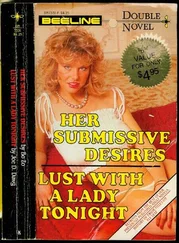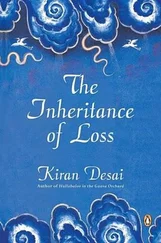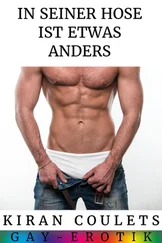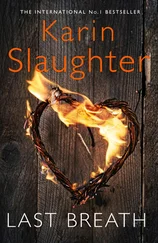Su madre era un fantasma en el patio oscuro, vertiendo agua fría del pozo sobre su cuerpo invisible para luego ensañarse frotando con las gruesas manos de una campesina, echarle aceite al pelo, y aunque él sabía que todo ello le estimularía el cerebro, tenía la sensación de que se lo estaba borrando, borrando a fuerza de frotar.
Era alimentado hasta hartarse. Todos los días le daban un vaso de leche fresca con lentejuelas de grasa dorada. Su madre le acercaba el vaso a los labios y lo apartaba únicamente cuando estaba vacío, de manera que él volvía a emerger como una ballena del mar, boqueando para recobrar el aliento. Con el estómago lleno de nata, el intelecto lleno de estudios, alcanfor colgado del cuello en una bolsita para mantener alejada la enfermedad; el paquete entero había sido objeto de rezos y estaba cubierto de huellas de pulgares rojas y amarillas con marcas tika. Iba a la escuela en la parrilla de la bicicleta de su padre.
A la entrada del colegio había un retrato de la reina Victoria con un vestido semejante a una cortina guarnecida con volantes, una capa ribeteada y un peculiar gorro del que salían flechas plumosas. Todas las mañanas, al pasar Jemubhai por debajo, encontraba su rostro de rana fascinante y le impresionaba que una mujer tan poco atractiva hubiera podido ser tan poderosa. Cuanto más sopesaba aquel hecho tan extraño, mayor era su respeto por ella y por los ingleses.
Era allí, bajo aquella presencia verrugosa, donde él por fin había cumplido la promesa de su estirpe. De su titubeante linaje Patel surgió una inteligencia que parecía moderna en su presteza. Era capaz de leer una página, cerrar el libro, repetirla de carrerilla, retener una docena de números en la memoria, abrirse paso mentalmente a través de un laberinto de cálculos como una máquina infalible para luego soltar la respuesta igual que un producto salido por el tobogán de una cadena de montaje. A veces, cuando su padre lo veía, olvidaba reconocerlo, pues, con los rayos X de su imaginación, veía nítidamente el fértil florecimiento en el interior de su cráneo.
Las hijas no tardaron en sufrir privaciones para tener la seguridad de que él recibiera lo mejor de todo, desde amor hasta comida. Los años transcurrieron desdibujados.
Pero las aspiraciones de Jemubhai seguían confusas y fue su padre el primero en mencionar la Administración Pública.
Cuando Jemu, con catorce años, pasó el examen de ingreso como primero de su promoción, el director, el señor McCooe, llamó a su padre y le sugirió que su hijo se presentara a los exámenes locales para procurador, lo que le permitiría encontrar empleo en los tribunales de magistrados subalternos. «¡Un chico brillante… podría acabar en el tribunal superior!»
El padre se marchó pensando: «Bueno, si puede hacer eso, también puede aspirar a más. Podría llegar a ser el juez mismo, ¿no?»
Su hijo podría, podría, ¡podía! ocupar el lugar opuesto al del padre, orgulloso embarullador del sistema, el más bajo en la jerarquía de los tribunales. Bien podía llegar a ser comisionado de distrito o juez del tribunal superior. Podía llevar una estúpida peluca blanca encima de un rostro moreno en el calor sofocante del verano y dirimir de un mazazo aquellos casos falsos y amañados. El padre abajo, el hijo arriba, estarían a cargo de la justicia, en su totalidad.
Compartió su sueño con Jemubhai. Tan fantásticas eran sus ensoñaciones, que les causaban la misma emoción que un cuento de hadas, y tal vez debido a que ese sueño llegó demasiado alto en el cielo para abordarlo con lógica, cobró forma, empezó a ejercer una presión palpable. Sin ingenuidad, padre e hijo se habrían visto derrotados; si no hubieran sido tan ambiciosos, de acuerdo con la lógica de las probabilidades, habrían fracasado.
El número de indios recomendado en la Administración Pública india era del cincuenta por ciento, y la cuota ni siquiera estaba cerca de cubrirse. Espacio en la cima, espacio en la cima. Desde luego, no había espacio en el fondo.
Jemubhai asistió al colegio mayor Bishop con una beca, y luego se fue a Cambridge en el SS Strathnaver. A su regreso, como miembro de la API, lo pusieron a trabajar en un distrito lejos de su hogar en el estado de Uttar Pradesh.
– ¡Cuántos criados había entonces! -le dijo el cocinero a Sai-. Ahora, claro, sólo quedo yo.
Había empezado a trabajar a los diez años, con un sueldo equivalente a la mitad de su edad, cinco rupias, como el chokra para todo más humilde de un club en el que su padre trabajaba de repostero.
A los catorce, el juez lo contrató por doce rupias al mes. Eran tiempos en los que aún era pertinente saber que si atabas un tarro de nata a una vaca, mientras caminabas hacia el siguiente lugar de acampada iría batiéndose hasta convertirse en mantequilla al final de la jornada. Que se podía hacer una fresquera portátil para carne con un paraguas abierto boca abajo recubierto con una mosquitera.
– Siempre estábamos de viaje -le contó el cocinero-, tres semanas de cada cuatro. Sólo parábamos en los peores días del monzón. Tu abuelo iba en coche si podía, pero el distrito estaba prácticamente desprovisto de carreteras, y casi ningún puente cruzaba los ríos, así que la mayoría de las veces teníamos que ir a caballo. De vez en cuando, por zonas de selva y a través de cauces más profundos y de corriente más rápida, cruzaba en elefante. Nosotros íbamos por delante en una caravana de carros de bueyes cargados con la vajilla, tiendas, mobiliario, alfombras; todo. Había porteadores, ordenanzas, un notario. Había un retrete portátil para la tienda que hacía las veces de cuarto de baño e incluso una murga-murgi en una jaula colgada bajo el carro. Eran de una raza extranjera y esa gallina ponía más huevos que cualquier otra murgi que haya visto en mi vida.
– ¿Dónde dormíais? -preguntó Sai.
– Plantábamos tiendas en pueblos por todo el distrito: una gran tienda dormitorio como una carpa para tu abuelo, y una tienda a guisa de cuarto de baño anexa, vestidor, salón y comedor. Las tiendas eran muy elegantes, alfombras de Cachemira, vajillas de plata, y tu abuelo se vestía para cenar incluso en la jungla, con esmoquin negro y pajarita.
»Como decía, nosotros íbamos delante, de manera que cuando llegaba tu abuelo todo estuviera dispuesto exactamente como en el campamento anterior, los mismos expedientes abiertos por la misma página y formando el mismo ángulo. Si había la más pequeña diferencia, perdía los estribos.
»E1 horario se seguía a rajatabla: no podíamos retrasarnos ni cinco minutos, de manera que todos tuvimos que aprender a leer el reloj. A las seis menos cuarto le llevaba el té a la cama en una bandeja. "El primer té", anunciaba yo al levantar la solapa de la tienda. Primerté, así sonaba. Primerté.
Sai se echó a reír.
El juez seguía con la mirada fija en el tablero de ajedrez, pero tras el escozor provocado por el recuerdo de sus comienzos, experimentaba ahora el dulce alivio de recordar su vida como funcionario itinerante.
El apretado calendario lo había tranquilizado, igual que el ejercicio constante de la autoridad. Cómo saboreaba su poder sobre las clases que habían tenido a su familia sometida durante siglos, como el notario, por ejemplo, que era de casta brahmán. Allí estaba, entrando a rastras en una tienda diminuta hacia un lado, y ahí estaba Jemubhai, recostado como un rey en una cama tallada en madera de teca, cubierta con una mosquitera.
– El primer té -anunciaba el cocinero-. Primerté.
Se incorporaba para tomarlo.
6.30: se bañaba en agua calentada al fuego de manera que despedía una fragancia a humo de madera y estaba salpicada de motas de ceniza. Con un toque de polvos acicalaba su rostro recién lavado; con un poco de pomada, el pelo. Masticaba tostadas carbonizadas sobre la llama, con mermelada encima de la parte quemada.
Читать дальше