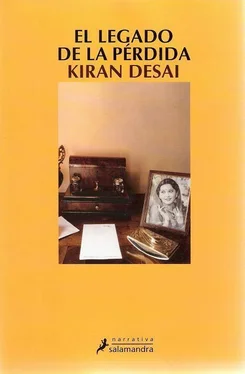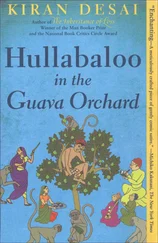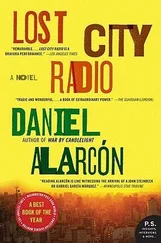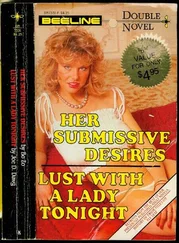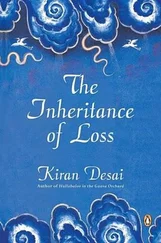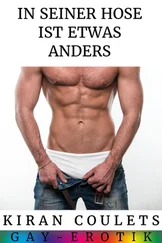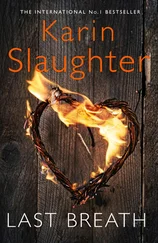Así fue como empezó a trastornarse la mente de Jemubhai; empezó a verse más extraño de lo que lo veían los demás, su propia piel le parecía de un color raro; su propio acento, peculiar. Se le olvidó cómo reír, apenas era capaz de alzar los labios en una sonrisa, y si alguna vez lo hacía, se tapaba la boca con la mano, porque no soportaba que nadie le viera las encías, los dientes. Le parecían demasiado íntimos. De hecho, apenas dejaba que sobresaliera de sus ropas ninguna parte de sí mismo por miedo a ofender. Empezó a lavarse de manera obsesiva, temeroso de que lo acusaran de oler, y todas las mañanas, a fuerza de restregarse, se desprendía del aroma denso y lechoso del sueño, el olor a establo que lo envolvía como una guirnalda cuando despertaba e impregnaba la tela de su pijama. Hasta el final de su vida no se le vería nunca sin calcetines y zapatos, y preferiría la sombra a la luz, los días nublados a los soleados, pues recelaba de que la luz del sol lo revelase, en su abyección, con toda claridad.
No vio nada de la campiña inglesa, se perdió la belleza de las universidades y las iglesias esculpidas y decoradas con pan de oro y ángeles, no oyó a los niños cantores con voz de niña, y no vio el río verde tembloroso con réplicas de los jardines que se enlazaban uno con el siguiente, ni los cisnes que bogaban superpuestos cual mariposas a sus reflejos.
Al cabo, apenas se sentía humano, daba un brinco cuando le tocaban el brazo como si semejante intimidad le resultara insoportable, temía y sufría por un simple «qué-tal-bonito-día» con la gorda vestida de amistosos tonos rosa que llevaba la tienda de la esquina. «¿Qué quieres? Repítemelo, guapo…», respondía ella a sus murmullos, y se inclinaba hacia delante para recoger sus palabras, pero su voz se escabullía al deshacerse él en lágrimas de autocompasión ante el despreocupado gesto de afecto. Empezó a cruzar la ciudad en busca de tiendas más anónimas, y cuando compró una brocha de afeitar y la dependienta le comentó que su marido tenía exactamente la misma, al reconocer sus idénticas necesidades humanas, la proximidad de su conexión, «afeitar», «marido», lo superó el atrevimiento de la insinuación.
El juez encendió la luz y comprobó la fecha de caducidad de la caja de Calmpose. No, el medicamento seguía siendo válido: debería haber surtido efecto. Sin embargo, en vez de hacerle conciliar el sueño, le había provocado una pesadilla totalmente despierto.
Se quedó en la cama hasta que las vacas empezaron a bramar cual sirenas de niebla y el gallo del tío Potty, Kookar Raja, izó su quiquiriquí igual que una bandera con un sonido absurdo y estridente, como si llamara a todo el mundo al circo. Llevaba sano desde que el tío Potty lo puso patas arriba, le metió la cabeza en una lata y erradicó las moscardas que tenía en el trasero con una buena rociada de insecticida.
Enfrentado de nuevo a su nieta, sentados a la mesa para desayunar, el juez dio instrucciones al cocinero de que la llevara a conocer a la tutora que había contratado, una mujer llamada Noni que vivía a una hora de allí.
Sai y el cocinero recorrieron a paso lento el largo sendero que ascendía y descendía tenue y oscuro como una culebra ratonera entre las colinas, y él le enseñó los puntos de referencia de su nuevo hogar, señaló las casas y le informó de quién vivía en ellas. Estaba el tío Potty, claro, su vecino más cercano, que le había comprado sus tierras al juez años atrás, hacendado y borracho; y su amigo el padre Booty de la vaquería suiza, que pasaba las noches bebiendo con el tío Potty. Los hombres tenían ojillos rojos de conejo, los dientes parduscos por el tabaco, sus sistemas necesitaban un buen dragado, pero seguían mostrando buen ánimo. «Hola, Dolly», decía el tío Potty saludando a Sai con la mano desde la galería, que se proyectaba como la cubierta de un barco por encima de la acusada pendiente. En esa misma galería, Sai escucharía por primera vez a los Beatles. Y también: «¿Tanta carne y nada de PERTATAS? ¡Eso clama al cielo, como si fueran verdes las TERMATAS!».
El cocinero señaló los difuntos tanques de piscicultura, el campamento del ejército, el monasterio en la cima de la colina de Durpin, y mucho más abajo, un orfanato y un gallinero. Enfrente del gallinero, para tener fácil acceso a los huevos, vivía un par de princesas afganas cuyo padre se había ido de vacaciones a Brighton y a su regreso se encontró con que los británicos habían puesto a otro en su trono. Al final, Nehru ofreció asilo a las princesas (¡todo un caballero!). En una casita gris vivía la señora Sen, cuya hija, Mun Mun, se había marchado a América.
Y por último estaba Noni (Nonita), que vivía con su hermana Lola (Lalita) en una casita de campo cubierta de rosas llamada Mon Ami. Cuando el marido de Lola murió de un ataque al corazón, Noni, la solterona, se mudó con su hermana, la viuda. Vivían gracias a la pensión de él, pero aun así necesitaban más dinero, con las interminables reparaciones que había que llevar a cabo en la casa, los precios cada vez más caros en el bazar y el sueldo de la criada, la fregona, el vigilante y el jardinero.
De manera que, para contribuir a la economía familiar, Noni había accedido a la petición del juez de que hiciera las veces de tutora de Sai. De ciencias a Shakespeare. Únicamente cuando los conocimientos de Noni sobre matemáticas y ciencias empezaron a titubear al cumplir Sai los dieciséis, el juez se vio obligado a contratar a Gyan para que se ocupara de esas asignaturas.
– Ésta es Saibaby -dijo el cocinero para presentarla a las hermanas.
La miraron con tristeza, huérfana del romance agonizante entre la India y los soviéticos.
– Es la mayor estupidez que ha cometido la India, arrimarse al bando equivocado. ¿Recuerdas cuando Chotu y Motu fueron a Rusia? Dijeron que no habían visto nunca nada parecido -le comentó Lola a Noni-, ni siquiera en la India. Una ineficacia increíble.
– ¿Y te acuerdas de aquellos rusos que vivían puerta con puerta con nosotras en Calcuta? -le respondió Noni a Lola-. Salían corriendo todas las mañanas y volvían con montañas de comida. Allá estaban, venga a cortar, hervir y freír montañas de patatas y cebollas.
Y luego, para la noche, otra vez al bazar a todo correr, con el pelo al viento, para regresar locos de contento y con más cebollas y patatas aún para cenar. Para ellos la India era la tierra de la abundancia. Nunca habían visto nada parecido a nuestros mercados.
Pero, a pesar de su opinión sobre Rusia y los padres de la niña, con el paso de los años tomaron mucho cariño a Sai.
¡Ay, Dios mío! -gritó Lola al enterarse de que habían robado las armas al juez. Ahora estaba mucho más canosa, pero su personalidad era más fuerte que nunca-. ¿Y si vienen esos gamberros a Mon Ami? Vendrán tarde o temprano. Pero no tenemos nada. Aunque seguro que eso no los disuade. Son capaces de matar por cincuenta rupias.
– Pero tenéis un vigilante -respondió Sai, distraída, dándole vueltas todavía a que Gyan no había ido el día del robo. Sin duda, su afecto por ella iba decayendo…
– ¿Budhoo? Pero si es nepalí. ¿Quién puede fiarse ahora? Siempre es el vigilante cuando se produce un robo. Pasan la información y comparten el botín… ¿Os acordáis de la señora Thondup? Solía tener a ese tipo nepalí, y un año regresa de Calcuta y se encuentra con que le habían limpiado la casa. Se la habían limpiado del todo. Tazas platos camas sillas cables lámparas, absolutamente todo, hasta las cadenas y los dispositivos de la cisterna del váter. Uno de los hombres había intentado robar los cables a lo largo de la carretera y lo encontraron electrocutado. Habían cortado y vendido cada bambú, y arrancado todas y cada una de las limas del árbol. Habían perforado agujeros en sus tuberías para que todas las chozas de la ladera cogieran agua de su suministro; y ni rastro del vigilante, claro. Cruzó la frontera a escape y desapareció en Nepal. Dios mío, Noni -concluyó-. Más vale que le digamos a ese Budhoo que se marche.
Читать дальше