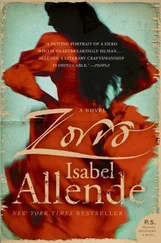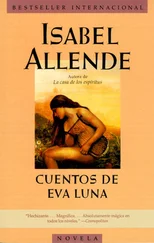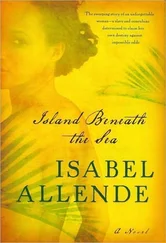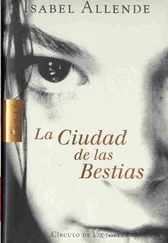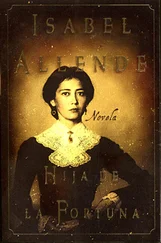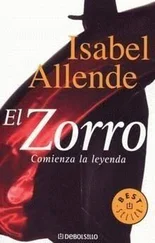En la sala de la casa, Jean-Martin vio a una niña vestida de celeste tocando el piano con una taza sobre la cabeza. «¡Rosette! ¡Mira quién está aquí! ¡Mi niño, mi Jean-Martin!», chilló Loula a modo de presentación. Ella interrumpió los ejercicios musicales y se volvió lentamente. Se saludaron, él con una rígida inclinación de cabeza y un chocar de talones, como si aún llevara puesto el uniforme, y ella con un parpadeo de sus pestañas de jirafa. «Bienvenido, monsieur. No pasa un día sin que madame y Loula hablen de usted», dijo Rosette con la forzada cortesía aprendida en las ursulinas. Nada podía ser más cierto. El recuerdo del muchacho flotaba en la casa como un fantasma y de tanto oírlo mencionar, Rosette ya lo conocía.
Loula se hizo cargo de la taza de Rosette y se fue a colar café; desde el patio se oían sus exclamaciones de júbilo. Rosette y Jean-Martin, sentados en silencio al borde de sus sillas, se lanzaban miradas furtivas con la sensación de que se habían conocido antes. Veinte minutos más tarde, cuando Jean-Martin iba por el tercer trozo de pastel, llegó Violette acezando, con Tété a la siga. A Jean-Martin su madre le pareció más hermosa de lo que recordaba y no se preguntó por qué venía de misa desgreñada y con el vestido mal abotonado.
Desde el umbral, Tété observaba divertida a ese joven incómodo porque su madre le daba besitos sin soltarle la mano y Loula le pellizcaba las mejillas. Los vientos salados de la travesía marítima habían oscurecido varios tonos a Jean-Martin y los años de formación militar habían reforzado su rigidez, inspirada en el hombre que creía ser su padre. Recordaba a Étienne Relais fuerte, estoico y severo; por lo mismo atesoraba la ternura que le había prodigado en la estricta intimidad del hogar. Su madre y Loula, en cambio, siempre lo habían tratado como un crío y por lo visto seguirían haciéndolo. Para compensar su cara bonita, mantenía siempre una exagerada distancia, una postura helada y esa expresión pétrea que suelen tener los militares. En la infancia había soportado que lo confundieran con una niña y en la adolescencia que sus compañeros se burlaran o se enamoraran de él. Esas caricias domésticas delante de Rosette y la mulata, cuyo nombre no había captado, lo abochornaban, pero no se atrevía a rechazarlas. A Tété no le llamó la atención que Jean-Martin tuviera los mismos rasgos de Rosette, porque siempre había pensado que su hija se parecía a Violette Boisier y ese parecido se había acentuado en los meses de entrenamiento para el plaçage en que la chica emulaba los gestos de su maestra.
Entretanto Morisset había acudido a la herrería de la calle Saint Philippe, porque averiguó que era una pantalla para encubrir actividades piratas, pero no encontró a quien buscaba. Estuvo tentado de dejarle una nota a Jean Laffitte pidiéndole cita y recordándole la relación que establecieron frente al tablero de ajedrez, pero comprendió que sería un error garrafal. Llevaba casi tres meses de espionaje disfrazado de científico y aún no se acostumbraba a la cautela que su misión demandaba, cada dos por tres se sorprendía a punto de cometer una imprudencia. Más tarde ese mismo día, cuando Jean-Martin le presentó a su madre, sus precauciones le parecieron ridículas, porque ella le ofreció con toda naturalidad llevarlo donde los piratas. Estaban en la sala de la casa amarilla, que se hacía estrecha para la familia y quienes habían acudido a conocer a Jean-Martin: el doctor Parmentier, Adèle, Sancho y un par de vecinas.
– Entiendo que han puesto precio a la cabeza de los Laffitte -dijo el espía.
– ¡Ésas son cosas de los americanos, monsieur Moriste! -se rió Violette.
– Morisset. Isidore Morisset, madame.
– Los Laffitte son muy estimados porque venden barato. A nadie se le ocurriría delatarlos por los quinientos dólares que ofrecen por sus cabezas -intervino Sancho García del Solar.
Agregó que Pierre tenía reputación de tosco, pero Jean era un caballero de pies a cabeza, galante con las mujeres y cortés con los hombres, hablaba cinco idiomas, escribía con impecable estilo y hacía gala de la más generosa hospitalidad. Era de un valor a toda prueba y sus hombres, que sumaban cerca de tres mil, se dejaban matar por él.
– Mañana es sábado y habrá remate. ¿Le gustaría ir a El Templo? -le preguntó Violette.
– ¿El Templo, dijo?
– Allí tienen sus remates -aclaró Parmentier.
– Si todo el mundo sabe dónde se encuentran ¿por qué no los han arrestado? -intervino Jean-Martin.
– Nadie se atreve. Claiborne ha pedido refuerzos, porque esos hombres son de temer, su ley es la violencia y están mejor armados que el ejército.
Al día siguiente Violette, Morisset y Jean-Martin salieron de excursión provistos de una merienda y dos botellas de vino en una cesta. Violette se las arregló para dejar atrás a Rosette con el pretexto de los ejercicios de piano, porque se había dado cuenta de que Jean-Martin la miraba demasiado y su deber de madre consistía en impedir cualquier fantasía inconveniente. Rosette era su mejor alumna, perfecta para el plaçage , pero completamente inadecuada para su hijo, que necesitaba entrar en la Société du Cordon Bleu mediante un buen matrimonio. Pensaba elegir a su nuera con implacable sentido de la realidad, sin darle oportunidad a Jean-Martin de cometer errores sentimentales. A la partida se sumó Tété, quien se subió al bote a última hora y con algunos reparos, porque sufría las náuseas habituales en los primeros meses de su estado y temía a los caimanes, las culebras que infestaban el agua y otras que solían dejarse caer de los manglares. La frágil embarcación iba conducida por un remero capaz de orientarse con los ojos cerrados en ese laberinto de canales, islas y pantanos, eternamente sumido en un vaho pestilente y una nube de mosquitos, ideal para tráficos ilegales y felonías imaginativas.
El Templo resultó ser un islote entre los pantanos del delta, un cerro compacto de conchas molidas por el tiempo con un bosque de robles, que antiguamente era un sitio sagrado de los indios y todavía quedaban los restos de uno de sus altares; de allí provenía el nombre. Los hermanos Laffitte se habían instalado desde temprano, como todos los sábados del año, salvo si caía en Navidad o el día de la Asunción de la Virgen. En la orilla se alineaban embarcaciones de poca profundidad, botes de pescadores, chalupas, canoas, barquitos privados con toldos para las damas y las toscas barcazas para el transporte de los productos.
Los piratas habían montado varias tiendas de lona donde exhibían sus tesoros y repartían gratis limonada para las damas, ron de Jamaica para los hombres y dulces para los niños. El aire olía a agua estancada y a las fritangas de langostinos picantes que se repartían sobre hojas de maíz. Había un ambiente de carnaval, con músicos, juglares y un domador de perros. En un entarimado tenían para la venta cuatro esclavos adultos y un niño desnudo, de unos dos o tres años. Los interesados les examinaban los dientes para calcularles la edad, el blanco de los ojos para verificar su salud, y el ano para asegurarse de que no estuviera taponado con estopa, el truco más corriente para disimular el flujo. Una señora madura, con una sombrilla de encaje, estaba sopesando con su mano enguantada los genitales de uno de los hombres.
Pierre Laffitte ya había iniciado el remate de la mercadería, que a primera vista carecía de lógica, como si hubiese sido seleccionada con el único propósito de confundir a la clientela; un batiburrillo de lámparas de cristal, sacos de café, ropa de mujer, armas, botas, estatuas de bronce, jabón, pipas y navajas de afeitar, teteras de plata, bolsas de pimienta y canela, muebles, cuadros, vainilla, copones y candelabros de iglesia, cajones de vino, un mono amaestrado y dos papagayos. Nadie se iba sin comprar, porque los Laffitte también hacían de banqueros y prestamistas. Cada objeto era exclusivo, como pregonaba Pierre a pulmón partido, y debía de serlo, ya que provenía de atracos en alta mar a barcos mercantes. «¡Miren, damas y caballeros, este jarrón de porcelana digno de un palacio real!» «¿Y cuánto dan por esta capa de brocato orillada de armiño?» «¡No volverá a presentarse una ocasión como ésta!» El público replicaba con chirigotas y silbidos, pero las ofertas iban subiendo en una divertida rivalidad que Pierre sabía explotar.
Читать дальше