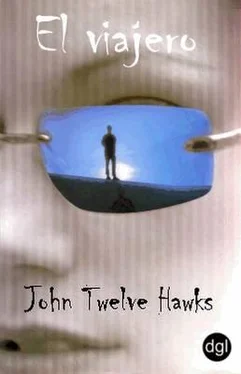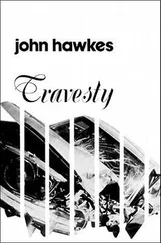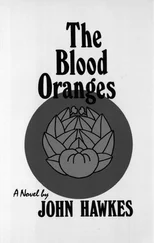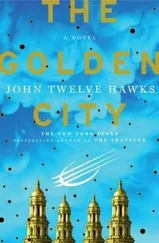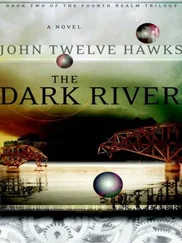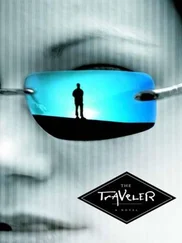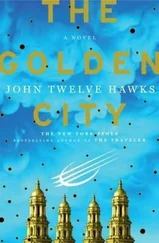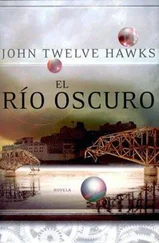El neurólogo era un hombre alto y desgarbado de unos cuarenta años, pero toda su torpeza pareció desaparecer cuando se acercó a la caja de cartón que había en una mesa, cerca del atril. Los asistentes lo miraron fijamente. Todos querían ver. Richardson metió las manos, vaciló y sacó un recipiente de plástico que contenía un cerebro.
– Un cerebro humano. Un conjunto de tejidos flotando en formaldehído. Con mis experimentos he demostrado que la llamada conciencia espiritual no es más que la reacción cognitiva ante un cambio neurológico. Nuestra percepción de lo divino, nuestra creencia de que estamos rodeados por un poder espiritual, es una creación de nuestra mente. Den un paso más. Juzguen lo que implican estos hechos y llegarán a la conclusión de que Dios también es una creación de nuestro sistema neurológico. Hemos evolucionado hasta alcanzar un nivel de conciencia capaz de venerarse a sí mismo. Ahí reside el verdadero milagro.
El cerebro del aquel hombre muerto le había permitido poner un dramático punto final a la conferencia, pero en ese momento tenía que devolverlo a su lugar. Con cuidado, depositó el recipiente en su caja y bajó del estrado. Unos cuantos colegas de la comunidad médica lo rodearon para felicitarlo, y un joven cirujano lo acompañó hasta el aparcamiento.
– ¿De quién es el cerebro? -preguntó el joven-. ¿De alguien conocido?
– ¡Cielos, no! Debe de tener más de treinta años. Seguramente pertenece a algún paciente que lo donó por caridad.
El doctor Richardson colocó la caja en el maletero de su Volvo y salió de la universidad en dirección al norte. Después de que su ex mujer firmara los papeles del divorcio y se marchara a vivir a Florida con un profesor de baile de salón, Richardson había sopesado la posibilidad de vender la mansión victoriana de Prospect Avenue. Su lado racional comprendía que la casa era demasiado grande para una sola persona. Sin embargo, cedió con plena conciencia a sus emociones y decidió conservarla. Cada habitación era como una porción de su cerebro. Tenía una biblioteca rebosante de estantes con libros y un dormitorio en el piso de arriba lleno de fotos de su infancia. Cuando quería cambiar de estado de ánimo, no tenía más que sentarse en otra habitación.
Aparcó el coche en el garaje y decidió dejar el cerebro en el maletero. A la mañana siguiente lo devolvería a la Facultad de Medicina para que lo colocaran en el exhibidor.
Salió del garaje y bajó la puerta basculante. Eran alrededor de las cinco de la tarde. El cielo mostraba un color púrpura oscuro. Richardson percibió el olor a leña quemada que salía de la chimenea de su vecino. Iba a ser una noche fría. Después de la cena quizá debiera encender el fuego en el hogar de la sala de estar. Podía instalarse en el sillón verde mientras hojeaba el primer borrador de la disertación de un alumno.
Un desconocido se apeó de un todoterreno verde aparcado al otro lado de la acera y se acercó por el camino de acceso. Con sus cortos cabellos y gafas de montura de acero aparentaba unos cuarenta años. Algo en su forma de moverse denotaba firmeza y decisión. Richardson supuso que se trataría de un cobrador enviado por su ex mujer porque el mes anterior se había olvidado a propósito de enviarle la pensión después de que ella le hubiera escrito exigiéndole más dinero.
– Lamento haberme perdido su conferencia -dijo el hombre-. «Dios en la caja.» Sonaba interesante. ¿Tuvo mucho público?
– Perdone usted, pero ¿nos conocemos? -preguntó Richardson.
– Me llamo Nathan Boone. Trabajo para la Fundación Evergreen, la que le concedió una beca de investigación, ¿lo recuerda?
Durante los últimos seis años, la Fundación Evergreen había financiado los trabajos de neurología de Richardson. Conseguir el primer desembolso no había sido fácil. No se podía solicitar, sino que era la Fundación la que se ponía en contacto con uno. Sin embargo, una vez superado el obstáculo inicial, la renovación era automática. La Fundación nunca llamaba por teléfono ni enviaba a nadie para supervisar el desarrollo de las investigaciones. Los colegas de Richardson solían bromear diciendo que Evergreen era lo más parecido que había al dinero gratis en el mundo de la ciencia.
– Sí. Financian mi trabajo desde hace tiempo -contestó Richardson-. ¿Hay algo que pueda hacer por ustedes?
Nathan Boone metió la mano en su anorak y sacó un sobre blanco.
– Esto es una copia de su contrato. Me han indicado que llame su atención respecto a la cláusula 18-C. ¿Está usted al tanto de esa parte, doctor?
Richardson se acordaba de la cláusula, desde luego. Era algo exclusivo de la Fundación y figuraba en los contratos para evitar el fraude y el despilfarro.
Boone sacó el documento del sobre y empezó a leer:
– «Número 18-C. El beneficiario de la beca -supongo que se trata de usted, doctor- tiene la obligación de reunirse con un representante de la Fundación en el momento que se estime oportuno para ofrecer una descripción detallada del curso de sus investigaciones y una declaración relativa al destino dado a los fondos. La reunión será decidida a criterio de la Fundación, que proveerá el transporte. La negativa a satisfacer dicha obligación será causa de cancelación de la beca, y el beneficiario quedará obligado a devolver los fondos a la Fundación.»
Boone fue pasando las páginas hasta que llegó a la última.
– Usted firmó esto, ¿verdad doctor Richardson?
– Claro que sí, pero ¿por qué desean hablar conmigo en este preciso instante?
– Estoy seguro de que sólo se trata de un pequeño problema que necesita aclaración. Prepare una muda y un cepillo de dientes, doctor. Yo lo acompañaré a nuestro centro de investigación en Purchase, Nueva York. Quieren que revise usted unos informes esta noche de modo que pueda reunirse con la dirección mañana por la mañana.
– Eso no puede ser -contestó Richardson-. Tengo que impartir mis clases de posgrado. No puedo abandonar New Haven.
Boone tendió la mano y agarró a Richardson del brazo, apretándolo ligeramente para que el médico no pudiera salir corriendo. No había sacado un arma ni hecho gestos amenazadores; sin embargo, había algo en su personalidad que resultaba intimidatorio. A diferencia de la mayoría de la gente, no daba muestras de duda o vacilación.
– Estoy al tanto de sus obligaciones, doctor Richardson. Lo comprobé antes de venir hasta aquí. Mañana no tiene ninguna clase.
– Suélteme, por favor.
Boone aflojó la presa.
– No tengo intención de meterlo en el coche a la fuerza y obligarlo a ir a Nueva York. No voy a forzarlo en absoluto, pero si decide comportarse irracionalmente debe estar preparado para aceptar las consecuencias negativas. En estos casos siempre lamento que un hombre brillante haya tomado la decisión equivocada.
Al igual que un soldado que hubiera acabado de entregar un mensaje, Boone dio media vuelta rápidamente y se encaminó hacia su coche.
Richardson se sentía como si acabaran de propinarle un puñetazo en el estómago. ¿De qué hablaba ese hombre? ¿Consecuencias negativas?
– Un momento, señor Boone. Por favor…
Boone se detuvo en el bordillo. Estaba demasiado oscuro para que su rostro resultara visible.
– Si lo acompaño al centro de investigación, ¿dónde se supone que me voy a alojar?
– Disponemos de instalaciones muy confortables para nuestro personal.
– ¿Y estaré de regreso aquí mañana por la tarde?
El tono de voz de Boone cambió ligeramente, como si estuviera sonriendo.
– Puede estar seguro.
El doctor Richardson metió una muda en una bolsa de viaje mientras Nathan Boone lo esperaba en el vestíbulo. Partieron de inmediato y condujeron hacia el sur, en dirección a Nueva York. Cuando llegaron al condado de Westchester, cerca de la ciudad de Purchase, Boone se desvió por una carretera local de dos carriles. El todoterreno pasó ante lujosas mansiones de ladrillo y piedra. Arces y robles blancos crecían en los jardines de entrada, y el césped se veía cubierto de hojas otoñales.
Читать дальше