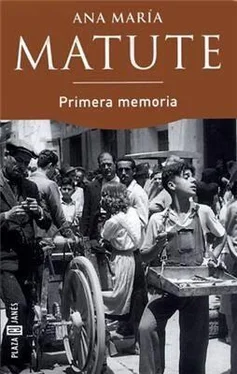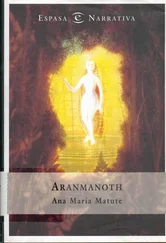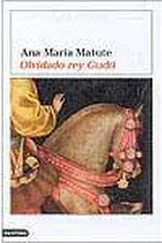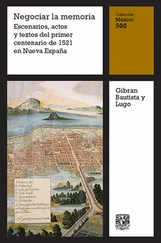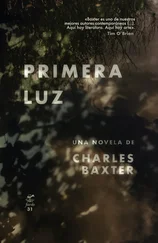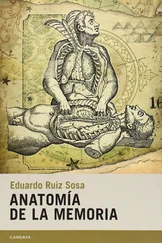El día que llegué a la isla, hacía mucho viento en la ciudad. Unos rótulos medio desprendidos tableteaban sobre las puertas de las tiendas. Me llevó la abuela a un hotel oscuro, que olía a humedad y lejía. Mi habitación daba a un pequeño patio, por un lado, y, por el otro, a un callejón, tras cuya embocadura se divisaba un paseo donde se mecían las palmeras sobre un pedazo de mar plomizo. La cama de hierro forjado, muy complicada, me amedrentó como un animal desconocido. La abuela dormía en la habitación contigua, y de madrugada me desperté sobresaltada -como me ocurría a menudo- y busqué, tanteando, con el brazo extendido, el interruptor de la luz de la mesilla. Recuerdo bien el frío de la pared estucada, y la pantalla rosa de la lámpara. Me estuve muy quieta, sentada en la cama, mirando recelosa alrededor, asombrada del retorcido mechón de mi propio cabello que resaltaba oscuramente contra mi hombro. Habituándome a la penumbra, localicé, uno a uno, los desconchados de la pared, las grandes manchas del techo, y sobre todo, las sombras enzarzadas de la cama, como serpientes, dragones, o misteriosas figuras que apenas me atrevía a mirar. Incliné el cuerpo cuanto pude hacia la mesilla, para coger el vaso de agua, y entonces, en el vértice de la pared, descubrí una hilera de hormigas que trepaba por el muro. Solté el vaso, que se rompió al caer, y me hundí de nuevo entre las sábanas, tapándome la cabeza. No me decidía a sacar ni una mano, y así estuve mucho rato, mordiéndome los labios y tratando de ahuyentar las despreciables lágrimas. Me parece que tuve miedo. Acaso pensé que estaba completamente sola, y como buscando algo que no sabía. Procuré trasladar mi pensamiento, hacer correr mi imaginación como un pequeño tren por bosques y lugares conocidos, llevarla hasta Mauricia y aferrarme a imágenes cotidianas (las manzanas que Mauri colocaba cuidadosamente sobre las maderas, en el sobrado de la casa, y su aroma que lo invadía todo, hasta el punto de que, tonta de mí, acerqué la nariz a las paredes por si se habían impregnado de aquel perfume). Y me dije, desolada: "Estarán ya amarillas y arrugadas, yo no he comido ninguna". Porque aquella misma noche Mauricia empezó a encontrarse mal, y ya no se pudo levantar de la cama, y mandó escribir a la abuela -oh, ¿por qué, por qué había pasado?-. Procuré llevar el pequeño carro de mis recuerdos hacia las varas de oro, en el huerto, o a las ramas de tonos verdes, resplandecientes en el fondo de las charcas. (A una charca, en particular, sobre la que brillaba un enjambre de mosquitos, verdes también, junto a la que oía como me buscaban, sin contestar a sus llamadas, porque aquel día fue la abuela a buscarme -vi el polvo que levantaba el coche en la lejana carretera-, para llevarme con ella a la isla.) Y recordé las manchas castañas de las islas sobre el azul pálido de mis mapas -queridísimo Atlas-. De pronto, la cama y sus retorcidas sombras en la pared, hacia las que caminaban las hormigas, de pronto -me dije-, la cama estaba enclavada en la isla amarilla y verde, rodeada por todas partes de un azul desvaído. Y la sombra forjada, detrás de mi cabeza -la cama estaba casi a un palmo del muro-, me daba una sensación de gran inseguridad. Menos mal que llevé conmigo, escondido entre el jersey y el pecho, mi Pequeño Negro de trapo -Gorogó, Deshollinador-, y lo tenía allí, debajo de la almohada. Entonces comprendí que había perdido algo: olvidé en las montañas, en la enorme y destartalada casa, mi teatrito de cartón. (Cerré los ojos y vi las decoraciones de papeles transparentes, con cielos y ventanas azules, amarillos, rosados, y aquellas letras negras en el dorso: El Teatro de los Niños, Seix y Barral, clave telegráfica: Arapil. Al primer telar, número 3… "La estrella de los Reyes Magos", "El alma de las ruinas" , y el misterio enorme y menudo de las pequeñas ventanas trasparentes. Oh, cómo deseé de nuevo que fuera posible meterse allí, atravesar los pedacitos de papel, y huir a través de sus falsos cristales de caramelo. Ah, sí, y mis álbumes, y mis libros: "Kay y Gerda, en su jardín sobre el tejado", " La Joven Sirena abrazada a la estatua", "Los Once Príncipes Cisnes". Y sentí una rabia sorda contra mí misma. Y contra la abuela, porque nadie me recordó eso, y ya no lo tenía. Perdido, perdido, igual que los saltamontes verdes, que las manzanas de octubre, que el viento en la negra chimenea. Y, sobre todo, no recordaba siquiera en qué armario guardé el teatro; sólo Mauricia lo sabía.) No me dormí y vi amanecer, por vez primera en mi vida, a través de las rendijas de la persiana.
La abuela me llevó al pueblo, a su casa. Qué gran sorpresa cuando desperté con el sol y me fui, descalza, aún con un tibio sueño prendido en los párpados, hacia la ventana. Cortinas rayadas de azul y blanco, y allá abajo el declive. (Días de oro, nunca repetidos, el velo del sol prendido entre los troncos negros de los almendros, abajo, precipitadamente hacia el mar.) Gran sorpresa, el declive. No lo sospechaba, detrás de la casa, de los muros del jardín descuidado, con sus oscuros cerezos y su higuera de brazos plateados. Quizás no lo supe entonces, pero la sorpresa del declive fue punzante y unida al presentimiento de un gran bien y de un dolor unidos. Luego me llevaron otra vez a la ciudad, y me internaron en Nuestra Señora de los Ángeles. Sin saber por qué ni cómo, allí me sentí malévola y rebelde; como si se me hubiera clavado en el corazón el cristalito que también transformó, en una mañana, al pequeño Kay. Y sentía un gran placer en eso, y en esconder (junto con mis recuerdos y mi vago, confuso amor por un tiempo perdido) todo lo que pudiera mostrar debilidad, o al menos me lo pareciese. Nunca lloré.
Durante las primeras vacaciones jugué poco con Borja. Me tacharon de hosca y cerril, como venida de un mundo campesino, y aseguraron que cambiarían mi carácter. Año y medio más tarde, apenas amanecida la primavera -catorce años recién cumplidos-, me expulsaron, con gran escándalo y consternación, de Nuestra Señora de los Ángeles.
En casa de la abuela, hubo frialdad y promesas de grandes correcciones. Por primera vez, si no la simpatía, me gané la oculta admiración de Borja, que me admitió en su compañía y confidencias.
En plenas vacaciones estalló la guerra. Tía Emilia y Borja no podían regresar a la península, y el tío Álvaro, que era coronel, estaba en el frente. Borja y yo, sorprendidos, como víctimas de alguna extraña emboscada, comprendimos que debíamos permanecer en la isla no se sabía por cuánto tiempo. Nuestros respectivos colegios quedaban distantes, y flotaba en el ambiente -la abuela, tía Emilia, el párroco, el médico-, un algo excitante que influía en los mayores y que daba a sus vidas monótonas un aire de anormalidad. Se trastocaban las horas, se rompían costumbres largo tiempo respetadas. En cualquier momento y hora, podían llegar visitas y recados. Antonia traía y llevaba noticias. La radio, vieja y llena de ruidos, antes olvidada y despreciada por la abuela, pasó a ser algo mágico y feroz que durante las noches centraba la atención y unía en una rara complicidad a quienes antes sólo se trataron, ceremoniosamente. La abuela acercaba su gran cabeza al armatoste, y, si se alejaba la anhelada voz, lo sacudía frenética, como si así hubiera de volver la onda a su punto de escucha. Quizá fue todo esto lo que estrechó las relaciones, hasta entonces frías, entre Borja y yo.
La calma, el silencio y una espera larga y exasperante, en la que, de pronto, nos veíamos todos sumergidos, operaba también sobre nosotros. Nos aburríamos e inquietábamos alternativamente, como llenos de una lenta y acechante zozobra, presta a saltar en cualquier momento. Y empecé a conocer aquella casa, grande y extraña, con los muros de color ocre y el tejado de alfar, su larga logia con balaustrada de piedra y el techo de madera, donde Borja y yo, de bruces en el suelo, manteníamos conversaciones siseantes. (Nuestro siseo debía tener un eco escalofriante arriba, en las celdillas del artesonado, como si nuestra voz fuera robada y transportada por pequeños seres de viga a viga, de escondrijo en escondrijo.) Borja y yo, echados en el suelo, fingíamos una partida de ajedrez en el desgastado tablero de marfil que fue de nuestro abuelo. A veces Borja gritaba para disimular: Au roi! (porque a la abuela y a la tía Emilia les gustaba que practicáramos nuestro detestable francés con acento isleño). Así, los dos, en la logia -que a la abuela no le gustaba pisar, y que sólo veía a través de las ventanas abiertas- hallábamos el único refugio en la desesperante casa, siempre hollada por las pisadas macizas de la abuela, que olfateaba como un lebrel nuestras huidas al pueblo, al declive, a la ensenada de Santa Catalina, al Port… Para escapar y que no oyera nuestros pasos, teníamos que descalzarnos. Pero la maldita descubría, de repente, cruzando el suelo, nuestras sombras alargadas. Con su porcina vista baja, las veía huir (como vería, tal vez, huir su turbia vida piel adentro), y se le caía el bastón y la caja de rapé (todo su pechero manchado) y aullaba:
Читать дальше