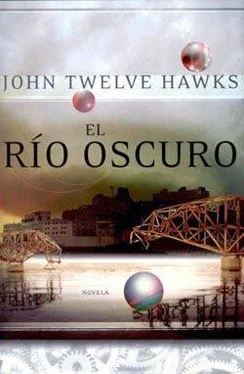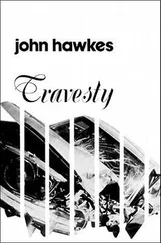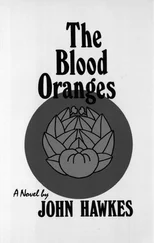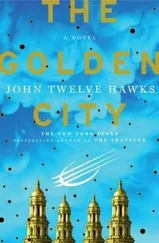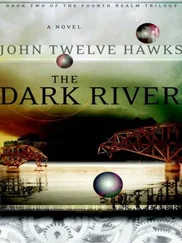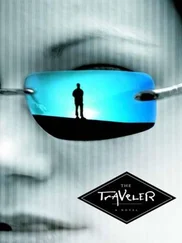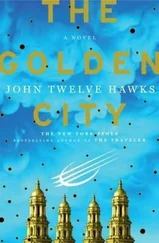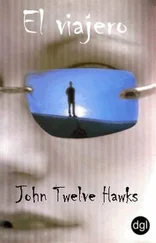Maya cogió la pistola de cerámica de Aronov. Sostuvo el arma apuntando al suelo.
– Quiero que este tren pare en la próxima estación.
– Devon no puede hacer nada -dijo Naz-. El ordenador es el que lo controla.
Todos se habían puesto en pie, incluso Sophia Briggs y Alice. Se sujetaban a las barras del techo mientras las luces parpadeaban a través de las ventanillas y las ruedas marcaban el ritmo del traqueteo.
– ¿Hay un freno de emergencia? -preguntó Maya a Devon.
– Sí, pero no sé si funcionará. El ordenador no quiere que el tren se detenga.
– ¿Puedes abrir las puertas?
– Solo si el tren está parado. Pero si libero el cierre automático, podéis intentar abrirlas manualmente.
– Bien. Hazlo ya.
Todo el mundo miró por la ventana cuando pasaron por la estación de la calle Veintiocho. Los escasos neoyorquinos que estaban en el andén parecían como petrificados en aquel instante de tiempo.
Maya se volvió hacia Hollis.
– Abre las puertas. Cuando lleguemos a la calle Cuarenta y Dos saltaremos.
– Yo me quedo en el tren -protestó Naz.
– Tú vienes con nosotros -dijo Hollis.
– Olvídalo. No necesito vuestro dinero.
– Yo que tú no me preocuparía por el dinero en estos momentos. -Maya alzó la pistola y apuntó a la rodilla de Naz-. Quiero mantenerme alejada de las cámaras de vigilancia y quiero que bajemos de este tren en la terminal de Gran Central.
Devon desbloqueó el cierre automático después de pasar por la estación de la calle Treinta y tres, y Hollis forzó las puertas y las mantuvo abiertas. Cada pocos metros pasaban bajo un arco de hierro. Tenían la sensación de estar viajando por un pasadizo interminable y sin salida.
– ¡De acuerdo! -gritó Devon-. ¡Preparaos!
En la cabina de control había un mando en forma de T. Devon lo agarró y tiró con fuerza. Se oyó un chirrido de metal rozando contra metal, el vagón se estremeció, pero las ruedas siguieron girando. Mientras se acercaban a la estación de la calle Cuarenta y dos, las personas que había en el andén empezaron a apartarse de las vías.
Alice y Sophia fueron las primeras en saltar, seguidas de Vicki, Hollis y Gabriel. El tren había aminorado lo suficiente para que Gabriel cayera de pie. Levantó la vista y vio a Maya empujar a Naz fuera del tren y saltar. Las ruedas del vagón siguieron chirriando mientras se internaba en el túnel.
La gente del andén parecía asustada. Un hombre sacó su móvil y marcó un número.
– ¡Vamos! -gritó Maya, y todos echaron a correr.
La furgoneta rodeó la barrera de seguridad de cemento y se detuvo en la entrada de la terminal de Grand Central por el lado de la avenida Vanderbilt. El soldado de la Guardia Nacional que vigilaba la estación se acercó, y Nathan Boone hizo un gesto a uno de sus mercenarios, un detective de la policía de Nueva York llamado Ray Mitchell. Mitchell bajó la ventanilla del pasajero y mostró su placa al soldado.
– Acaban de llamarnos -le explicó-. Según parece hay unos traficantes de drogas haciendo de las suyas en la terminal. Alguien ha dicho que llevan con ellos a una niña china. ¿Puede creerlo? Por Dios, si venden crack, que por lo menos se paguen una canguro…
El soldado bajó el arma y sonrió.
– Llevo una semana aquí -dijo-, y me parece que todo el mundo está un poco loco.
El conductor, un mercenario sudafricano llamado Vanderpoul, se quedó al volante mientras Boone se apeaba del vehículo con Mitchell y el compañero de este, el detective Krause.
Ray Mitchell era un hombre pequeño y hablador, al que le gustaban los trajes de marca. Krause era todo lo contrario: un policía corpulento y rubicundo que parecía permanentemente malhumorado.
Boone pagaba una cantidad extra a ambos todos los meses y les daba alguna que otra bonificación por el trabajo extra.
– Y ahora ¿qué? -preguntó Krause-. ¿Adónde irán después de haber saltado de ese vagón?
– Un momento -repuso Boone. Su intercomunicador le enviaba constantemente información de sus otros equipos de mercenarios, así como del centro de informática que la Hermandad tenía en Berlín. Sus técnicos habían pirateado la red de vigilancia de tráfico de Nueva York y estaban utilizando sus programas de escaneo para buscar a los fugitivos-. Siguen en la estación del metro, a nivel de tránsito -dijo al cabo de unos segundos-. Las cámaras los están grabando en tiempo real mientras se dirigen hacia el tren lanzadera.
– Entonces ¿qué? ¿Vamos al tren lanzadera?
– Todavía no. Maya sabe que la estamos siguiendo, y eso influirá en su comportamiento. Lo primero que hará será alejarse de las cámaras.
Mitchell sonrió y se volvió hacia su compañero.
– Y por eso la vamos a coger.
Boone alargó la mano y sacó de la parte de atrás de la furgoneta un maletín de aluminio que contenía el equipo de rastreo por radio y tres visores infrarrojos.
– Entremos. Voy a ponerme en contacto con el equipo de respuesta aparcado en la Quinta Avenida.
Los tres hombres entraron en la terminal y bajaron por una de las amplias escaleras de mármol diseñadas siguiendo el estilo de la Ópera de París. Mitchell alcanzó a Boone cuando este llegó al vestíbulo principal.
– Quiero dejar las cosas claras -dijo-. Nosotros lo acompañaremos por toda la ciudad y le allanaremos el camino, pero no quitaremos de en medio a nadie.
– No les pido que lo hagan. Solo pretendo que se ocupen de las autoridades.
– No hay problema. Me pondré en contacto con la policía de tránsito y les diré que estamos en la terminal.
Mitchell se colgó la placa del bolsillo superior de la chaqueta y se internó a toda prisa por uno de los corredores. Krause permaneció junto a Boone, como un gigantesco guardaespaldas, mientras se acercaban al mostrador central de información con un reloj de cuatro caras montado en el techo. El tamaño del vestíbulo principal, sus ventanas arqueadas, sus suelos de mármol blanco y sus paredes de piedra, todo confirmaba el convencimiento de Boone de que su bando era el que iba a salir vencedor de aquella guerra secreta. Millones de personas pasaban por aquella terminal todos los años, pero solo unas pocas sabían que el edificio en sí mismo constituía una sutil demostración del poder de la Hermandad.
Uno de los más fervientes partidarios de la Hermandad en Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, fue William K. Vanderbilt, el magnate de los ferrocarriles que encargó la construcción de la terminal de Grand Central. Vanderbilt ordenó que la bóveda del gran vestíbulo principal, a una altura de cinco pisos, fuera decorada con las constelaciones del zodíaco. Se suponía que la disposición de las estrellas era la misma que la del cielo mediterráneo en la época de Cristo. Sin embargo, nadie, ni siquiera los astrólogos egipcios del siglo i, había visto nunca semejante disposición, pues el zodíaco de la bóveda estaba completamente al revés.
A Boone le divertía leer las distintas teorías que intentaban explicar por qué las estrellas aparecían de ese modo. La más popular decía que el pintor había copiado un dibujo hallado en un manuscrito medieval y que las estrellas se mostraban desde el punto de observación de alguien situado fuera del sistema solar. Nadie había explicado nunca por qué los arquitectos de Vanderbilt permitieron que apareciera esa extraña configuración en una obra tan importante.
Pero la Hermandad sabía que el diseño del cielo de la bóveda no tenía nada que ver con ninguna ilustración medieval. Las constelaciones se hallaban correctamente situadas para alguien que estuviera oculto dentro de la bóveda y que mirara a los viajeros que se dirigían a tomar el tren. La mayoría de las estrellas eran bombillas parpadeantes sobre un fondo azul, pero también había una docena de agujeros por los que espiar. En el pasado, la policía y los guardias de seguridad de los ferrocarriles utilizaban prismáticos para seguir los movimientos de los sospechosos. En esos momentos, todos los ciudadanos eran rastreados con escáneres y otros dispositivos electrónicos. El zodíaco invertido significaba que solo los observadores de las alturas veían el universo correctamente. Todos los demás daban por hecho que las estrellas estaban en la posición que les correspondía.
Читать дальше