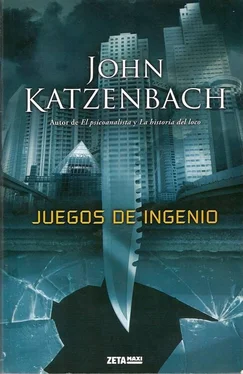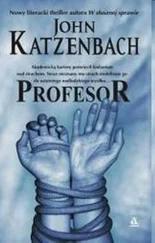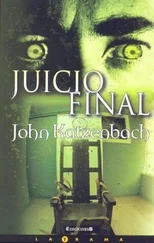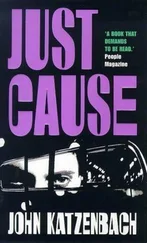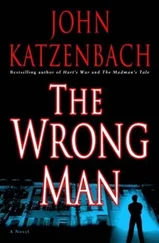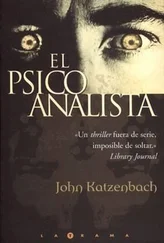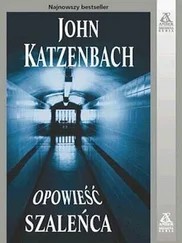Susan dobló la espalda para protegerse del aire fresco y húmedo, un falso frío que ella atribuía a la hora de la madrugada y que no encerraba promesas de aliviar el calor sofocante que pronto se apoderaría del día. En los últimos tiempos siempre hacía calor en el sur de Florida, un bochorno constante que daba lugar a tormentas más fuertes y violentas e impulsaba a la gente a guarecerse en refugios con aire acondicionado. Ella recordaba que, cuando era más joven, incluso notaba los cambios de estación, no como en el nordeste, donde había nacido, o más al norte, en las montañas de las que su madre le hablaba con tanta nostalgia mientras se preparaba para la muerte, sino a la manera característica del sur, reparando en un leve decrecimiento de la intensidad del sol, una insinuación en la brisa, que le indicaba que el mundo estaba en un momento de cambio. Pero incluso esa modesta sensación de transformación había desaparecido en los últimos años, perdida en historias interminables sobre cambios climáticos a escala mundial.
La ensenada que tenía salida a los extensos bancos de arena estaba desierta. Había marea muerta, y el agua oscura estaba en calma, como una bola negra de billar. Su lancha flotaba a un costado del muelle, y las amarras de proa y de popa se hallaban laxamente enrolladas sobre la cubierta reluciente de rocío. El motor grande de doscientos caballos centelleaba, reflejando los primeros rayos de luz. Al mirarlo, le recordó la mano derecha de un buen púgil, en guardia, inmóvil, apretada en un puño, aguardando la orden de salir disparada hacia delante.
Susan se acercó a la lancha como si de una amiga se tratara.
– Necesito volar -le dijo en voz baja-. Hoy quiero velocidad.
Colocó a toda prisa un par de cañas de pescar en soportes bajo la regala de estribor. Una era corta, con carrete de bobina giratoria, que llevaba por su eficacia y simplicidad; la otra era una caña de pesca con mosca, más larga y estilizada, que satisfacía su necesidad de darse un capricho. Revisó a conciencia la pértiga de grafito, sujeta a unos soportes retráctiles de cubierta y que era casi tan larga como la misma lancha de cinco metros y medio. Luego repasó rápidamente la lista de seguridad, como un piloto minutos antes del despegue.
Razonablemente convencida de que todo estaba en orden, soltó las amarras, apartó la embarcación del muelle de un empujón y accionó el mecanismo eléctrico que bajó el motor al agua con un zumbido agudo. Susan se acomodó en su asiento y tocó automáticamente la palanca de transmisión para asegurarse de que estuviese en punto muerto y arrancó el motor. Traqueteó por un momento haciendo el mismo ruido que una lata llena de piedras agitada violentamente, y luego se puso en marcha con un gorgoteo agradable. Ella dejó que la lancha avanzara despacio por la ensenada, deslizándose por el agua con la suavidad con que unas tijeras cortan la seda. Alargó la mano hacia un compartimento pequeño para sacar un par de protectores auditivos que se colocó en la cabeza.
Cuando la embarcación llegó al final del canal y dejó atrás la última casa construida junto al brazo de mar, empujó el acelerador hacia el frente, y la proa se levantó por un instante mientras el motor, situado justo detrás de ella, rugía a placer. Después, casi tan rápidamente como se había elevado, la proa descendió y la lancha salió propulsada, planeando sobre las aguas que semejaban tinta negra, y de pronto Susan se vio completamente engullida por la velocidad. Se inclinó hacia delante contra el viento que le inflaba los carrillos mientras respiraba a grandes bocanadas el frescor de la mañana; los protectores de los oídos amortiguaban el ruido del motor, que quedaba reducido a un golpeteo de timbales sordo y seductor a su espalda.
Imaginó que algún día lograría correr más que el amanecer.
A su derecha, en los bajíos que rodeaban el islote de un manglar, divisó a un par de garzas totalmente blancas que acechaban a unos sargos, moviendo sus patas larguiruchas y desgarbadas con un sigilo exagerado, como un par de bailarines que no se sabían muy bien los pasos. Delante de ella, alcanzó a vislumbrar el dorso plateado de un pez que saltaba fuera del agua, asustado. Con un leve toque de timón, la lancha prosiguió su carrera, alejándose de la costa hacia la campiña del otro lado, surcando las aguas entre islotes cubiertos de una vegetación verde y exuberante.
Susan navegó a toda velocidad durante casi media hora, hasta asegurarse de estar lejos de cualquiera lo bastante osado para exponerse al calor del día. Se hallaba cerca del punto en que la bahía de Florida se curva tierra adentro y se encuentra con la ancha boca de los Everglades. Es un lugar de lo más incierto, que da la impresión de no saber si forma parte de la tierra o del mar, un laberinto de canales e islas; un lugar en el que los inexpertos se pierden fácilmente.
A Susan le llamaba la atención la antigüedad de los espacios vacíos donde el cielo, los manglares y el agua se juntaban. En el paisaje que la rodeaba no había un solo elemento moderno, únicamente la vida tal y como se había desarrollado hacía millones de años.
Redujo gas, y la lancha vaciló en el agua como un caballo súbitamente refrenado. Apagó el motor, y la embarcación se deslizó hacia delante en silencio. El agua bajo la proa cambió cuando la lancha pasó sobre el límite de un bajío que se extendía una milla a lo largo de un islote de manglar poco elevado. Una bandada de cormoranes echó a volar desde las ramas retorcidas de la costa. Eran unas veinte aves, y sus negras siluetas se recortaban contra la luz de la mañana mientras revoloteaban y remontaban el vuelo. Susan se puso de pie y se quitó los protectores auditivos, escudriñando con la mirada la superficie del agua, para después alzarla hacia el cielo. El sol se había hecho amo y señor; la claridad iridiscente y pertinaz casi resultaba dolorosa al reverberar en las aguas que rodeaban la lancha. Notaba el calor como si un hombre la asiese del cogote.
Extrajo de un compartimento situado bajo el tablero de transmisión un tubo de protector solar, y se lo aplicó generosamente en el cuello. Llevaba un mono de algodón color caqui, un atuendo de mecánico. Se desabrochó los botones del peto y dejó caer el traje sobre la cubierta, quedándose desnuda de repente. Dio unos pasos, dejando tras de sí la ropa en el suelo, y se entregó al sol como a un amante ávido, sintiendo que sus rayos intensos incidían en sus pechos, entre las piernas y le acariciaban la espalda. Luego untó más protector solar sobre toda su desnudez, hasta que su cuerpo relucía tanto como la superficie del bajío.
Estaba sola. No se oía sonido alguno, salvo el chapoteo del agua contra el casco de la embarcación.
Se rio en voz alta.
Si hubiese existido una manera de hacerle el amor a la mañana, ella la habría puesto en práctica; en cambio, dejó que se le acelerase el pulso de la emoción, volviéndose a medida que el sol la cubría.
Permaneció así durante unos minutos. En su fuero interno, les habló al sol y al calor. «Seríais peor que cualquier hombre -decía- me amaríais, pero luego os llevaríais más de lo que os corresponde, me quemaríais la piel y me haríais envejecer antes de tiempo.» De mala gana, llevó la mano al compartimento y sacó una capucha de polipropileno negro fino, como las que usan los aventureros en el Ártico debajo de otras capas de ropa. Se la puso en la cabeza, de modo que sólo sus ojos quedaban al descubierto, lo que le daba aspecto de ladrona. Rebuscando, encontró una vieja gorra de béisbol verde y naranja de la Universidad de Miami y se la encasquetó hasta las orejas. Acto seguido, se puso unas gafas de sol polarizadas. Se dispuso a vestirse de nuevo con el mono, pero cambió de idea.
«Un pescado -se dijo-. Pescaré uno desnuda.»
Читать дальше