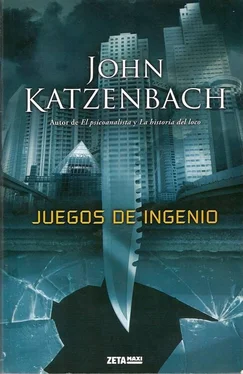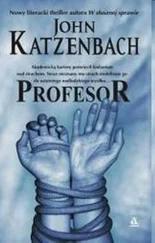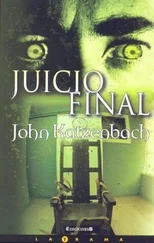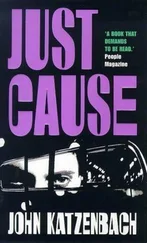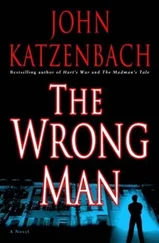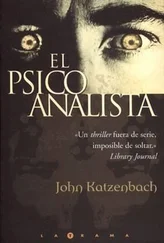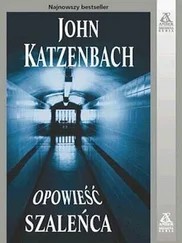Giró con toda facilidad.
No estaba cerrada con llave.
Se mordió el labio, sin soltar el pomo. Alcanzó a oír el tenue sonido que hacía el mecanismo de la puerta al deslizarse. Empujó suavemente la madera maciza.
«Una invitación», pensó.
«Me esperan.»
Se quedó inmóvil por unos instantes, dejando que este último pensamiento lo llenase de fascinación y a la vez de terror. Cobró consciencia de que estaba abriendo algo más que la simple puerta de una casa; tal vez era también la puerta a todas las preguntas que se había planteado en la vida sobre sí mismo. Por un momento acarició la idea de dejar la puerta abierta tras de sí, pero sabía que eso no tenía sentido. Utilizando ambas manos para recuperar el equilibrio, la cerró sin hacer ruido, dejando fuera la luz de la luna y sumiéndose en una oscuridad aún más densa.
Dio unos pasos cautelosos hacia delante, dando la espalda a la puerta y empuñando la metralleta con las dos manos. Respiró hondo de nuevo y echó a andar lentamente, como un cangrejo, a través del vestíbulo. Se esforzó por visualizar el plano de la casa y repasar cada espacio mentalmente. La entrada comunicaba con la sala de estar, y ésta con el comedor y la cocina. Unas escaleras ascendían hacia la derecha hasta los dormitorios, entre los que se hallaba encajonado un pequeño despacho, sin duda donde él tenía los monitores de videovigilancia. Detrás de la escalera había una puerta que conducía al sótano. Dentro de la oscuridad reinaba una negrura absoluta; de repente lo asaltó el miedo a tropezar y caer sobre una mesa o una silla, derribar una lámpara o hacer añicos un jarrón, lo que delataría su presencia de forma torpe y desafortunada.
Se detuvo y tendió el brazo para palpar la pared, esperando que los ojos se le acostumbraran de nuevo. Buscó en sus bolsillos la linterna tamaño bolígrafo de luz roja que había utilizado antes en el coche. Estaba desesperado por encenderla, sólo para ver dónde se encontraba y orientarse. Pero sabía que revelaría su posición incluso con la luz más pequeña e insignificante.
«¿Dónde estará él?», se preguntó.
«¿En la planta de arriba? ¿Abajo?»
Dio un solo paso al frente, despacio, atento a cualquier sonido que pudiese ayudarlo en su búsqueda, muy concentrado. Se paró en seco y estiró el cuello hacia delante cuando percibió un sonido leve y áspero, un gemido o grito ahogado, procedente de algún lugar apartado y recóndito. Primero pensó que se trataba de la joven, que debía de estar abajo, en la sala de música. Avanzó otro paso, con la mano extendida ante sí, buscando la pared opuesta.
Entonces oyó un segundo ruido. Una oleada de frío nocturno le revolvió el estómago; fue un ligero chasquido tras su oreja derecha seguido del tacto repentino y aterrador del cañón de una pistola en la nuca, como una esquirla de hielo.
Luego, una voz, a medio camino entre un siseo y un susurro.
– Si te mueves, eres hombre muerto.
Se quedó paralizado.
Sonó un chirrido cuando la puerta oculta de un armario se abrió en la pared a la que él se había arrimado hacía unos segundos, y una figura vestida de negro salió al vestíbulo. La figura, la voz, la presión de la pistola contra el cuello, todo parecía formar parte de la noche.
– Las manos sobre la cabeza -le ordenó la voz a su espalda.
Jeffrey obedeció.
– Bien -dijo la voz, y luego, en un tono un poco más alto, añadió-: Ya lo tengo.
– Excelente. Quítale las gafas.
Como en una explosión, todas las luces de la casa se encendieron de golpe, y tuvo la sensación de que se le quemaban las retinas como si hubieran abierto un horno al rojo. Jeffrey parpadeó repetidamente mientras las imágenes se le agolpaban en los ojos. Muebles, obras de arte, piezas de diseño, alfombras. Las paredes blancas de la casa parecían resplandecer en torno a él. Se sintió mareado, casi como si le hubiesen asestado una bofetada fuerte. Apretó los párpados, como si la luz le doliese. Al abrirlos, vio ante sí unos ojos que por un segundo se le antojaron los suyos propios, como si estuviera mirándose en un espejo. Aspiró bruscamente.
– Hola, Jeffrey -dijo su padre con suavidad-. Llevamos toda la noche esperándote.
24 El último hombre libre
Al ver la súbita explosión de luz en el interior de la casa, Diana Clayton reprimió un grito y Susan profirió una exclamación, «¡Dios!», casi como si el espacio oscuro que tenían delante hubiese estallado en llamas de repente. Ambas mujeres se encogieron ante la claridad que se extendió a toda velocidad sobre el césped, amenazando con dejarlas al descubierto en la linde del bosque, no muy lejos de donde Jeffrey había hecho un alto pocos minutos atrás. Susan se quitó despacio del cuello la correa de las gafas de visión nocturna y las tiró a un lado.
– Ya no tiene sentido seguir cargando con esto -farfulló.
Diana se acercó arrastrándose, recogió las gafas y se las colgó del cuello. Las dos mujeres estaban tendidas boca abajo aspirando el olor húmedo y terroso a hojas secas y arbustos silvestres descuidados. La casa en el centro del claro seguía brillando con una intensidad sobrenatural, como burlándose de la noche.
– ¿Qué está pasando? -preguntó la mujer mayor, de nuevo en susurros.
Susan sacudió la cabeza.
– O Jeffrey ha activado algún tipo de alarma interior que ha encendido todas las luces de la casa, o ellos han encendido todas las luces de la casa y han pillado a Jeffrey. De cualquier forma, él está dentro, y no hemos oído disparos, de modo que podemos suponer sin temor a equivocarnos que lo que tenía que pasar, fuera lo que fuese, ya ha empezado a ocurrir…
– Entonces tenemos que acercarnos a la parte de atrás -dijo Diana.
Susan asintió.
– Mantente agachada y haz el menor ruido posible. Vamos allá.
Empezó a abrirse paso rápidamente entre la maraña de arbustos y árboles. Iluminaba el sombrío sendero la luz artificial procedente de la casa, que se filtraba por la fronda. Por un momento, a Susan le pareció inquietante: el resplandor había eclipsado por completo la luz de la luna, haciéndola sentir como si ya no estuviesen solas y se cerniese sobre ellas el peligro constante de que las descubriesen. Avanzaba con agilidad, inclinada, corriendo de árbol en árbol como un animal nocturno temeroso del amanecer, esforzándose al máximo por permanecer oculta. Su madre la seguía trabajosamente, apartando matojos de su camino y soltando algún que otro improperio cuando la ropa se le enganchaba en una espina o una ramita la golpeaba en la cara. Susan aflojó el paso, por deferencia a las dificultades de su madre, pero sólo ligeramente; no sabía si les quedaba mucho tiempo o si ya era demasiado tarde, pero el corazón le decía que debía darse prisa, sin precipitarse, una distinción quizá demasiado sutil, pensó, habiendo vidas en juego.
Se detuvo por unos instantes, respirando agitadamente, pero no por el cansancio, con la espalda apoyada contra un árbol. Mientras esperaba a que Diana la alcanzara, reparó en un sensor de infrarrojos que hendía el aire delante de ella de forma invisible. El dispositivo era pequeño, de unos quince centímetros de largo, y semejaba un telescopio en miniatura. Sin embargo, ella sabía que era maligno y sabía por qué estaba allí. Lo había localizado por pura casualidad. Probablemente había cruzado el haz de media docena de aparatos parecidos mientras avanzaban por el bosque, pensó. De hecho, los tres ya habían previsto que eso ocurriera. Era el deber de su hermano mantener ocupada a la gente del interior de la casa y desviar su atención de la segunda oleada del asalto.
Diana se agachó a su lado, y Susan señaló el dispositivo.
– ¿Tú crees que nos han visto? -preguntó Diana.
Читать дальше