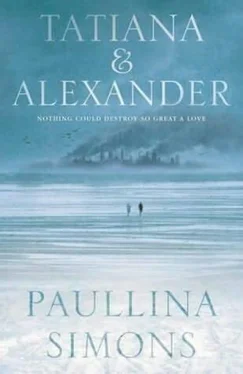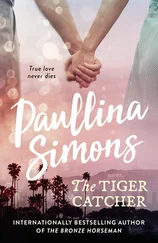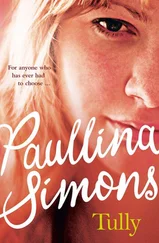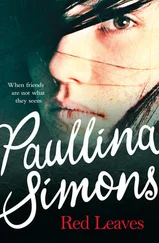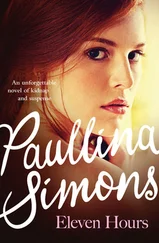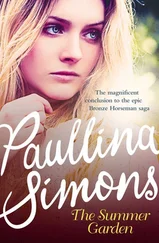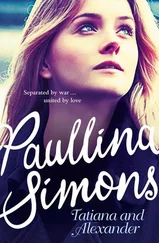– Pero ¿qué os pasa? ¡Calma, Pasha! -exclamó Alexander, apartándolo de Ouspenski.
– No me fío nada de él, Alexander.
– Mira quién habla -masculló Ouspenski.
– Me dio mala espina desde el primer momento en que -añadió Pasha.
Tuvo que callarse porque le costaba respirar.
Alexander lo hizo apartarse unos pasos y le dijo:
– Puedes fiarte de Ouspenski -susurró-. Ha estado a mi lado todo el tiempo, como Borov contigo.
– A tu lado -repitió Pasha. -Eso es. Más vale que nos vayamos antes de alertar a los alemanes con tanto grito.
Pasha no dijo nada. Alexander le hizo inclinar la cabeza y le ajustó el esparadrapo de la garganta.
– No podrás hablar hasta que encontremos a alguien que te cosa la incisión. A partir de ahora quédate callado. Ya me ocupo yo de todo.
Alexander volvió junto a Ouspenski.
– Aunque la jerarquía de Pasha Metanov no le merezca respeto, Nikolai-comenzó-, tiene que respetar la mía. Y antes de dejarlo solo en el bosque, tendría que matarlo. Le ordeno que deje las armas y se entregue a los alemanes junto con todos nosotros. Es por su bien -concluyó, bajando la voz.
– ¡Fabuloso! -protestó Ouspenski-. Iré con usted, pero que conste que es contra mi voluntad.
– Todo lo que ha hecho en esta guerra ha sido contra su voluntad. Dígame una sola cosa que haya hecho por iniciativa propia.
Ouspenski calló.
– Pasha dice que no lo considera a usted digno ni de vivir con los cerdos, teniente.
– Pero usted me ha defendido, señor. Le ha dicho que sí lo soy, ¿no? -dijo Ouspenski.
– Exacto. Ahora venga con nosotros.
Los hombres del grupo soltaron las armas y de inmediato se pusieron en marcha.
Alexander se cargó a la espalda a Pasha; Ouspenski, al alemán herido en la cabeza, y Danko, al de la conmoción, y los tres se pusieron en camino entre los dos alemanes que estaban en condiciones de andar aunque fuera cojeando. Avanzaron en fila india a través de las trincheras y los árboles derribados, los arbustos y las bases de las ametralladoras. Se dirigían a la línea de defensa alemana, que ocupaba medio kilómetro aproximadamente. Alexander sabía que por mucho que gritaran «Scbiessen Sie nicbt», iban a dispararles. Por eso decidió andar un kilómetro más y acercarse por uno de los flancos.
Lo detuvo un grito que resonó entre los árboles:
– Halt! Bleiben Sie stehen. Kommen Sie nicbt naheres!
Alexander vio a dos soldados armados con ametralladoras. Dejó de andar, tal como le habían ordenado.
– Scbiessen Sie nicbt, scbiessen Sie nicbt -gritó.
– Diles que llevas a unos alemanes heridos -le susurró Pasha al oído-: Wir haben verwwtdetes Deutsch tnit uns.
– Wir haben… -gritó Alexander.
– Verwundetes…
– Verwundetes Deutsch mit uns.
En el lado alemán se hizo un silencio, como si estuvieran deliberando.
Alexander enarboló la toalla ensangrentada, que en otro tiempo había sido blanca.
– Wir übergeben! -gritó.
Significaba: «Nos rendimos».
– ¡Caramba! -exclamó Pasha-. Te enseñaron a decirlo y te prohibieron que lo dijeras…
– Lo aprendí en Polonia -respondió Alexander, agitando la bandera-. Verwundetes Deutsch! -volvió a gritar-. Wir übergeben!
Los alemanes los hicieron prisioneros a los cuatro. A los heridos los llevaron a la tienda sanitaria y a Pasha le cosieron el agujero de la garganta y le dieron antibióticos. Después interrogaron a Alexander y le preguntaron por qué había contravenido las órdenes soviéticas contra la toma de prisioneros. Los rehenes alemanes les explicaron que Pasha, al que estaban atendiendo como a uno de los suyos, no era un compatriota. Lo despojaron inmediatamente de su uniforme y su categoría, le pusieron un traje de presidiario y cuando se recuperó lo llevaron junto con Alexander y Ouspenski a un Oflag (un campo de internamiento de oficiales) instalado en la población polaca de Katowice. Danko, que era solamente cabo, fue a parar a un Stalag, los campos donde se internaba a la tropa.
Alexander sabía que si no los habían ejecutado era sólo porque habían aparecido con rehenes heridos. Los alemanes consideraban a los soviéticos peores que a las bestias porque sabían que eran capaces de abandonar a sus hombres agonizando en el campo de batalla. Pero a Alexander, Ouspenski y Danko les habían perdonado la vida porque los habían visto comportarse como seres humanos y no como soviéticos.
Pasha les había explicado que los alemanes tenían dos tipos de campos para prisioneros de guerra, y era cierto. El suyo estaba dividido en dos zonas: una para los Aliados y otra para los soviéticos. En la zona de los Aliados se exhibía orgullosamente el texto de la Convención de Ginebra de 1929 y se trataba a los prisioneros con arreglo a las normas de la guerra. En la zona soviética, separada de la otra por una alambrada, se seguían las pautas establecidas por Stalin: los prisioneros no tenían ningún tipo de atención médica y recibían un régimen de pan y agua. Los alemanes los sometían a interrogatorios y torturas, los dejaban morir y luego obligaban a sus camaradas a cavar fosas para enterrarlos.
A Alexander no le importaba cómo lo trataran. Lo esencial era que estaba cerca de Alemania, a muy pocos kilómetros del Óder, y que Pasha estaba con él. Aguardó pacientemente a que aparecieran las enfermeras de la Cruz Roja, hasta que comprobó apesadumbrado que no vería a ninguna. La Cruz Roja tampoco había inspeccionado el lado de los franceses y los ingleses, donde también había moribundos y enfermos. Nadie supo darle una explicación, ni su interrogador ni los vigilantes del barracón. Pasha opinaba que debía de haber sucedido algo grave para que los alemanes prohibieran el acceso de la Cruz Roja a los campos.
– Sí, que están perdiendo la guerra -observó Ouspenski-. Una cosa así le quita a cualquiera las ganas de cumplir las normas.
– Nadie hablaba con usted -rezongó Pasha.
– ¡No empecéis! -protestó Alexander.
– ¿No puede dejarnos ni un momento tranquilos, teniente? -preguntó Pasha-. ¿Tiene que estar siempre pegado a nosotros?
– ¿Qué tienes que ocultar, Metanov? -replicó Ouspenski-, ¿Por qué esa necesidad repentina de que te deje en paz?
Alexander se alejó para no oírlos, pero Pasha y Ouspenski echaron a andar tras él. Pasha aceptó con un suspiro de resignación la presencia del teniente y opinó:
– Creo que tendríamos que intentar una fuga. No tiene sentido seguir aquí.
Alexander soltó un bufido.
– No hay focos ni torres de vigilancia. No creo que se pueda hablar de «fuga» -dijo, señalando un agujero de cinco metros en la alambrada de separación-. Podemos decir simplemente que nos vamos.
Al principio, cuando aún esperaba la llegada de la Cruz Roja, Alexander no era partidario de fugarse. Pero más tarde, a medida que pasaban las semanas y veía deteriorarse progresivamente las condiciones del campo, decidió que no había más remedio que intentarlo. Entretanto, habían reparado la alambrada. Alexander y sus compañeros robaron unos cortaalambres en la caseta de herramientas. abrieron un agujero y escaparon. Cuatro horas después los atraparon dos vigilantes que habían salido tras ellos en un Volkswagen Kübel.
De nuevo en el campo, el Oberstleutnant Kiplinger les dijo:
– ¡Están locos! ¿Adonde pensaban ir? Por aquí no encontrarán más que sitios como éste. Por esta vez no tomaré represalias pero no vuelvan a repetirlo.
Ofreció un cigarrillo a Alexander y él encendió otro.
– ¿Dónde está la Cruz Roja, director?
– ¿Qué más le da? Como si vinieran expresamente por usted. No hay lotes de ayuda para los prisioneros soviéticos, capitán.
Читать дальше