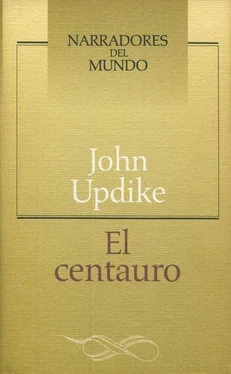Sobre su cabeza un pájaro dejó escapar una rápida melodía metálica que parecía una señal.
– ¡Quirón! ¡Quirón!
La llamada provenía de detrás de él, le adelantó y, después de pasar rozándole las orejas, huyó con su incorpórea velocidad alegre hacia la boca de aire, tocada por el sol que le esperaba al final del camino que cruzaba el bosque.
Llegó al claro y vio que los estudiantes ya estaban allí: Jasón, Aquiles, Esculapio, su hija Ociroe, y una docena de hijos del Olimpo abandonados a sus cuidados. Habían sido sus voces. Sentados en semicírculo en la tibia hierba, todos le saludaron alegremente. Aquiles levantó la vista, porque hasta entonces había estado chupando el tuétano de un hueso de fauno; tenía la mandíbula manchada de migajas de cera de un panal. En su bello cuerpo había indicios de grasa. En aquellos anchos hombros rubios se apoyaba, como un manto transparente, una sugerente redondez femenina que daba a su cuerpo bien desarrollado un peso ligeramente pasivo, y debilitaba su mirada. El azul de sus ojos recordaba demasiado al aguamarina. Su mirada resultaba a la vez interrogante y evasiva. Aquiles era el alumno que más problemas ocasionaba a Quirón, pero también parecía el más necesitado de su aprobación y el que le amaba con menos reservas. Jasón, menos favorecido, no era tan robusto y parecía más joven de lo que era, pero poseía la angulosa seguridad de la independencia, y sus oscuros ojos mostraban una serena intención de sobrevivir. Esculapio, el mejor alumno, era un chico sosegado y decididamente sereno; en muchos aspectos había dejado atrás a su maestro. Arrancado del útero de Coronis, asesinada por su infidelidad, había conocido también una infancia sin madre y la distante protección de un padre divino; Quirón le trataba menos como alumno que como colega, y cuando los demás brincaban al llegar el recreo, ellos dos, envejecido el corazón, profundizaban el uno junto al otro en los arcanos de la investigación.
Pero en ninguno de los alumnos se posaban tan cariñosamente los ojos de Quirón como en el pelo rojo-dorado de su hija. ¡Qué llena de vida estaba aquella muchacha! Su pelo era un mar de ondas entrelazadas: una manada de caballos vista desde arriba. La vida del propio Quirón, vista desde arriba. Sólo a través de ella se hacía inmortal el plasma de Quirón. Su mirada se hundía en la cabeza de la chica, que era ya una cabeza de mujer, caprichosamente coronada: era su propia semilla, y podía ver a través de ella la criatura que pataleaba furiosa con sus largas piernas y ancha frente, la criatura en que se había convertido la hija que Cariclo había criado a su lado sobre el musgo durante aquellos días en los que las estrellas hablaban a la entrada de la cueva. Aquella chica había sido demasiado inteligente para aceptar sin problemas su infancia; sus rabietas habían afectado la estima que ellos le tenían. Más agudamente incluso que su padre, Ociroe vivía atormentada por los presentimientos, un tormento que las plantas de Quirón no eran capaces de aliviar, ni siquiera las curalotodo arrancadas a medianoche el día de la noche más corta en los pedregales de los alrededores de Psofis; de modo que cuando ella se burlaba de él, por crueles que fueran sus burlas, Quirón no se sentía furioso y se sometía mansamente con la esperanza de obtener el perdón por su incapacidad para curarla.
En el coro de saludos, el grito de cada uno de los niños poseía un matiz personal que le era conocido. La polifonía formaba un arco iris. Los ojos de Quirón vacilaron en el cálido borde de las lágrimas. Los niños abrían la sesión de cada día con un himno a Zeus. Cuando se ponían en pie, sus cuerpos, cubiertos por ligeros vestidos, no mostraban todavía la contraposición de cuñas y vasos, armas y receptáculos, herramientas para Ares y para Hestia, sino que todos tenían la misma silueta, aunque diversa estatura: delgados y pálidos caramillos de un solo cañón que cantaban armoniosamente un himno al dios de la existencia absoluta.
¡Señor del cielo,
Tú que riges las estaciones,
Tú que brillas más que la luz,
oh Zeus, oye nuestra plegaria!
¡Otórganos la gloria,
cresta del trueno,
danos forma paulatinamente,
oh fuente de la lluvia!
La brisa ligera y vacilante mecía la canción y la desparramaba por los aires como pañuelos agitados por muchachas.
Oh luz que brilla más que la luz,
oh sol que está por encima de Apolo,
oh tierra bajo el Hades,
mar sobre mar,
¡concédenos la proporción,
arco del firmamento,
curva del alhelí,
oh Zeus, haz que prosperemos!
La grave voz del centauro, poco segura en el canto, se unió a las de los niños en la petición final:
¡Tú que brillas más que la luz,
oh cielo de nuestra muerte,
hogar de nuestras esperanzas,
cumbre de nuestro miedo,
envíanos una señal,
una señal de benevolencia,
demuestra tu autoridad,
responde a nuestra plegaria!
Quedaron todos en silencio, y por encima de las copas de los árboles que se encontraban a la izquierda del claro cruzó el cielo, en dirección al Sol, un águila negra. Por un momento Quirón sintió temor, pero luego comprendió que, aunque estaba a su izquierda, se encontraba a la derecha de los niños. A la derecha de los niños, y volando hacia arriba: doblemente propicia. (Pero a la izquierda de Quirón.) La clase soltó un suspiro de temor y, una vez desaparecida el águila en el borde iridiscente del halo solar, todos se pusieron a charlar animadamente. Incluso Ociroe estaba impresionada, según pudo ver con satisfacción su padre. Durante este intervalo, la preocupación abandonó el ceño de la muchacha; su pelo resplandeciente se fundió con sus ojos brillantes y se convirtió en una muchacha cualquiera, alegre y despreocupada. Aunque era instintivamente reverente, afirmaba que preveía la llegada de un día en que Zeus sería considerado por los hombres como un juguete inventado por ellos mismos, se convertiría en objeto de mofas terribles, sería expulsado del Olimpo, bajaría rodando por el guijarral, y se le llamaría criminal.
El sol arcádico calentaba cada vez más. Los cantos de los pájaros que rodeaban el claro se hicieron más perezosos. Quirón notó en su sangre que los olivos de la pradera se regocijaban. En las ciudades, los adoradores que subían las blancas escaleras del templo debían de notar en aquellos momentos que el mármol que tocaba sus pies descalzos estaba caliente. Para dar la lección llevó a sus alumnos a la sombra de un gran castaño que, según se decía, había sido plantado por el propio Pelasgo. El tronco era tan grueso como la cabaña de un pastor. Los muchachos, pavoneándose, fueron distribuyéndose entre sus raíces como si fueran soldados sentándose entre los cadáveres de los enemigos muertos; las chicas buscaron, más recatadamente, lugares cómodos en el musgo. Quirón inhaló; un aire como miel expandió los espacios de su pecho; el centauro alcanzaba su perfección cuando le rodeaban sus alumnos, que incitaban su sabiduría con su expectación. El glacial caos de información que Quirón tenía en su interior, al ser sacado al sol, fue atravesado por los jóvenes colores del optimismo. El invierno se convirtió en primavera.
– El tema del que hablaremos hoy -empezó a decir, y al hacerlo, las caras, esparcidas por la profunda sombra verde como pétalos caídos después de la lluvia, se silenciaron y se mostraron unánimemente atentas- es sobre el Génesis de Todas las Cosas. Al principio -dijo el centauro- la noche de negras alas fue cortejada por el viento, y puso un huevo de plata en el útero de la Oscuridad. De este huevo surgió Eros, que quiere decir…
– Amor -contestó una voz infantil desde la hierba.
Читать дальше