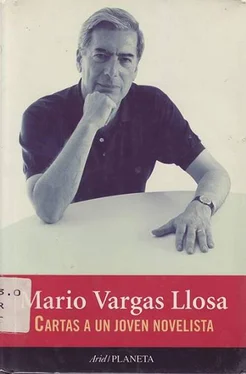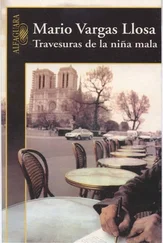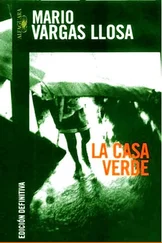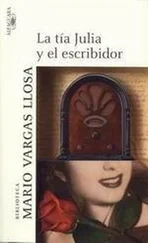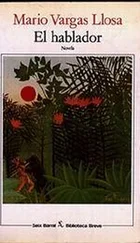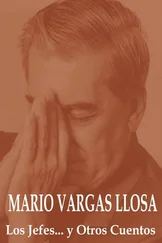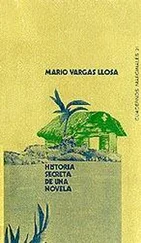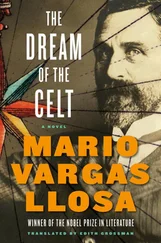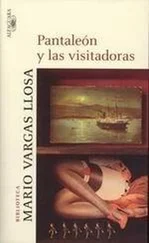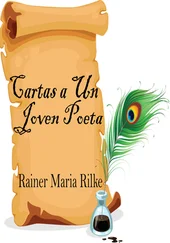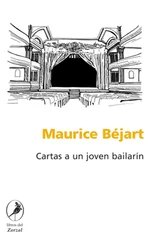Todavía es posible establecer, en el seno de ese todo así conformado mediante los vasos comunicantes -que une la fiesta rural y la seducción- otro contrapunto sutil, al nivel retórico, entre los discursos del alcalde -allí abajo- y el romántico discurso en el oído de Emma que pronuncia el seductor. El narrador entrelaza ambos con el objetivo (plenamente logrado) de que la trenza de ambos discursos -que despliegan cada cual abundantes estereotipos de orden político o romántico- se amortigüen respectivamente, introduciendo en el relato una perspectiva irónica, sin la cual el poder de persuasión se reduciría al mínimo o desaparecería. Así pues, en los «comicios agrícolas» podemos decir que dentro de los vasos comunicantes generales hay encerrados otros, particulares, que reproducen, en la parte, la estructura global del episodio.
Ahora sí podemos intentar una definición de los vasos comunicantes. Dos o más episodios que ocurren en tiempos, espacios o niveles de realidad distintos, unidos en una totalidad narrativa por decisión del narrador a fin de que esa vecindad o mezcla los modifique recíprocamente, añadiendo a cada uno de ellos una significación, atmósfera, simbolismo, etcétera, distinto del que tendrían narrados por separado. La mera yuxtaposición no es suficiente, claro está, para que el procedimiento funcione. Lo decisivo es que haya «comunicación» entre los dos episodios acercados o fundidos por el narrador en el texto narrativo. En algunos casos, la comunicación puede ser mínima, pero si ella no existe no se puede hablar de vasos comunicantes, pues, como hemos dicho, la unidad que esta técnica narrativa establece hace que el episodio así constituido sea siempre algo más que la mera suma de sus partes.
Quizás el caso más sutil y arriesgado de vasos comunicantes se encuentre en The Wild Palms, de William Faulkner, novela en la que se cuentan, en capítulos alternados, dos historias independientes, la de una trágica historia de amor pasión (unos amores adúlteros, que terminan mal) y la de un prisionero al que una catástrofe natural semi apocalíptica -una inundación que convierte en ruinas una vasta comarca- lleva a realizar una increíble proeza para regresar a la prisión donde las autoridades, como no saben qué hacer con él, lo condenan a más años de cárcel ¡por tentativa de fuga! Estas dos historias no llegan nunca a entremezclarse anecdóticamente, aunque, en la historia de los amantes en algún momento se alude a la inundación y al penado; sin embargo, por su vecindad física, el lenguaje del narrador y un cierto clima desmesurado -en la pasión en un caso, en el desborde de los elementos y la integridad suicida que anima al prisionero en su hazaña por cumplir con su palabra de regresar a la prisión- llegan a establecer entre ambas una suerte de parentesco. Lo dijo Borges, con la inteligencia y precisión que nunca le faltaban cuando ejercitaba la crítica literaria: «Dos historias que nunca se confunden pero de alguna manera se complementan.»
Una variante interesante de vasos comunicantes es la que ensaya Julio Cortázar en Rayuela, novela que, como usted recordará, transcurre en dos lugares, París (Del lado de allá) y Buenos Aires (Del lado de acá), entre los cuales es posible establecer una cierta cronología verista (los episodios parisinos preceden a los porteños). Ahora bien, el autor ha puesto una nota, al principio, dando al lector dos distintas lecturas posibles del libro: una, llamémosla tradicional, empezando por el capítulo uno y así sucesivamente según el orden regular, y otra, saltando entre capítulos según una numeración diferente que aparece indicada al final de cada episodio. Sólo si se opta por esta segunda posibilidad se lee todo el texto de la novela; si se opta por el primero, todo un tercio de Rayuela queda excluido. Este tercio -De otros lados. (Capítulos prescindibles)- no está formado por episodios creados por Cortázar ni narrados por sus narradores; se trata de textos ajenos, de citas, o, cuando son de Cortázar, de textos autónomos, sin relación directa y anecdótica con la historia de Oliveira, la Maga, Rocamadour y demás personajes de la historia «realista» (si no resulta incongruente usar este término para Rayuela), Son collages, que, en esta relación de vasos comunicantes con los episodios propiamente novelescos referidos a ellos, pretenden añadir una dimensión nueva -que podríamos llamar mítica, literaria, un nivel retórico- a la historia de Rayuela. Ésta es, clarísimamente, la intencionalidad del contrapunto entre los episodios «realistas» y los collages. Cortázar ya había utilizado este sistema en su primera novela publicada, Los premios, donde, entremezclados a la aventura de los pasajeros del barco que es escenario de la acción, aparecían unos monólogos de Persio, de extraña factura, reflexiones de índole abstracta, metafísica, a veces algo abstrusos, cuya intención era añadir una dimensión mítica a la historia «realista» (también en este caso, como siempre en Cortázar, hablar de realismo resulta inevitablemente inadecuado).
Pero es sobre todo en algunos cuentos donde Cortázar utiliza con verdadera maestría el procedimiento de los vasos comunicantes. Permítame recordarle esa pequeña maravilla de orfebrería técnica que es «La noche boca arriba». ¿Lo tiene en la memoria? El personaje, que ha sufrido un accidente en su moto en una calle de una gran ciudad moderna -sin duda, Buenos Aires- es operado y en la cama de hospital donde convalece se traslada, en lo que al principio parece una mera pesadilla, a través de una muda temporal, a un México prehispánico, en plena «guerra florida», cuando los guerreros aztecas salían a cazar víctimas humanas para sacrificar a sus dioses. El relato avanza, a partir de allí, mediante un sistema de vasos comunicantes, de manera alternativa, entre la sala del hospital donde el protagonista convalece, y la remota noche prehispánica, en la que, convertido en un moteca, primero huye y, luego, cae en manos de sus perseguidores aztecas, quienes lo llevan a la pirámide (el teocalli) donde, con otros muchos, será sacrificado. El contrapunto se lleva a cabo a través de sutiles mudas temporales en las que, de manera podríamos decir subliminal, ambas realidades -el hospital contemporáneo y la jungla prehispánica- se van acercando y como contaminando. Hasta que, en el cráter del final -otra muda, esta vez no sólo temporal, también de nivel de realidad-, ambos tiempos se funden, y el personaje es, en verdad, no el motociclista operado en una ciudad moderna, sino un primitivo moteca, que, instantes antes de que el sacerdote le arranque el corazón para aplacar a sus dioses sanguinarios, tiene la premonición visionaria de un futuro con ciudades, motos y hospitales.
Un relato muy parecido, aunque estructuralmente mucho más complejo y en el que Cortázar utiliza los vasos comunicantes de manera todavía más original, es esa otra joya narrativa: «El ídolo de las Cícladas.» También en este relato la historia transcurre en dos realidades temporales, una contemporánea y europea -una islita griega, en las Cícladas, y un taller de escultura en las afueras de París- y cinco mil años atrás cuando menos, en esa civilización primitiva del Egeo, hecha de magia, religión, música, sacrificios y ritos que los arqueólogos tratan de reconstruir a partir de los fragmentos -utensilios, estatuas- que han llegado hasta nosotros. Pero, en este relato, esa realidad pasada se infiltra en la presente de manera más insidiosa y discreta, a través, primero, de una estatuilla venida de allí, que dos amigos, el escultor Somoza y el arqueólogo Morand, encontraron en el valle de Skoros. La estatuilla -dos años después- está en el taller de Somoza, quien ha hecho muchas réplicas, no sólo por razones estéticas, sino porque piensa que, de este modo, puede transmigrarse a sí mismo hacia aquel tiempo y aquella cultura que produjo la estatuilla. En el encuentro de Morand y Somoza, en el taller de éste, que es el presente del relato, el narrador parece insinuar que Somoza ha enloquecido y que Morand es el cuerdo. Pero, de pronto, en el prodigioso final, en que éste termina matando a aquél y perpetrando sobre el cadáver los viejos rituales mágicos y disponiéndose a sacrificar del mismo modo a su mujer Thérèse, descubrimos que, en verdad, la estatuilla se ha posesionado de los dos amigos, convirtiéndolos en hombres de la época y cultura que la fabricaron, una época que ha irrumpido violentamente en ese presente moderno que creía haberla enterrado para siempre. En este caso, los vasos comunicantes no tienen el rasgo simétrico que en «La noche boca arriba», de ordenado contrapunto. Aquí, son más bien incrustaciones espasmódicas, pasajeras, de ese remoto pasado en la modernidad, hasta que, en el magnífico cráter final, cuando vemos el cadáver de Somoza desnudo con el hacha clavada en la frente, la estatuilla embadurnada con su sangre, y a Morand, desnudo también, oyendo enloquecida música de las flautas y con el hacha levantada esperando a Thérèse, advertimos que ese pasado ha colonizado enteramente al presente, entronizando en él su barbarie mágica y ceremonial. En ambos relatos, los vasos comunicantes, asociando dos tiempos y culturas diferentes en una unidad narrativa, hacen surgir una realidad nueva, cualitativamente distinta a la mera amalgama de las dos que en ella se funden.
Читать дальше