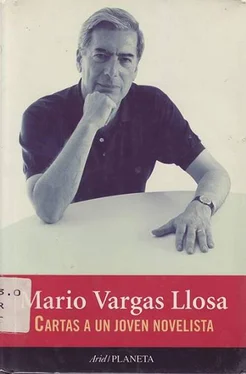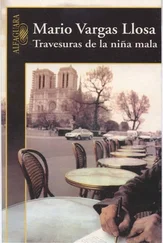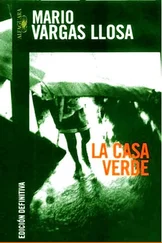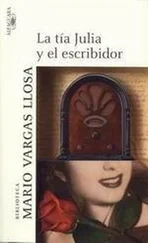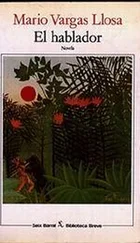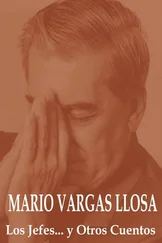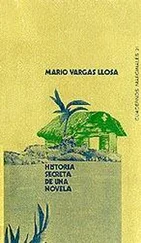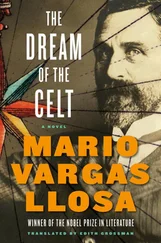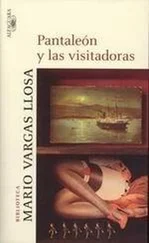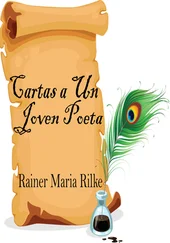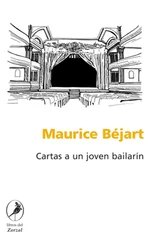Sin entrar en tecnicismos, puede decirse, sobre todo de las novelas modernas, que la historia circula en ellas en lo que respecta al tiempo como por un espacio; ya que el tiempo novelesco es algo que se alarga, se demora, se inmoviliza o echa a correr de manera vertiginosa. La historia se mueve en el tiempo de la ficción como por un territorio, va y viene por él, avanza a grandes zancadas o a pasitos menudos, dejando en blanco (aboliéndolos) grandes períodos cronológicos y retrocediendo luego a recuperar ese tiempo perdido, saltando del pasado al futuro y de éste al pasado con una libertad que nos está vedada a los seres de carne y hueso en la vida real. Ese tiempo de la ficción es pues una creación, al igual que el narrador.
Veamos algunos ejemplos de construcciones originales (o, diré, más visiblemente originales, ya que todas lo son) de tiempo novelesco. En vez de avanzar del pasado al presente, y de éste al futuro, la cronología del relato de Alejo Carpentier «Regreso a la semilla», avanza exactamente en la dirección contraria: al principio de la historia, su protagonista, Don Marcial, marqués de Capellanías, es un anciano agonizante y desde ese momento lo vemos progresar hacia su madurez, juventud, infancia y, al final, a un mundo de pura sensación y sin conciencia («sensible y táctil») pues ese personaje aún no ha nacido, está en estado fetal en el claustro materno. No es que la historia esté contada al revés; en ese mundo ficticio, el tiempo progresa hacia atrás. Y, hablando de estados prenatales, quizás convenga recordar el caso de otra novela famosísima, el Tristram Shandy, de Laurence Sterne, cuyas primeras páginas -varias decenas- relatan la biografía del protagonista-narrador antes de que nazca, con irónicos detalles sobre su complicado engendramiento, formación fetal en el vientre de su madre y llegada al mundo. Los recovecos, espirales, idas y venidas del relato hacen de la estructura temporal de Tristram Shandy una curiosísima y extravagante creación.
También es frecuente que haya en las ficciones no uno sino dos o más tiempos o sistemas temporales coexistiendo. Por ejemplo, en la más conocida novela de Günter Grass, El tambor de hojalata, el tiempo transcurre normalmente para todos, salvo para el protagonista, el célebre Oscar Matzerath (el de la voz vitricida y el tambor) que decide no crecer, atajar la cronología, abolir el tiempo y lo consigue, pues, a cornetazos, deja de crecer y vive una suerte de eternidad, rodeado de un mundo que, en torno suyo, sometido al fatídico desgaste impuesto por el dios Cronos, va envejeciendo, pereciendo y renovándose. Todo y todos, salvo él.
El tema de la abolición del tiempo y sus posibles consecuencias (horripilantes, según el testimonio de las ficciones) ha sido recurrente en la novela. Aparece, por ejemplo, en una no muy lograda historia de Simone de Beauvoir, Todos los hombres son mortales (Tous les hommes sont mortels). Mediante un malabar técnico, Julio Cortázar se las arregló para que su novela más conocida hiciera volar en pedazos la inexorable ley del perecimiento a que está sometido lo existente. El lector que lee Rayuela siguiendo las instrucciones del Tablero de dirección que propone el narrador, no termina nunca de leerla, pues, al final, los dos últimos capítulos terminan remitiéndose uno a otro, cacofónicamente, y, en teoría (claro que no en la práctica) el lector dócil y disciplinado debería pasar el resto de sus días leyendo y releyendo esos capítulos, atrapado en un laberinto temporal sin posibilidad alguna de escapatoria.
A Borges le gustaba citar aquel relato de H. G. Wells (otro autor fascinado, como él, por el tema del tiempo) The time machine, en el que un hombre viaja al futuro y regresa de él con una rosa en la mano, como prenda de su aventura. Esa anómala rosa aún no nacida exaltaba la imaginación de Borges como paradigma del objeto fantástico.
Otro caso de tiempos paralelos es el relato de Adolfo Bioy Casares («La trama celeste»), en el que un aviador se pierde con su avión y reaparece luego, contando una extraordinaria aventura que nadie le cree: aterrizó en un tiempo distinto a aquél en el que despegó, pues en ese fantástico universo no hay un tiempo sino varios, diferentes y paralelos, coexistiendo misteriosamente, cada cual con sus objetos, personas y ritmos propios, sin que se logren interrelacionar, salvo en casos excepcionales como el accidente de ese piloto que nos permite descubrir la estructura de un universo que es como una pirámide de pisos temporales contiguos, sin comunicación entre ellos.
Una forma opuesta a la de estos universos temporales es la del tiempo intensificado de tal modo por la narración que la cronología y el transcurrir se van atenuando hasta casi pararse: la inmensa novela que es el Ulises de Joyce, recordemos, relata apenas veinticuatro horas en la vida de Leopoldo Bloom.
A estas alturas de esta larga carta, usted debe de estar impaciente por interrumpirme con una observación que le quema los labios: «Pero, en todo lo que lleva escrito hasta ahora sobre el punto de vista temporal, advierto una mezcla de cosas distintas: el tiempo como tema o anécdota (es el caso de los ejemplos de Alejo Carpentier y Bioy Casares) y el tiempo como forma, construcción narrativa dentro de la cual se desenvuelve la anécdota (el caso del tiempo eterno de Rayuela).» Esa observación es justísima. La única excusa que tengo (relativa, por cierto) es que incurrí en esa confusión de manera deliberada. ¿Por qué? Porque creo que, precisamente en este aspecto de la ficción, el punto de vista temporal, se puede advertir mejor lo indisolubles que son en una novela esa «forma» y ese «fondo» que he disociado de manera abusiva para examinar cómo es ella, su secreta anatomía.
El tiempo en toda novela, le repito, es una creación formal, ya que en ella la historia transcurre de una manera que no puede ser idéntica ni parecida a como lo hace en la vida real; al mismo tiempo, ese transcurrir ficticio, la relación entre el tiempo del narrador y el de lo narrado, depende enteramente de la historia que se cuenta utilizando dicha perspectiva temporal. Esto mismo se puede decir al revés, también: que del punto de vista temporal depende igualmente la historia que la novela cuenta. En realidad, se trata de una misma cosa, de algo inseparable cuando salimos del plano teórico en que nos estamos moviendo y nos acercamos a novelas concretas. En ellas descubrimos que no existe una «forma» (ni espacial, ni temporal ni de nivel de realidad) que se pueda disociar de la historia que toma cuerpo y vida (o no lo consigue) a través de las palabras que la cuentan.
Pero avancemos un poquito más en torno al tiempo y la novela hablando de algo congénito a toda narración ficticia. En todas las ficciones podemos identificar momentos en que el tiempo parece condensarse, manifestarse al lector de una manera tremendamente vívida, acaparando enteramente su atención, y períodos en que, por el contrario, la intensidad decae y amengua la vitalidad de los episodios; éstos, entonces, se alejan de nuestra atención, son incapaces de concentrarla, por su carácter rutinario, previsible, pues nos transmiten informaciones o comentarios de mero relleno, que sirven sólo para relacionar personajes o sucesos que de otro modo quedarían desconectados. Podemos llamar cráteres (tiempos vivos, de máxima concentración de vivencias) a aquellos episodios y tiempos muertos o transitivos a los otros. Sin embargo, sería injusto reprochar a un novelista la existencia de tiempos muertos, episodios meramente relacionadores en sus novelas. Ellos son también útiles, para establecer una continuidad e ir creando esa ilusión de un mundo, de seres inmersos en un entramado social, que ofrecen las novelas. La poesía puede ser un género intensivo, depurado hasta lo esencial, sin hojarasca. La novela, no. La novela es extensiva, se desenvuelve en el tiempo (un tiempo que ella misma crea) y finge ser «historia», referir la trayectoria de uno o más personajes dentro de cierto contexto social. Esto exige de ella un material informativo relacionador, conexivo, inevitable, aparte de aquel o aquellos cráteres o episodios de máxima energía que hacen avanzar, dar grandes saltos a la historia (mudándola a veces de naturaleza, desviándola hacia el futuro o hacia el pasado, delatando en ella unos trasfondos o ambigüedades insospechadas).
Читать дальше