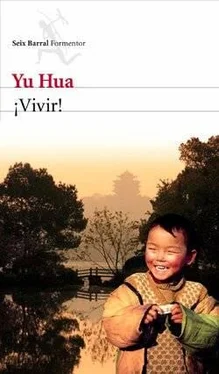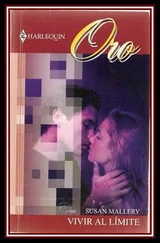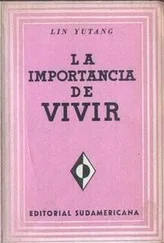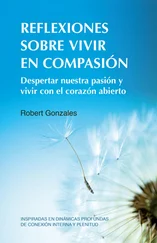– ¿Por qué lloras? -le preguntó el jefe de equipo-. La comuna popular te construirá una casa nueva.
Lao Sun siguió llorando, con la cabeza entre las manos, sin decir nada. Pero al atardecer, viendo que no había manera de convencerlo, el jefe de equipo mandó llamar a unos cuantos mozos para que desalojaran al viejo con sus pertenencias. Cuando lo sacaron a rastras, Lao Sun se abrazó a un árbol y se negó a soltarlo. Los dos mozos que lo habían sacado miraron al jefe de equipo.
– Jefe, no podemos moverlo -le dijeron.
– Bueno -dijo el jefe de equipo volviéndose hacia ellos-, vosotros venid a encender el fuego.
Cerillas en mano, los mozos se subieron a un banco y trataron de prender fuego en la paja del techo. Pero estaba llena de moho, y además había llovido el día anterior, de modo que no pudieron prenderlo de ninguna de las maneras.
– ¡La madre que lo parió! -exclamó el jefe de equipo-. No puedo creer que el fuego de la comuna popular no pueda con este chamizo de mierda.
El jefe de equipo se remangó, preparándose para intervenir.
– Echadle aceite -propuso alguien-, ya veréis cómo arde en menos que canta un gallo.
– ¡Claro! -dijo el jefe de equipo después de pensárselo-. Me cago en la mar, ¿cómo no se me había ocurrido? Corre a la cantina por aceite.
Hasta entonces pensaba que yo era un inútil, ¿quién iba a decir que el jefe de equipo también lo era? Por mi parte, me quedé a unos cien pasos de allí, mirando cómo el jefe y los demás derramaban ese aceite tan bueno en el techo. Todo ese aceite nos lo estaban quitando de la boca para hacerlo desaparecer en las llamas. El techo prendió gracias al aceite de nuestra comida, y las llamas salieron disparadas hacia arriba, silbando; el humo negro iba rodando de aquí para allá por el techo.
Vi que Lao Sun seguía abrazado al árbol, mirando con ojos desorbitados cómo desaparecía su hogar. Sólo cuando el techo quedó hecho cenizas y las cuatro paredes carbonizadas, el pobre viejo se alejó secándose las lágrimas.
– La olla rota, la casa quemada -le oyó decir un vecino-. Parece que yo también voy a tener que morir.
Esa noche, Jiazhen y yo dormimos mal. De no ser porque Jiazhen conocía a ese señor Wang que venía de la ciudad a ver el fengshui, a saber adónde habría ido a parar nuestra familia. Estuvimos dando vueltas al asunto, y pensamos que había sido cosa del destino. Lo malo es que lo había pagado Lao Sun. A Jiazhen le parecía que la desgracia que el hombre había sufrido la habíamos provocado nosotros, y yo pensaba lo mismo, pero no lo dije.
– Es la desgracia la que lo encontró a él -dije-, no nosotros los que la provocamos.
Así, se había hecho sitio para la fundición, y los que habían ido a la ciudad a comprar el caldero también volvieron. Traían un bidón de gasolina vacío. En el pueblo, mucha gente no había visto nunca un bidón de gasolina y, como les parecía muy curioso, preguntaron qué era. Yo los había visto en la guerra.
– Es un bidón de gasolina -les expliqué-, es el cuenco para el arroz que se da de comer a los coches.
El jefe de equipo dio unas pataditas al cuenco de arroz para coches.
– ¡Menuda birria! -dijo.
– No lo había más grande -dijo el que lo había comprado-. Tendremos que fundir el hierro por tandas.
El jefe de equipo era un hombre a quien le gustaba oír argumentos razonables. No importaba de quién vinieran; si le parecían razonables los daba por buenos.
– Pues tienes razón -dijo-. Grano a grano llena la gallina el buche. Lo haremos por tandas.
Youqing, ¡qué crío ése!, con su cesta de hierba en la mano, al ver a tanta gente alrededor del bidón de gasolina, vino a ver qué pasaba antes de ir a dar de comer a los corderos. Se abrió paso y trató de asomarse por detrás de mí. Yo, al notar su cabeza, pensé: «Pero ¿quién será?» Miré hacia abajo y vi que era mi hijo.
– Para fundir el hierro -le dijo a voces al jefe de equipo-, habrá que echar agua en el bidón.
Todo el mundo se echó a reír.
– ¿Que habrá que echar agua? ¡Este mocoso lo que quiere es estofado!
Youqing también le rió la gracia.
– Es que, si no -explicó-, antes de que se funda el hierro se habrá roto el fondo del bidón.
Resulta que, al oírlo, el jefe de equipo arqueó las cejas y me miró.
– Fugui, ¿sabes que este niño tiene toda la razón? Tenéis un científico en casa.
Yo, por supuesto, estaba muy contento de que el jefe de equipo alabara a Youqing, pero en realidad lo que proponía Youqing era una tontería. Colocaron el bidón de gasolina donde antes estaba la casa de Lao Sun y metieron en él ollas rotas y chapas de hierro, etcétera, luego añadieron agua y lo cubrieron con una tapa de madera. Y así empezaron con la fundición. En cuanto rompió a hervir el agua, la tapa de madera se puso a saltar, plop plop, y empezó a salir vapor a bocanadas. O sea que al final sí, parecía que estuvieran cociendo carne.
El jefe de equipo iba varias veces al día a echar una ojeada. Cada vez que levantaba la tapa, salía como una oleada de vapor, y él se apartaba de un salto, asustado.
– ¡Que me abraso! -gritaba.
Cuando quedó un poco menos de vapor, metió una palanca de las de carga para ver cómo iba la cosa.
– ¡Me cago en la mar! ¡Todavía está como una piedra!
En esos días de fundición, Jiazhen se puso enferma. Enferma de debilidad. Al principio, creí que era la vejez. Un día, en el pueblo había que abonar los campos con estiércol de oveja. En esa época, había muchas varas de bambú clavadas en el suelo. Al principio, llevaban unas banderitas de papel rojo pegadas. Pero, después de varias lluvias, las banderas desaparecieron, y sólo quedaron trocitos de papel rojo pegados. Jiazhen también tenía que abonar los campos. Iba ella andando y, de repente, le fallaron las piernas y cayó sentada al suelo. Al verla, dijo uno del pueblo, riéndose:
– Esta noche, Fugui la ha dejado para el arrastre.
Jiazhen también se rió. Se levantó, intentó cargar de nuevo con la palanca, pero las piernas no hacían más que temblarle, hasta el pantalón le temblaba, como si estuviera soplando viento. Pensé que estaba cansada.
– Descansa un rato -le dije.
Pero, nada más decirlo, ella volvió a caer sentada al suelo. Los cubos de estiércol se le volcaron encima de las piernas. Se puso toda colorada.
– No sé qué me pasa -me dijo.
Yo creía que sólo necesitaba dormir bien y que, al día siguiente, volvería a tener fuerzas. Quién iba a decir que en los días siguientes no fue capaz de cargar con la palanca, sólo pudo hacer trabajos fáciles. Menos mal que en aquella época había la comuna popular, porque si no la vida se nos iba a poner difícil otra vez. Jiazhen, claro, sufría de verse enferma.
– Fugui -me decía en voz baja por la noche-, ¿voy a ser una carga para vosotros?
– No pienses en eso -le decía yo-, a todo el mundo le pasa con la edad.
Hasta entonces, yo no había dado demasiada importancia a la enfermedad de Jiazhen. Pensaba que, desde que se había casado conmigo, nunca había tenido una buena vida. Y que, ahora que era mayor, se merecía un descanso. Pero resulta que al cabo de un mes, o así, Jiazhen se puso peor de repente. Esa noche, estábamos toda la familia vigilando la fundición en ese bidón de gasolina, y Jiazhen se desmayó. Entonces sí que me asusté y pensé que había que llevarla al médico de la ciudad.
Llevábamos más de dos meses con la fundición, y el hierro seguía como una piedra. Al jefe de equipo le pareció que no podía ser que los trabajadores más robustos se pasaran el día y la noche vigilando el bidón.
– A partir de ahora -dijo-, cada familia lo hará por turnos.
Читать дальше