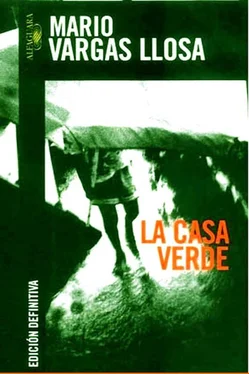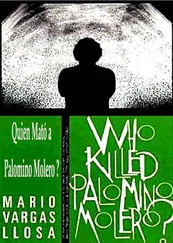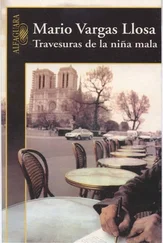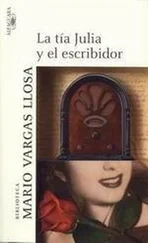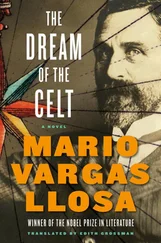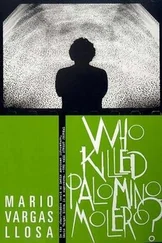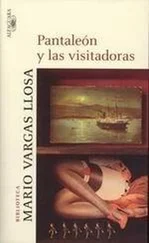– No me hables en ese tono -dijo la superiora-. Y además basta, no quiero que me cuentes más, Bonifacia.
Y ella que entraran las madres y la vieran, la madre Angélica y también tú, madre, y hasta las hubiera insultado, qué furiosa estaba, qué odio tenía, madre y las dos chiquillas ya no están: deben haber salido entre las primeras, gateando velozmente. Bonifacia cruza el patio, al pasar junto a la capilla se detiene. Entra, se sienta en una banca. La luz de la luna llega oblicuamente hasta el altar, muere junto a la reja que separa a las pupilas de los fieles de Santa María de Nieva en la misa del domingo.
– Y, además, eras una fierecilla -dijo la madre Angélica-. Había que corretearte por toda la misión. A mí me diste un mordisco en la mano, bandida.
– No sabía lo que hacía -dijo Bonifacia-, ¿no ves que era paganita? Si te beso ahí donde te mordí ¿me perdonarás, mamita?
– Todo me lo dices con un tonito de burla y una mirada pícara que me dan ganas de azotarte -dijo la madre Angélica-. ¿Quieres que te cuente otra historia?
– No, madre -dijo Bonifacia-. Aquí estoy rezando hace rato.
– ¿Por qué no estás en el dormitorio? -dijo la madre Ángela-. ¿Con qué permiso has venido a la capilla a estas horas?
– Las pupilas se han escapado -dijo la madre Leonor-, la madre Angélica te está buscando. Anda, corre, la superiora quiere hablar contigo, Bonifacia.
– Debía ser bonita de muchacha -dijo Aquilino-. Sus pelos tan largos me llamaron la atención cuando la conocí. Lástima que le salieran tantos granos.
– Y el perro ese de Reátegui anda vete, puede venir la policía, vas a comprometerme -dijo Fushía-. Pero la puta esa se le metía por las narices todo el tiempo y fue cayendo.
– Pero si tú se lo mandabas, hombre -dijo Aquilino-. No era cosa de puterío sino de obediencia. ¿Por qué la insultas?
– Porque eres linda -dijo Reátegui-, te compraré un vestido en la mejor tienda de Iquitos. ¿Te gustaría? Pero aléjate de ese árbol; ven, acércate, no me tengas miedo.
Ella tiene los cabellos claros y sueltos, está descalza, su silueta se recorta ante el inmenso tronco, bajo una espesa copa que vomita hojas como llamaradas. El asiento del árbol es un muñón de aletas de corteza rugosa, impenetrable, color ceniza, y en su interior hay madera compacta para los cristianos, duendes malignos para los paganos.
– ¿También le tiene miedo a la lupuna, patrón? -dijo Lalita-. No me lo creía de usted.
Lo mira con ojos burlones y se ríe echando la cabeza atrás: los largos cabellos barren sus hombros tostados y sus pies brillan entre los helechos húmedos, más morenos que sus hombros, de tobillos gruesos.
– Y también zapatos y medias, chiquita -dijo Julio Reátegui-. Y una cartera. Todo lo que tú me pidas.
– ¿Y tú qué hacías mientras tanto? -dijo Aquilino-.
Después de todo era tu compañera. ¿No tenías celos?
Yo sólo pensaba en la policía -dijo Fushía-. Lo tenía loco, viejo, le temblaba la voz cuando le hablaba.
– El señor Julio Reátegui babeando por una cristiana -dijo Aquilino-. ¡Por la Lalita! Todavía no me lo creo, Fushía. Ella nunca me contó eso, y, sin embargo, yo era su confesor y su paño de lágrimas.
– Viejas sabias esas boras -dijo Julio Reátegui-, no hay manera de saber cómo preparan los tintes. Fíjate qué fuerte el rojo, el negro. Y ya tienen como veinte años, quizá más. Anda, chiquita, póntela, déjame que te vea cómo te queda.
– ¿Y para qué quería que la Lalita se pusiera la manta? -dijo Aquilino-. Vaya idea, Fushía. Pero lo que no entiendo es que te quedaras tan tranquilo. Cualquier otro sacaba cuchillo.
– El perro estaba en su hamaca y ella en la ventana -dijo Fushía-. Yo le oía todos sus cuentos y me moría de risa.
– ¿Y por qué ahora no haces lo mismo? -dijo Aquilino-. ¿Por qué tanto odio con la Lalita?
– No es lo mismo -dijo Fushía-. Esta vez fue sin mi permiso, de a ocultas, a la mala.
– Ni se lo sueñe, patrón -dijo Lalita-. Ni aunque me rezara y me llorara.
Pero se la pone y el ventilador de madera, que funciona con el balance de la hamaca, emite un sonido entrecortado, una especie de tartamudeo nervioso y, envuelta en la manta negra y roja, Lalita permanece inmóvil. La tela metálica de la ventana está constelada de nubecillas verdes, malvas, amarillas y, a lo lejos, entre la casa y el bosque, las matitas de café se divisan tiernas, seguramente olorosas.
– Pareces un gusanito en su capullo -dijo Julio Reátegui-. Una de esas maripositas de la ventana. Qué te cuesta, Lalita, dame gusto, sácatela.
– Cosa de loco -dijo Aquilino-. Primero que se la ponga y después que se la quite. Qué ocurrencias las de ese ricacho.
– ¿Nunca has estado arrecho, Aquilino? -dijo Fushía.
– Te daré lo que quieras -dijo Julio Reátegui-. Pídeme, Lalita, lo que sea, ven, acércate.
La manta, ahora en el suelo, es una redonda victoria regia y de ella brota, como la orquídea de una planta acuática, el cuerpo de la muchacha, menudo, de senos gallardos con corolas pardas y botones como flechas. A través de la camisa se transparentan un vientre liso, unos muslos firmes.
– Entré haciéndome el que no veía -dijo Fushía-, riéndome para que el perro no se sintiera avergonzado. Se paró de la hamaca de un salto y la Lalita se puso la manta.
– Mil soles por una muchacha no es de cristianos cuerdos -dijo Aquilino-. Es el precio de un motor, Fushía.
– Vale diez mil -dijo Fushía-. Sólo que estoy apurado, usted sabe de sobra por qué, don julio, y no puedo cargar con mujeres. Quisiera partir hoy mismo.
Pero así nomás a él no le iban a sacar mil soles, encima que lo había escondido. Y, además, Fushía estaba viendo que el negocio del jebe se había ido al diablo, y con las crecidas era imposible sacar madera este año y Fushía esas loretanas, don Julio, ya sabía: unos volcanes que lo incendian todo. Le apenaba dejarla, porque no sólo era bonita: cocinaba y tenía buen corazón. ¿Se decidía, don Julio?
– ¿De veras te apenaba que la Lalita se quedara en Uchamba con el señor Reátegui? -dijo Aquilino-. ¿O era por decir?
– Qué me iba a apenar -dijo Fushía-, a esa puta nunca la quise.
– No te salgas de la cocha -dijo Julio Reátegui-, voy a bañarme contigo. No estarás sin nada, ¿y si vinieran los caneros? Ponte algo, Lalita, no, espera, no todavía.
Lalita está de cuclillas en el remanso y el agua la va cubriendo, a su alrededor brotan ondas, circunferencias concéntricas. Hay una lluvia de lianas a ras del agua y Julio Reátegui los estaba sintiendo, Lalita, tápate: eran muy delgados, tenían espinas, se metían por los agujeritos, chiquita, y adentro arañaban, infectaban todo y tendría que tomar cocimientos horas y aguantar la diarrea una semana.
– No con caneros, patrón -dijo Lalita-, ¿no ve que son peces chiquitos? Y las plantas que hay en el fondo, eso es lo que se siente. Qué tibia está, qué rica ¿no es cierto?
– Meterse al río con una mujer, los dos calatos -dijo Aquilino-. Nunca se me ocurrió de joven y ahora me pesa. Debe ser algo buenazo, Fushía.
– Entraré al Ecuador por el Santiago -dijo Fushía-. Un viaje difícil, don julio, ya no volveremos a vernos. ¿Ya lo pensó? Porque parto esta noche misma. Sólo tiene quince años y yo fui el primero que la tocó.
– A veces pienso por qué no me casé -dijo Aquilino-. Pero con la vida que he llevado, no había cómo. Siempre viajando, en el río no iba a encontrar mujer. Tú sí que no te puedes quejar, Fushía. No te han faltado.
– Estamos de acuerdo -dijo Fushía-. Su lanchita y las conservas. Es un buen negocio para los dos, don Julio.
– El Santiago está lejísimos y no llegarás nunca sin que te vean -dijo Julio Reátegui-. Y, además, de surcada y en esta época tardarás un mes, y eso. ¿Por qué no al Brasil, más bien?
Читать дальше