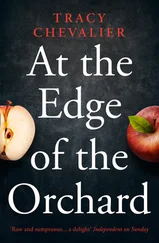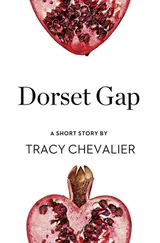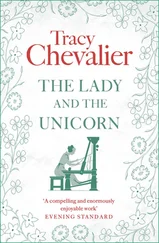– ¿Señor? -empecé a decir.
Levantó la vista y me miró; la espátula quieta en alto.
– Muchas veces lo he visto pintar sin que estuviera aquí la modelo. ¿No podría pintar el pendiente sin que yo tuviera que ponérmelo?
La espátula siguió inmóvil en el aire.
– ¿Quieres que me imagine que tienes puesta la perla y que pinte lo que me imagino?
– Sí, señor.
Observó el cuadro, y la espátula volvió a moverse. Creo que esbozó una sonrisa.
– Quiero verte con el pendiente puesto.
– Pero ya sabe lo que pasará entonces, señor.
– Lo único que sé es que así el cuadro habrá quedado terminado.
Me arruinará, pensé. Pero tampoco pude decirlo entonces.
– ¿Qué dirá su esposa cuando vea el cuadro terminado? -pregunté en cambio, mostrando todo el atrevimiento de que era capaz.
– No lo verá. Se lo entregaré directamente a Van Ruijven.
Era la primera vez que admitía que me estaba pintando en secreto, que Catharina no aprobaría lo que estaba haciendo.
– Sólo tienes que ponértelo una vez -añadió, como para apaciguarme-. La próxima vez que poses lo traeré. La semana que viene. Catharina no lo echará de menos si sólo es una tarde.
– Pero, señor -dije-, no tengo agujereadas las orejas.
Frunció ligeramente el ceño.
– Pues entonces tendrás que ocuparte de ello.
Se trataba, sin duda, de un detalle femenino y no de algo de lo que él tuviera que preocuparse. Dio un golpecito a la espátula y la limpió con un trapo.
– Y ahora varios a empezar. La barbilla un poco más baja -me miró-. Humedécete los labios, Griet.
Me los humedecí.
– No cierres la boca del todo.
Esta orden me sorprendió tanto que no tuve que hacer nada por cumplirla. Pestañeé para contener las lágrimas. Las mujeres virtuosas no abrían la boca cuando eran retratadas.
Era como si hubiera estado con Pieter y conmigo en el callejón.
Ha arruinado mi vida, pensé. Y volví a humedecerme los labios.
– Bien -dijo él.
No quería hacérmelo yo misma. No tenía miedo al dolor, pero no quería pincharme la oreja con una aguja.
De haber podido elegir a alguien para hacerlo, habría elegido a mi madre. Pero ella nunca lo habría entendido ni hubiera aceptado hacerlo sin saber para qué. Y si se lo hubiera dicho, se habría horrorizado.
No podía pedírselo a Tanneke, ni a Maertge. Consideré la idea de pedírselo a María Thins. Posiblemente todavía no sabía nada del pendiente, pero no tardaría en enterarse. Sin embargo, no me atreví a pedírselo, a pedirle que participara en mi humillación.
La única persona que lo haría y me comprendería era Frans. Así que al día siguiente por la tarde salí de la casa con una cajita de agujas que me había dado María Thins.
La mujer de rostro agriado que estaba a la entrada de la fábrica sonrió displicente cuando pregunté por él.
– Hace tiempo que se largó y ¡ojalá no vuelva! -contestó, regodeándose en sus palabras.
– ¿Se fue? ¿Adónde?
La mujer se encogió de hombros.
– Hacia Rotterdam, dicen. Y luego, ¿quién sabe? Tal vez haga fortuna en ultramar, si no se muere antes entre las piernas de una puta de Rotterdam.
Estas dos últimas amargas frases me hicieron fijarme en ella con mayor atención. Estaba embarazada. Cornelia nunca habría sabido cuando rompió el azulejo de Frans y mío que acabaría teniendo razón: que Frans terminaría separándose de mí y de nuestra familia. ¿Volveré a verlo alguna vez?, pensé. ¿Y qué dirán nuestros padres? Me sentí más sola que nunca.
Al día siguiente, me paré en la botica de vuelta de comprar el pescado. El boticario ya me conocía e incluso me saludaba por mi nombre.
– ¿Y qué quiere hoy tu amo? -me preguntó-. ¿Lienzos? ¿Bermellón? ¿Ocre? ¿Linaza?
– No necesita nada -repuse nerviosa-. Ni mi señora tampoco. He venido… -por un instante consideré la idea de pedirle que me agujereara él la oreja. Parecía un hombre discreto, que lo haría de buen grado, sin decírselo luego a nadie ni querer saber los porqués.
No podía pedirle a un extraño que hiciera tal cosa.
– Necesito algo para adormecer la piel -dije.
– ¿Adormecer la piel?
– Sí, como el hielo.
– ¿Y para qué quieres tú adormecerte la piel?
Me encogí de hombros sin responder y con la vista fija en los botes que llenaban las estanterías a su espalda.
– Aceite de clavo -dijo por fin, al tiempo que dejaba escapar un suspiro-. Frótate la zona con un poquito y déjalo actuar unos minutos. El efecto no dura mucho.
– ¿Me podría dar un poco, por favor?
– ¿Y quién lo va a pagar? ¿Tu amo? Es muy caro. Hay que traerlo de muy lejos -en su voz se mezclaban la censura y la curiosidad.
– Yo lo pagaré. Sólo quiero un poco.
Saqué una bolsita del delantal y conté los preciosos stuivers sobre el mostrador. Una botellita minúscula de aceite de clavo me costó el equivalente a dos días de trabajo. Le había pedido a Tanneke dinero prestado, jurándole que se lo devolvería cuando cobrara el domingo siguiente.
Ese domingo, cuando le entregué a mi madre mi sueldo reducido le dije que había tenido que pagar un espejo que había roto.
– Te costará más de dos jornales restituirlo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Mirándote? Esto te pasa por descuidada -me regañó.
– Sí -asentí-. He sido muy descuidada.
Esperé hasta tarde, cuando estuve segura de que todos dormían. Aunque normalmente no subía nadie al estudio después de que quedara cerrado con llave, seguía temiendo que alguien me sorprendiera con la aguja y el aceite de clavo delante del espejo. Escuché con la oreja pegada a la puerta del estudio. Se oía ir y venir por el pasillo a Catharina. Le costaba dormirse: estaba demasiado abultada para encontrar una postura cómoda en la cama. Luego oí una voz infantil, de niña, intentando hablar bajo, pero incapaz de amortiguar su brillante timbre. Cornelia estaba con su madre. No oí lo que hablaban y como estaba encerrada en el estudio, no podía asomarme a escondidas a lo alto de la escalera a escuchar mejor.
María Thins también se movía por sus habitaciones, contiguas al almacén. Todo el mundo parecía inquieto en la casa aquella noche, lo que hizo que yo también me pusiera nerviosa. Me obligué a sentarme a esperar en la silla con los leones tallados en el respaldo. No tenía sueño. Nunca había estado más despierta.
Finalmente, Catharina y Cornelia volvieron a la cama, y María Thins dejó de hurgar en el cuarto de al lado. Permanecí sentada hasta que la casa se quedó en silencio total. Era más fácil estar allí sentada que hacer lo que tenía que hacer. Cuando ya no pude retrasarlo más, me puse en pie y en primer lugar eché una ojeada al cuadro. Lo único que veía ahora era un gran vacío en el sitio donde debía ir el pendiente, un vacío que yo tenía que llenar.
Cogí la vela, busqué el espejo en el almacén y subí a mi desván. Coloqué el espejo sobre la mesa de moler los colores y lo apoyé en la pared, con la vela al lado. Saqué la cajita de las agujas y, escogiendo la más fina, la puse en la llama de la vela. Entonces abrí el frasquito de aceite de clavo, esperando que oliera fatal, a hojas podridas o a moho, como suelen hacerlo las medicinas. Pero en lugar de ello tenía un olor extraño y dulzón, como cuando se dejan al sol los pastelillos de miel. Venía de un lugar lejano, un lugar que Frans visitaría tal vez un día en sus viajes. Vertí unas gotas en un paño y froté con él mi lóbulo izquierdo. El boticario tenía razón, cuando me lo toqué unos minutos después lo sentí dormido, como si hubiera salido al relente sin envolverme una toquilla alrededor de las orejas.
Читать дальше