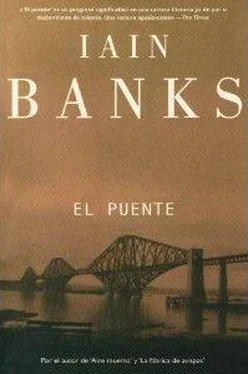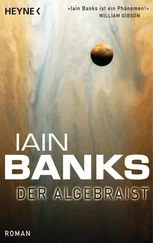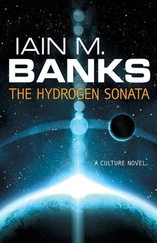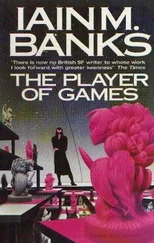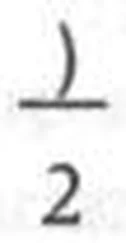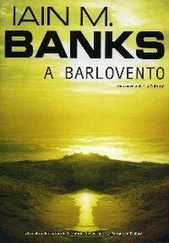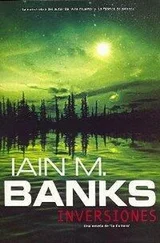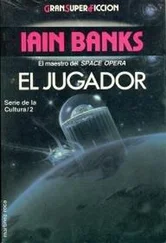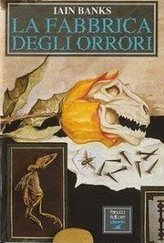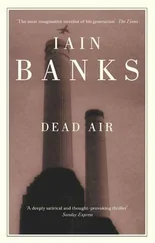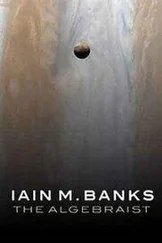De pronto, se detiene. Parece que el pesquero retrocede ligeramente y, entre arañazos y rascadas, empieza a subir, se abre camino hacia la parte superior de la enorme circunferencia, rompe el cristal a su paso y deja caer fragmentos de vidrio y percebes sobre la alfombra y sobre las hojas de las macetas contiguas, que se doblan por la terrible lluvia vítrea que les está cayendo encima.
Entonces, aunque parezca increíble, el pesquero se marcha. Desaparece de mi vista. Los cristales dejan de caer. El sonido del barco abriéndose camino hacia los pisos superiores vibra en el aire.
El andamio del señor Johnson se balancea de un lado al otro y va disminuyendo gradualmente el ímpetu de sus movimientos. El hombre se mueve, echa un vistazo a su alrededor y se incorpora lentamente, con la espalda llena de trocitos de vidrio que le confieren el aspecto de una serpiente que está mudando su piel brillante. Se lame unos pequeños cortes que ha sufrido en el reverso de las manos, se sacude con cuidado algunas esquirlas de cristal de los hombros y coge una pequeña escoba de su andamio, que aún se balancea ligeramente. Empieza a barrer los cristales tranquilamente, mientras silba ensimismado. De vez en cuando, echa un vistazo con la mirada triste y afectada a lo que queda de la enorme ventana circular.
Me pongo en pie y me quedo mirando al señor Johnson, que limpia su andamio, comprueba los cables de sujeción y se pone un vendaje en las manos. Finalmente, contempla durante unos segundos la ventana destrozada y encuentra un pedacito que no está roto y aún está sucio, y se pone a limpiarlo.
Han pasado diez minutos desde el impacto del pesquero y sigo aquí, solo. Nadie se ha acercado a investigar, no han sonado alarmas ni sirenas de emergencia. El señor Johnson sigue limpiando y secando. Una brisa cálida sopla a través de la ventana rota y arrastra las hojas caídas de las macetas. Donde antes estaban las puertas del ascensor en forma de «L», ahora hay una pared vacía, con huecos para las estatuas.
De nuevo, abandono mi búsqueda de la Biblioteca de la Tercera Ciudad.
Regreso a mi apartamento y me encuentro un desastre todavía mayor.
Unos hombres vestidos con monos grises están sacando toda mi ropa y la están colocando en un carrito que está en el rellano. Antes de tener tiempo de reaccionar, aparece otro hombre, cargado con un montón de cuadros y dibujos, que apila sobre otro carrito antes de regresar dentro.
—¡Eh! ¡Ustedes! ¿Qué creen que están haciendo? —Los hombres se detienen y me miran, perplejos. Intento arrancar mis camisas de los brazos de uno de ellos, pero el tipo es muy fuerte y se limita a parpadear sin soltar la ropa que ha cogido de mi habitación. Su compañero se encoge de hombros y vuelve a su labor—. ¡Oigan! ¡Deténganse! ¡Salgan de ahí!
Dejo al hombretón con las camisas y entro en el apartamento. Todo está patas arriba y hombres vestidos de gris por todas partes que extienden sábanas blancas por encima de los muebles, sacan objetos, cogen libros de las estanterías y los meten en cajas, descuelgan cuadros de las paredes y quitan adornos de las mesas. Me quedo allí, de pie, horrorizado.
—¡Paren! ¿Qué demonios creen que están haciendo? ¡Paren, les digo!
Algunos se vuelven a mirarme, pero ninguno deja su tarea.
Un tipo se dirige a la puerta con mis tres paraguas.
—¡Déjelos donde estaban! —¿le grito, cortándole el paso. Lo amenazo con mi bastón, pero él lo agarra y lo añade a la colección de paraguas, y desaparece en el rellano.
—Ah, usted debe de ser el señor Orr. —Un hombre alto y calvo, vestido con una chaqueta negra encima del mono gris, con un sombrero negro en una mano y un sujetapapeles en la otra, sale de mi dormitorio.
—Efectivamente, soy yo. ¿Qué diablos está pasando aquí?
—Se traslada, señor Orr —responde el hombre, con una sonrisa.
—¿Qué? ¿Por qué? ¿Adónde?—grito. Me tiemblan las piernas, se me revuelve el estómago, me mareo.
—Mmm... —el hombre calvo busca entre sus papeles—, sí, aquí. Nivel B7, habitación 306.
—¿Cómo? ¿Y dónde está eso? —No puedo creerlo. ¿B7? Seguramente la «B» se refiere a «bajo», ¡bajo la plataforma del tren! Pero ahí es donde viven los trabajadores, la gente del montón. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué me hacen esto? Está claro que debe de tratarse de un error.
—No sabría decirle exactamente, señor—contesta alegremente el hombre—, pero estoy seguro de que lo encontrará sin problemas.
—Pero ¿por qué me trasladan?
—No tengo la menor idea, señor —prosigue con su irritante tono feliz—. ¿Hace mucho que está usted aquí?
—Seis meses.
Siguen sacando ropa de mi vestidor. Me dirijo de nuevo al hombre calvo.
—Mire, esa es mi ropa. ¿Qué están haciendo con ella?
—Devolviéndola, señor —asegura, asintiendo y sin dejar de sonreír.
—¿Devolviéndola? ¿A quién? —grito. Esto es completamente humillante, pero ¿qué otra cosa puedo hacer?
—No lo sé, señor. Al lugar de donde procede, imagino. No vuelve exactamente a mi departamento, señor.
—¡Pero si es mía!
El hombre calvo frunce el ceño, consulta sus papeles y niega con la cabeza, mientras esboza una confiada sonrisa.
—No, señor.
—¡Claro que sí, maldita sea!
—Lo siento, señor, pero eso no es así. La ropa pertenece a las autoridades de la clínica; aquí lo dice bien claro, mire. —Me muestra una hoja que detalla todas mis compras efectuadas con las líneas de crédito de la clínica—. ¿Lo ve? Por un momento, me había asustado, porque este operativo hubiera sido ilegal y usted podría haber llamado a la policía porque estábamos llevándonos sus cosas, y eso hubiera supuesto un...
—¡Pero me dijeron que podía comprar lo que quisiese! ¡Tengo una subvención! Yo...
—Mire, señor —me explica el hombre, mientras supervisa otra tongada de ropa y sombreros y tacha algo de la lista del sujetapapeles— yo no soy abogado ni nada por el estilo, pero llevo más tiempo del que recuerdo haciendo este trabajo y, si se informa, le dirán que todo esto pertenece a la clínica y usted solo goza de su uso y disfrute.
—Pero...
—No sé si se lo explicaron en su momento, señor, pero si pregunta a las autoridades, eso es lo que le dirán.
—Yo... —me siento mareado—. Oiga, ¿no podrían dejarlo, aunque fuera un momento? Dejen que llame a mi médico, es el doctor Joyce, seguro que ha oído hablar de él. Lo solucionará todo, seguramente habrá habido...
—¿... un error, señor? —El calvo ríe ruidosamente durante un momento—. Perdóneme, señor. Siento interrumpirlo así, pero no he podido evitarlo. Todo el mundo dice lo mismo. ¡Ojalá me hubieran dado un chelín cada vez que he oído esa frase! —Mueve la cabeza y se frota una mejilla—. Bien, si realmente cree que es así, no dude en ponerse en contacto con las autoridades pertinentes. El teléfono debe de estar por aquí, en algún sitio... —dice distraídamente mientras echa un vistazo a su alrededor.
—El teléfono no funciona.
—Sí, sí funciona. No hará ni media hora que lo he utilizado para decirles a los del departamento que estamos aquí.
Encuentro el teléfono en el suelo. Muerto. Solo emite un clic cuando intento marcar. El hombre calvo se acerca.
—¿Ya está cortado, señor? —Consulta su reloj—. Sí que se han dado prisa. —Anota algo en su tablilla—. Menuda eficiencia la de los chicos de la centralita —dice para sí mismo mientras asiente con la cabeza para mostrar su admiración.
—Por favor, se lo ruego, déjeme ponerme en contacto con mi médico, él lo arreglará todo. Su nombre es doctor Joyce.
—No será necesario, señor —dice el calvo, alegremente. Un horrible pensamiento me asalta. El hombre comprueba sus papeles, pasa el dedo por una de las listas de las últimas páginas y se detiene en un punto—. Mire, aquí está.
Читать дальше