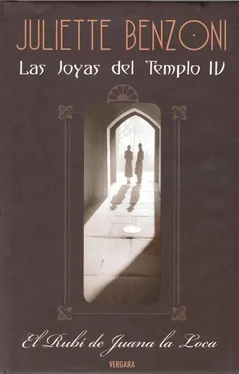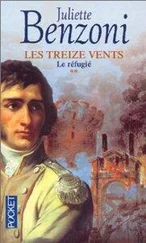—Y el comisario ha sacado la conclusión de que usted intentaba distraer su atención a fin de permitir a un o una cómplice salir con el retrato.
—¿Es eso lo que cree? Podría habérmelo dicho. En cualquier caso, es ridículo. —Aldo rió—. ¿Cómo habría podido distraer su atención señalándole a una dama a la que él no veía y que…
Se interrumpió; un criado más imponente que un ministro acababa de presentarse con las bebidas. Morosini aceptó un dedo de jerez y su anfitriona optó por lo mismo. Después, tan silenciosamente como había surgido de entre unos naranjos en flor, el hombre se esfumó.
La duquesa hizo girar por un instante la copa entre sus dedos.
—¿Puede describirme a esa mujer?
—Desde luego. Y también puedo decirle hasta dónde la seguí. Pero… temo que me tome por loco, doña Ana.
—Hable, por favor.
La duquesa escuchó tranquilamente, sin hacer ningún comentario y sin mostrarse sorprendida. Luego dijo con la mayor naturalidad del mundo:
—Algunos afirman que aparece aquí todos los años en la misma fecha. Yo nunca la he visto, porque sólo se aparece a los hombres.
—Entonces, ¿la conoce?
—Todos los sevillanos conocen la historia de la Susona. Está grabada en la memoria colectiva. Mi suegro aseguraba que la había visto, y también uno de nuestros mayordomos, al que encontraron una mañana vagando por las calles totalmente privado de razón. Dicen que viene aquí por el retrato de la reina, pero sobre todo por el rubí que lleva al cuello. A lo mejor es la responsable del robo del cuadro.
—No creo que tuviera posibilidad de hacerlo. En cualquier caso, cuando la seguí no llevaba nada. Pero, ya que hablamos de la joya representada en el lienzo, ¿puede decirme qué ha sido de ella? Una piedra de esa importancia debe de haber dejado su rastro en la historia.
La duquesa separó sus pequeñas manos cargadas de anillos en un ademán que expresaba ignorancia.
—Me avergüenza confesar que no sé nada al respecto, y eso que descendemos del marqués de Denia, que fue el carcelero de Tordesillas, donde la pobre reina sufrió tan larga cautividad y a veces en terribles condiciones. Denia y su mujer eran increíblemente rapaces y no me extrañaría nada que se hubieran apoderado de las pocas joyas que la reina conservaba. Pero también es posible que en el momento de su muerte el rubí ya no le perteneciera; si no, habría llegado hasta nosotros por herencia. Quizá doña Juana se lo regalase a su última y muy querida hija, Catalina, cuando ésta se marchó de Tordesillas para casarse con el rey de Portugal. Pero, ahora que caigo, puesto que mañana tenía usted que mantener un careo con Fuente Salada, podríamos preguntarle qué sabe de la joya. Creo que no ignora nada referente a la reina loca.
—¿Ha dicho «tenía»? Sigo teniendo que mantener ese careo, señora duquesa…, a no ser que se niegue a que se realice en su casa. Le confieso que lo lamentaría, porque he puesto muchas esperanzas en él.
—No será necesario. Tengo intención de solventar este asunto esta misma tarde: dentro de un cuarto de hora escaso, el comisario Gutiérrez estará aquí. En cuanto a Fuente Salada, voy a mandar que le lleven una invitación para comer con usted mañana. Lo conozco y sé que vendrá corriendo —añadió con una sonrisa que Aldo imitó.
—¿Por… cursilería?
—Sí, por cursilería. Ese hombre es incapaz de resistirse a un título ducal, y yo poseo nueve. Es un personaje curioso; todas las primaveras realiza una especie de peregrinación: aquí y a Granada, por el retrato y por la tumba.
Nunca dejamos de invitarlo, pero esta vez la reina ha llegado al mismo tiempo que él.
—Me ha sorprendido que no formara parte del séquito real. Me han dicho que era chambelán.
—De la reina María Cristina, la madre del rey y viuda de Alfonso XII. Vive retirada en Madrid, y el título de chambelán ya ha quedado prácticamente desprovisto de funciones. Además, creo que a su majestad le parecía fastidioso.
Con una puntualidad militar, Gutiérrez hizo su entrada en el minuto exacto que se le había indicado, saludó como correspondía y se sentó en el borde del asiento que le ofrecían, no sin lanzar a Morosini una mirada cargada de sobreentendidos; saltaba a la vista que no le hacía ninguna gracia encontrarlo allí. Y todavía le hizo menos cuando la anfitriona tomó la palabra.
—Señor comisario, le he pedido que venga a verme para evitar que continúe avanzando por un camino equivocado —dijo, dirigiendo al policía una de esas sonrisas a las que resulta difícil resistirse—. Estoy en condiciones de asegurarle que el príncipe Morosini, aquí presente, no tiene nada que ver con el daño que hemos sufrido.
—Le ruego que me perdone si me permito contradecirla, señora duquesa, pero los hechos y testimonios que he podido recoger no dicen mucho a favor de… su protegido.
La palabra había sido desafortunada. Doña Ana frunció su noble entrecejo.
—Yo no protejo a nadie, señor. Resulta que un incidente absolutamente fortuito me ha puesto en condiciones de ofrecerle un testimonio irrefutable. Mientras estábamos cenando, la marquesa de Las Marismas vino a pedir a su majestad la reina autorización para que el príncipe Morosini, que padecía un acceso de neuralgia, se retirara. A continuación, pidió un coche y mandó que lo llevaran a su hotel. Un rato más tarde, le rogué a mi secretaria, doña Inés Aviero, que fuera a buscarme un chal, y así lo hizo. Pues bien, doña Inés es tajante: el retrato estaba en su sitio cuando ella pasó por delante de él.
—Quizá no se dio cuenta. Cuando se está acostumbrado a ver un objeto día tras día, esas cosas pasan.
—A doña Inés, no. Ella se fija en todo y no pasa ningún detalle por alto. Usted mismo podrá preguntárselo; voy a hacer que la llamen.
—Si está segura del hecho, ¿por qué no dijo nada cuando interrogué a su personal?
—Usted no se lo preguntó —respondió la duquesa con una lógica implacable—. Además, fue al quedarnos solas ayer por la noche cuando doña Inés, después de haber reflexionado, me dijo que estaba segura de haber visto el retrato de la reina alrededor de la una de la mañana. Puesto que el príncipe nos dejó hacia las doce y media, saque usted mismo la conclusión.
El tono, que no admitía réplica, era de los que un modesto comisario, ante una de las damas más importantes de España, no podía permitirse poner en duda, pero era evidente que ganas no le faltaban. Sentado en su silla, replegado sobre sí mismo, la cabeza de toro hundida entre los hombros macizos, parecía incapaz de decidirse a levantar el asedio. Doña Ana, compadeciéndose de él y para darle tiempo de digerir su decepción, añadió, súbitamente afable:
—Tenga la bondad de informar al marqués de Fuente Salada de lo que acabo de decirle.
Gutiérrez se estremeció, como si despertara de un sueño, y no sin esfuerzo se puso en pie.
—De todas formas, el señor marqués no hubiera venido mañana. Acabo de pasar por casa de su primo, donde se aloja cuando viene a Sevilla, y me han dicho que ya se ha marchado.
—¡Cómo! —se indignó la duquesa—. ¿Lanza una acusación gratuita y se marcha? Esa es la mejor prueba de que lo movía el rencor y de que se trataba de simple maldad.
—Yo me inclinaría más bien por el simple ahorro —sugirió el comisario, empeñado en defender a un hombre tan valioso—. Ha pensado que, si aprovechaba el tren real para volver a Madrid, el viaje no le costaría nada.
Morosini se echó a reír.
—Quizá simplemente ha recapacitado —dijo con indulgencia—. En lo que a mí respecta, bien está lo que bien acaba, y ahora voy a preocuparme por mi propio viaje de vuelta.
Se disponía a levantarse también, pero doña Ana lo retuvo.
Читать дальше