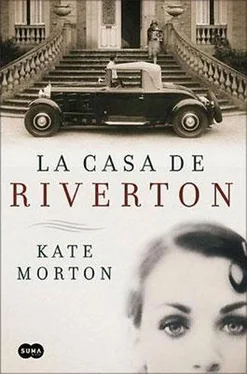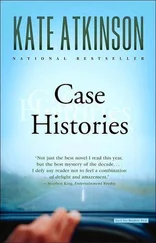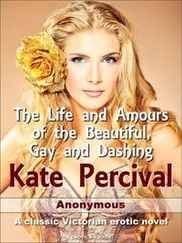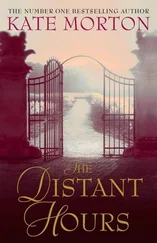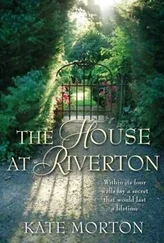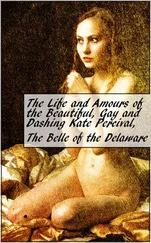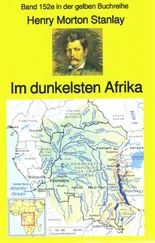– ¿No?
– Producción en serie -declaró el señor Frederick a modo de explicación-. La gente trabaja demasiado rápido, tratando de seguir el ritmo de las cintas transportadoras, sin tiempo para verificar que las cosas se hayan hecho correctamente.
– Al ministerio no parece importarle.
– Al ministerio sólo le importan los números, pero una vez que vean la calidad de nuestra producción dejarán de encargar esas chatarras de Luxton -aseguró el señor Frederick, riendo con estridencia.
No pude evitarlo y lo miré. Me pareció que, teniendo en cuenta que era un hombre que había perdido a su padre y a su único hermano en cuestión de días, lo sobrellevaba notablemente bien. Demasiado bien, pensé, y comencé a dudar de la cariñosa descripción que Myra había hecho de él y de la devoción de Hannah. Estaba más cerca de la opinión de David, que lo había definido como un hombre insignificante y amargado.
– ¿Alguna noticia del joven David? -preguntó lord Gifford.
Cuando le alcancé el té, el señor Frederick movió bruscamente el brazo, haciendo caer la taza y su humeante contenido en la alfombra de Besarabia.
– Oh, lo siento, señor -me disculpé, incapaz de evitar que la perturbación asomara en mis mejillas.
Él me observó, descifró algo en la expresión de mi cara. Despegó los labios para decir algo, pero cambió de idea.
Un brusco gemido de Jemina atrajo la atención de todos los presentes. Ella se aferró al brazo del sillón, se irguió, y pasó las manos por su tenso vientre.
– ¿Qué sucede? -se oyó decir a lady Violet detrás de su velo de encaje.
Jemina no respondió, concentrada -o al menos eso parecía- en una silenciosa comunicación con su bebé. Miraba fijamente hacia adelante, sin ver, mientras seguía acariciando su vientre.
– ¿Jemina? -volvió a preguntar lady Violet. La preocupación le helaba la voz, ya alterada por la pérdida de sus seres queridos.
Jemina inclinó la cabeza, como si se dispusiera a escucharla.
– Ha dejado de moverse -anunció, casi en un susurro. Su respiración era agitada-. Ha estado inquieto todo el tiempo, pero ahora se ha parado.
– Debes ir a descansar -le aconsejó lady Violet-. Es este dichoso calor -aseguró, tragando saliva-. Este dichoso calor… -repitió y miró a su alrededor buscando a alguien que corroborara su opinión-. Eso, y… -agregó, meneando la cabeza. Luego cerró la boca, incapaz, tal vez, de pronunciar la última frase-. Eso es todo. -Y reuniendo todo su coraje, se irguió, y le ordenó a Jemina con firmeza-: Debes descansar.
– No -repuso Jemina con labios temblorosos-. Quiero estar aquí. Por James y por ti.
Lady Violet apartó suavemente las manos de Jemina de su vientre y las tomó entre las suyas.
– Lo sé -aseguró y alargó su mano para acariciar levemente el desvaído cabello castaño de Jemina. Era un simple gesto, pero me recordó que lady Violet también era madre. Sin moverse, me indicó-: Grace, acompaña a Jemina a su habitación para que pueda descansar. Deja todo esto. Hamilton lo recogerá más tarde.
– Sí, señora -contesté haciendo una reverencia.
Fui hacia Jemina y la ayudé a ponerse de pie. Agradecí la oportunidad de alejarme de esa habitación y de su sufrimiento.
Mientras salía con Jemina a mi lado, comprendí cuál era la diferencia que había notado en la sala, además de la oscuridad y el calor. El reloj que estaba sobre la chimenea, que habitualmente marcaba los segundos con indiferente regularidad, estaba en silencio. Sus finas agujas negras se habían detenido dibujando un arabesco. las instrucciones de lady Ashbury, todos los relojes marcaban las cinco menos diez, la hora en que su esposo había muerto.
Dejé a Jemina instalada en su habitación y regresé a la sala de los sirvientes, donde el señor Hamilton inspeccionaba las ollas y sartenes que Katie había estado fregando. Levantó la vista de la sartén de cobre, la preferida de la señora Townsend, para decirme que las hermanas Hartford estaban junto al antiguo cobertizo de los botes y que debía llevarles el almuerzo junto con la limonada. Agradecí que aún no se hubiera enterado del té derramado. Fui al cuarto de la nevera para buscar una jarra de limonada, la puse en una bandeja, con dos vasos altos y un plato de canapés preparados por la señora Townsend, y salí por la puerta de servicio.
Al llegar al escalón superior me detuve, parpadeando ante la claridad mientras mis ojos se acostumbraban al resplandor. Después de un mes sin lluvias, los colores del terreno que rodeaba la casa se habían desteñido. El sol estaba alto y sus rayos caían perpendiculares, decolorándolo aún más, dando al jardín el brumoso aspecto de las acuarelas que lady Violet tenía en su tocador.
A pesar de la cofia, la parte del cuero cabelludo que quedaba al descubierto se abrasó en un instante.
Crucé el Prado del Teatro, donde la hierba recién segada dejaba sentir su sedante aroma. Dudley estaba por allí, en cuclillas, podando los bordillos. Las cuchillas de sus tijeras brillaban bajo las manchas de savia verde.
Seguramente oyó que me acercaba, porque se volvió y entrecerró los ojos tratando de enfocarme.
– Hace calor -declaró, poniendo su mano a modo de visera sobre los ojos.
– Tanto que se podrían freír huevos en la vía del tren -comenté, citando una frase de Myra y dudando sobre si la había empleado de forma adecuada.
Al final del jardín, una serie de escalones de piedra gris conducían a la rosaleda de lady Ashbury. Capullos rosados y blancos se abrazaban en las glorietas, animadas por el zumbido de las diligentes abejas que rondaban sus centros amarillos.
Pasé por debajo de la enredadera, abrí el pestillo de la verja y seguí por el Camino Largo, un sendero de adoquines grises construido entre hojas de sedum amarillas y blancas. Hacia la mitad del camino, los altos setos de carpes daban paso a los tejos enanos que bordeaban el Jardín Egeskov. La silueta de dos árboles podados me hizo parpadear al sentir que cobraban vida ante mis ojos; luego me sonreí a mí misma y a la pareja de iracundos patos, ánades reales con plumas verdes que habían remontado vuelo desde el lago para llegar hasta allí, desde donde me miraban con sus brillantes ojos negros.
Al final del Jardín Egeskov estaba la segunda verja, la hermana ignorada (siempre hay una hermana ignorada), invadida por jazmines. Enfrente, la fuente de Ícaro, y más allá, junto al lago, el cobertizo de los botes.
El pestillo de la verja estaba oxidado y tuve que dejar mi bandeja para destrabarlo. La apoyé en el suelo, entre un grupo de fresales, y presioné la puerta para abrirlo.
Si bien Eros y Psique se alzaban, grandiosos, magníficos, en el jardín que estaba al frente de la casa -como un anticipo de la grandeza del propio edificio-, la fuente más pequeña tenía algo especial -un matiz de misterio y melancolía- oculto bajo la soleada claridad del jardín sur.
La fuente circular de piedra tenía dos pies de altura, y veinte de extensión máxima. Estaba cubierta por diminutos azulejos de vidrio de color azul cielo, como el collar de zafiros de Ceilán que lord Ashbury le había traído a lady Violet al regresar del Lejano Oriente.
En el centro se erigía un enorme y escarpado bloque de mármol rojizo, que duplicaba la altura de un hombre. Era ancho en la base y se afinaba hacia la cúspide. Equidistante entre ambas se destacaba -tallada en mármol blanco que contrastaba con el bloque rojizo- la figura de Ícaro tendido, en tamaño real. Las alas de pálido mármol, tallado a imitación de las plumas, estaban amarradas a los brazos extendidos y caían hacia atrás, rozando la piedra.
De la fuente surgían tres ninfas inclinadas hacia el héroe caído. Largas cabelleras rodeaban sus rostros angelicales. Una de ellas llevaba un arpa de pequeño tamaño, otra lucía una corona de hojas de hiedra y la tercera abrazaba el torso de Ícaro con sus níveas manos, tratando de levantarlo.
Читать дальше