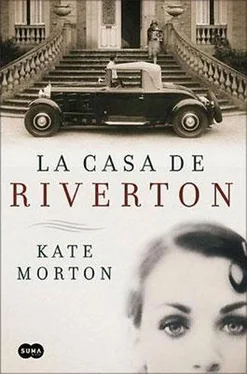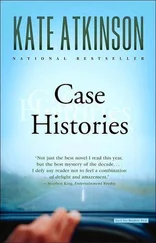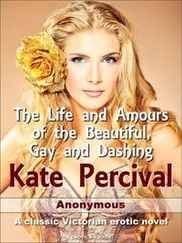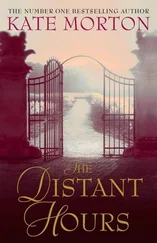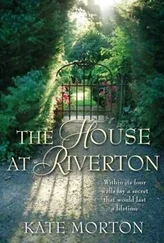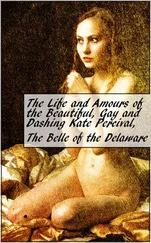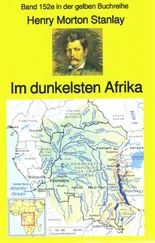Miro mi rostro serio, el tirante recogido del pelo le da a mi cabeza aspecto de alfiler, acentuando mis orejas demasiado largas. Estoy detrás de Hannah, con su cabello claro y rizado que contrasta con los bordes de mi vestido negro.
Todos tenemos una expresión solemne, una costumbre de la época, pero particularmente apropiada para esta fotografía. Los sirvientes están vestidos de negro, como siempre, pero también la familia. Porque ese verano compartían el duelo que atravesaba toda Inglaterra y todo el mundo.
Fue tomada el 20 de julio de 1916, al día siguiente del funeral de lord Ashbury y el mayor. El día que nació el bebé de Jemina y el día que conocimos la respuesta a la pregunta que estaba en boca de todos nosotros.
Aquél fue un verano terriblemente caluroso, el más sofocante que nadie pudiera recordar. Lejos quedaban los días grises del invierno, donde las noches se confundían con los días, y las semanas se sucedían, una tras otra, con sus largas jornadas y sus claros cielos azules. El amanecer llegaba temprano, limpio, brillante.
Esa mañana yo me había despertado más temprano que de costumbre. El sol alumbraba la copa de los abedules que bordeaban el lago y la luz, que penetraba por la ventana del ático, arrojaba un cálido rayo sobre mi cama, rozándome la cara. No me importaba. Era agradable despertar con luz en lugar de comenzar a trabajar en la fría oscuridad, mientras todos en la casa dormían. Para una criada, el sol del verano era una compañía permanente en sus actividades cotidianas.
Según estaba previsto, el fotógrafo llegaría a las nueve y media. A esa hora nos reunimos en el jardín frente a la casa. La atmósfera era opresiva; el sol, deslumbrante. La familia de golondrinas que había buscado refugio bajo el alero de Riverton nos observaba con curiosidad y en silencio, sin ánimo de piar. Incluso los árboles que se alineaban junto al camino estaban en silencio. Las frondosas copas permanecían inmóviles, como si trataran de conservar sus energías, aunque una ligera brisa las obligaba a emitir un susurro contrariado.
El fotógrafo, con la cara salpicada por gotas de sudor, nos fue colocando uno a uno. La familia, sentada. Los demás, de pie, detrás. Así permanecimos, con nuestras vestimentas negras, los ojos fijos en la cámara y la mente en el cementerio del valle.
Más tarde, reconfortados por el relativo frescor de los muros empedrados de la sala de los sirvientes, el señor Hamilton le pidió a Katie que sirviera limonada mientras los demás nos hundíamos lánguidamente en las sillas, alrededor de la mesa.
– Es el fin de una época, sin duda -declaró la señora Townsend secándose los ojos con un pañuelo. Había estado llorando casi todo el mes de julio, desde que se recibió la noticia de la muerte del mayor en Francia. Sólo se detuvo una vez, para tomar impulso, cuando lord Ashbury fue víctima de un ataque fatal, una semana después. Ahora no sólo derramaba lágrimas, sino que sus ojos habían caído en un estado de filtración permanente.
– El fin de una época -repitió el señor Hamilton, que estaba sentado frente a ella-. Así es, señora Townsend.
– Cuando pienso en Su Señoría…
Las palabras de la cocinera se volvieron inaudibles. Meneó la cabeza, apoyó los codos en la mesa y ocultó el rostro hinchado entre las manos.
– El ataque fue repentino.
– ¿Ataque? -preguntó la señora Townsend, levantando la cara-. Llámenlo así si quieren, pero él murió de tristeza. Créanme si les digo que no pudo tolerar perder a su hijo de esa manera.
– Tiene razón, señora Townsend -convino Myra, anudándose al cuello el pañuelo del uniforme de guarda de tren-. Él y el mayor estaban muy unidos.
– ¡El mayor! -Los ojos de la señora Townsend volvieron a llenarse de lágrimas y le tembló el labio inferior-. Querido muchacho. Pensar que ha muerto de esa manera. En alguna espantosa marisma de Francia.
– El Somme -apunté, saboreando la redondez de la palabra, su sonido premonitorio. Recordaba la última carta de Alfred, las finas y mugrientas cuartillas que olían a un lugar lejano. Había llegado dos días antes; una semana después de que la enviara desde Francia. Pese al tono aparentemente trivial de sus comentarios, había algo en ellos, en su vaguedad y en sus silencios, que me inquietó-. ¿Es ése el lugar donde está Alfred, señor Hamilton?
– Por lo que he oído en el pueblo, diría que sí, jovencita. Al parecer los muchachos de Saffron están todos allí.
Katie llegó con la bandeja de limonadas.
– Señor Hamilton, ¿y si Alfred…?
– Katie -la interrumpió bruscamente Myra, mirándome, mientras la señora Townsend se llevaba la mano a la boca-. Ocúpate de ver dónde pones esa bandeja y cierra el pico.
El señor Hamilton frunció la boca.
– No se preocupen por Alfred. Es una persona saludable y de gran temple. Los que dan las órdenes saben lo que hacen. No enviarán a Alfred ni a sus compañeros al combate si no están seguros de su capacidad para defender al rey y al país.
– Eso no significa que no pueda morir -opinó Katie enfurruñada-. Así ocurrió con el mayor, y es un héroe.
– ¡Katie! -El rostro del señor Hamilton adquirió el color del ruibarbo cocido cuando la señora Townsend sollozó-. Un poco de respeto. -Luego bajó el tono de la voz hasta convertirlo en un susurro vacilante-. Después de todo lo que la familia ha tenido que soportar estas últimas semanas -comentó meneando la cabeza y enderezándose las gafas-. Quítate de mi vista, jovencita. Vuelve al fregadero y…
La frase quedó inconclusa. El mayordomo miró a la señora Townsend, pidiendo su ayuda. Ella alzó la cara hinchada y dijo entre sollozos:
– Y limpia todas mis cacerolas y sartenes. Incluso las viejas, las que están afuera.
Permanecimos en silencio mientras Katie salía hacia el fregadero. La tonta de Katie, con sus comentarios sobre la muerte… Alfred sabía cómo cuidarse. Siempre lo decía en sus cartas. Me recomendaba que no me acostumbrara demasiado a sus tareas porque en cualquier momento estaría de regreso para ocuparse nuevamente de ellas. Me pedía que conservara su puesto. Pensé entonces en algo más que Alfred había dicho. Algo que me preocupaba sobre todas las cosas.
– Señor Hamilton -intervine lentamente-, no pretendo ser irrespetuosa, pero he estado preguntándome cómo nos afectará todo esto a nosotros. ¿Quién quedará a cargo de la casa ahora que lord Ashbury…?
– Seguramente será el señor Frederick -comentó Myra-. Ahora es el único hijo de lord Ashbury.
– No -objetó la señora Townsend, mirando al señor Hamilton-. Será el hijo del mayor, ¿verdad? Cuando nazca. Es el heredero del título.
– Diría que todo depende… -declaró gravemente el señor Hamilton.
– ¿De qué? -preguntó Myra.
– De que el hijo que espera Jemina sea niño o niña -respondió el mayordomo recorriendo nuestros rostros con la mirada.
La mención de su nombre fue suficiente para que la señora Townsend comenzara a llorar otra vez.
– La pobrecita… Perder a su esposo cuando está a punto de nacer su hijo. No es justo.
– Supongo que hay muchas otras como ella en Inglaterra -señaló Myra, meneando la cabeza.
– Pero no es lo mismo -precisó la señora Townsend-. No es lo mismo que le ocurra a uno de los nuestros.
El tercer timbre sonó en el estante contiguo a la escalera. La señora Townsend dio un salto.
– ¡Oh, Dios! -exclamó, llevándose la mano a su abundante pecho.
– La puerta de entrada -sentenció el señor Hamilton, poniéndose de pie y colocando meticulosamente su silla debajo de la mesa-. Sin duda es lord Gifford, que viene a leer el testamento.
Entonces se alisó la chaqueta y se arregló el cuello. Antes de subir la escalera, me miró por encima de las gafas.
Читать дальше