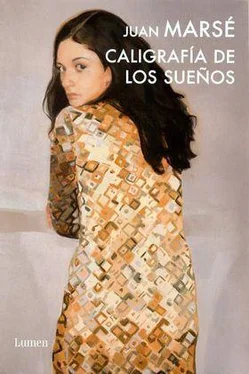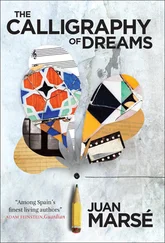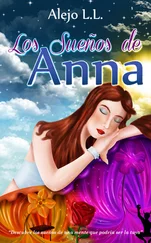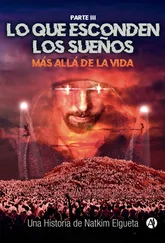– ¿Me la dejas ver?
– ¿Para qué?-Los ojos asilvestrados de Ringo recelando bajo el ala ladeada del sombrero, la mano izquierda rondando la culata del revólver en la cadera-. ¿Por qué quieres mirar ahí, Frenchi?
– Porque entiendo un poco. Bobo. Estoy haciendo un curso de enfermera en la Escuela de Santa Madrona, en la calle Escorial. -Se le queda mirando-. ¿Y cómo me has llamado…?
– Qué más da, es un nombre que me gusta. ¿Y ya sabes poner inyecciones? ¿Y sabes curar con las manos, como tu madre?
– No señor. Quiero ser enfermera de verdad. Llevo un mes de prácticas con las monjas de la Clínica del Remedio. ¿No te habías enterado? Bueno, ¿qué? ¿Me la dejas ver, si o no?
Ringo sigue sentado en la cama, la mano vendada y yerta sobre el muslo. Sonríe, deslía la venda y enseña el dedo que no tiene.
– Mírala. ¿Te gusta?
Violeta se agacha, mira con atención y se encoge de hombros.
– Ni fu ni fa. Una herida bastante fea.
– Es que aún no está curada. Acércate más y fíjate bien.
Obedece para ver más de cerca el centro replegado del muñón, la pequeña y lívida cicatriz en forma de estrellita rodeada de bultitos, y al hacerlo apoya distraídamente la mano en la rodilla de Ringo. Él mira las uñas pintadas del color de la plata oxidada en la mano cálida y sosegada, repentinamente adulta, posada en su rodilla.
– Es que aún me duele, ¿sabes?-añade-. Y noto sensaciones raras. A veces me pongo a hurgar la nariz con este dedo que ya no tengo, o me rasco la oreja…
– ¡Hala, qué embustero!
– Bah, no mereces que te lo cuente. -Mientras ciñe nuevamente el vendaje en la mano, con poca maña y esperando inútilmente que Violeta se ofrezca a hacerlo, un imaginario tirón muscular en el brazo pone en su boca un falso rictus de dolor-. No es nada. Molestias en el hombro, seguramente un esguince… La mala suerte que me persigue. Y para colmo, el otro día mi madre y la tuya se encuentran casualmente delante de la clínica y no se les ocurre otra cosa que ponerse a hablar de mi dolor de espalda. ¿Y qué deciden? ¡Que necesito unas friegas! He venido por eso, sólo por eso, no vayas a pensar que he venido por otra cosa…
– Ya.
– Sí, algún sortilegio maligno me ha traído hasta aquí.
– Qué cosas dices, qué presumido eres.
– Ni siquiera pensaba encontrarte en casa. Sé que en la papelería donde trabajas no cierran hasta las ocho.
– Algunas tardes no voy, ya te he dicho que hago unos cursillos. Bueno, le diré a mamá que estás aquí.
Sale dejando la puerta entornada y enseguida llega del lado de la galería la rocosa voz de su madre, sofocada esta vez, como si hablara desde el fondo de una cueva:
El chico que espere -y casi sin transición, furiosa: ¡¿Quieres quitarte esta toalla de la cabeza, hija, quieres hacerme el puñetero favor de tirarla a la basura?! ¡¿No ves que ya no vale para nada?! ¡¿Cuántas veces he de decírtelo?! ¡No quiero verla en mi casa nunca jamás! ¡Estoy más que harta de tus impertinencias! ¡Te la quitas ahora mismo o te doy una bofetada…! ¡Y ponle otro cojín aquí a la señora Elvira!
Y enseguida, con la voz melosa:
Ay, señora Elvira, perdone. Pero le he cogido manía a esta vieja toalla. Tanta manía le tengo, que si no fuera porque no quiero ni tocarla, yo misma la habría hecho trizas con estas manos.
Son cosas de la edad, Vicky. Yo le he cogido manía a los canelones, mira. ¡Con lo que me gustaban!
Era de su padre, siempre usaba esta toalla -dice la señora Mir, y seguidamente recupera el tono severo: ¡Violeta, ¿cuánto hace que no has ido a Badalona a ver a tu abuela Aurora?! ¡¿Y a tu padre, has ido a ver a tu padre?!
No he tenido tiempo, mamá. Y me duele la cabeza.
¡Pamplinas, te duele! Y el melón ya estará para tirar…
Mañana iré.
Mañana dirás lo mismo.
¡Pero si ya no me conoce, mamá! Se pasa el día haciendo ganchillo, y ya no quiere melones ni chocolate, ahora pide madejas de lana…
¡Da lo mismo, quiero que vayas a verle una vez a la semana! ¿Qué le parece a usted, señora Elvira? ¿Es pedirle demasiado a una hija que vaya a visitar a su padre enfermo una vez a la semana por lo menos? A mí ya no me conoce, el pobre…
El golpe de una puerta al cerrarse apaga la enojosa voz. Se recuesta en la silla y deja vagar la mirada por el pequeño cuarto. En la pared del fondo hay tres estanterías de madera de pino sin pintar conteniendo más frascos y cajas de hojalata, algunas piedras oscuras de superficie muy lisa y pulida y manojos de hierbas secas y tallos agrupados por tamaño y atados con cintas azules y rojas y especial esmero en los lazos, una gentileza que trasciende lo estrictamente laboral y tiene que ver con el deseo de alegrarle la vista a quien los mira. Cada uno de esos ramilletes lleva un papelito con un nombre escrito a mano con tinta verde y una caligrafía primorosa. Orégano, lavanda, saúco, té de roca, camomila, belladona, ginesta, eucalipto, tomillo, hojas de olivo, regaliz. Colgada en la pared también hay una fotografía enmarcada de Violeta en el baile de la fiesta mayor, posando muy seria junto a su padre sobre el tablado de la orquesta segundos antes de echarse a llorar. Va a cumplir dieciséis años y todavía lleva coletas y calcetines blancos. No es muy agraciada, luce un vestido blanco de falda vaporosa y la banda azul de Pubilla de las Fiestas, y sostiene un ramo de rosas blancas. Intenta sonreír y sólo consigue una mueca. Se ha interrumpido la música, acaban de ponerle una corona plateada en la cabeza y la han proclamado Pubilla, y hay una gran expectación en torno al tablado, parejas que permanecen enlazadas a la espera de que se reanude el baile y vecinos que miran desde los balcones, todos dedicándole de repente una sonora pitada, y el espanto y la tristeza en la cara de Violeta, que ya no recoge la foto, y recuerda que él y Roger, camuflados en alguna parte entre el personal, también silbaron con ganas, también se apuntaron al repudio general, porque la elegida no es, ni de lejos, la muchacha más bonita del barrio. Todo el mundo piensa que otras concursantes, más guapas y también más populares y simpáticas, merecían el título y la corona antes que ella, saben que ha sido elegida Pubilla gracias a los chanchullos de su padre, alcalde del barrio y presidente de la junta de festejos. Un tipo fardón, engreído, colérico. En medio del abucheo y los silbidos de la gente, Violeta salta del tablado llorando, escondiendo la cara en el ramo de rosas y con una nube de confeti revoloteando en torno a ella, y corre a refugiarse en la oscuridad del portal de su casa.
Alguna puerta abierta permite que llegue nuevamente la voz pedregosa:
¿… y ahora duerme bien, por lo menos? ¡¿No me oyes?! Te pregunto si tu padre por fin duerme bien… ¡¿Me oyes, Violeta?!
Dice que cada día se despierta cansado y con las uñas sucias.
¿Las uñas sucias?
Dice que cada noche se las limpia antes de acostarse, pero que siempre se despierta con las uñas sucias, y que no puede soportarlo… Eso dice.
¡Pues ya sabes! ¡A limpiarle las uñas, hija! Ahora vete a la cocina y pon los eucaliptos a hervir. ¡Y deshazte de ese pingajo de toalla si no quieres que haga una barbaridad peor que la de tu padre…!
¡Uffff…! ¿Y de quién sería la culpa si lo haces, mamá, de quién?
¡Que te vayas he dicho! ¡Descarada! ¡Y ponte a limpiar los estantes y me haces una lista de lo que falta!
Poco después, el tono se vuelve taimado y lastimero, desprovisto de crispación. Pero aun así, él siempre percibe en esa voz honda y carrasposa, casi viril, tan chocante en una gordita casquivana y sandunguera como la señora Mir, una vibración malsana, una fibra perversa:
… y era una pistola que se trajo de allá, señora Elvira, de aquellas lejanas tierras dejadas de la mano de Dios. El médico dijo que le sacó la bala de la cabeza limpiamente… ¡Pamplinas! Siempre he creído que la puñetera bala sigue clavada en su mollera, y allí da vueltas y más vueltas y no le deja dormir. ¡Prusia es culpable!, dicen que grita por las noches. El pobre ya no sabe lo que dice, porque no estuvo en Prusia, sino en Rusia. No, yo juraría que la bala no se la sacaron…
Читать дальше