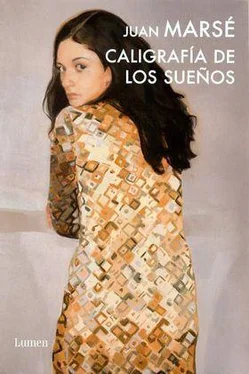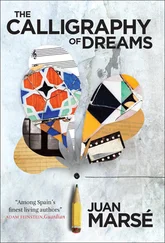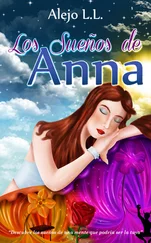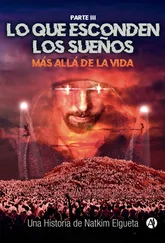La resaca del día siguiente, mientras cumplía medio sonámbulo encargos de su madre, ir a por el racionamiento y el pan con la cartilla y comprar una lechuga y dos pimientos verdes y un kilo de tomates para ensalada -evocando a la abuela Tecla en su última visita a Barcelona con la cesta llena de tomates y berenjenas del huerto, huevos y albaricoques y melocotones de viña y un conejo desollado, y preguntándose por qué diablos rehusó marchar con ella al pueblo mientras aquí su madre le busca una ocupación que él ya sabe que no le va a gustar-, lo había momentáneamente excusado de ponerse a analizar lo ocurrido y calibrar las consecuencias. Fue en el transcurso de la semana, al advertir que el malestar persistía, cuando empezó a plantearse interrogantes y buscar excusas: ¿por qué preocuparse si es muy probable que la puñetera carta no trajera la buena noticia que la señora Mir espera? Es más, ¿y si no fuera precisamente lo que se dice una carta de amor? ¿Y si era una cobarde despedida y no la disculpa tan deseada, ni el deseo de una nueva cita, de un apasionado reencuentro? Recuerda las palabras del señor Alonso y cierta resignación en el semblante cuando le entregó el sobre: Un asunto muy privado. ¿Y si le decía que no quería volver a verla, que había dejado de amarla, que daba por terminada definitivamente la relación, lo nuestro no tiene futuro, gordita mía, estuvo bien y fue bonito mientras duró, no te lo tomes a mal pero adiós, etcétera?¿No era eso lo que de verdad se correspondía con un idilio tan rancio y estrafalario, con unos viejos amantes desacreditados, marchitados y rebotados desde un pasado de Dios sabe qué malquerencias y fracasos, que ambos seguramente se conjuraron olvidar?¿No eran justamente estas palabras: no hay futuro para lo nuestro, las más adecuadas al caso? Ambos lo llevaban escrito en el rostro, como tanta gente que él conoce, como los amigos de su padre en la brigada raticida, como el señor Sucre y el capitán Blay, como los viejos jugadores del subastado o la garrafina en la taberna durante los interminables domingos por la tarde, como su propia madre, y, a ratos, cuando se queda inmóvil mirando el vacío, en casa o en cualquier parte, creyendo que nadie le ve, como el mismo Matarratas, siempre tan burlón y deslenguado.
Quería incluso convencerse de que en el transcurso de aquella azarosa noche, en algún momento -vivido o soñado, ya daba lo mismo-, al verificar con la mano que la carta permanecía segura sobre el pecho, los dedos mojados de lluvia habían percibido con el tacto la condición maligna del mensaje, la funesta noticia indeseada y el consiguiente dolor que iba a causar a la señora Mir. Y si pensaba en su anhelo de verse muy pronto perdonada y reconciliada con su hombre, un sentimiento tantas veces públicamente manifestado y que ella alimentaba día tras día, y que parecía tan hondo y persistente, tan exento de pudor, tan indiferente a la maledicencia y al propio ridículo, si pensaba en eso y en que finalmente el mensaje era tal vez la ruptura, la muerte de la esperanza mantenida hasta aquí, es decir, una cruel despedida en lugar de una renovada promesa de amor, entonces abrigaba la certeza de que esta mujer habría preferido que la carta no llegara nunca a sus manos, y por tanto se había ahorrado un disgusto de muerte.
Tenía que ser así, estaba convencido. Si no, si lo que traía el mensaje era el perdón y el cariño renovado, ¿por qué el señor Alonso tenía que ocultarse detrás de un mensajero, por qué no entregar el sobre él mismo? ¿Por qué no quería dar la cara, por qué no quería ni acercarse al bar Rosales? Pues para no tener que dar explicaciones a nadie, ni siquiera a la señora Paquita. Ahora veía claro por qué lo dejó solo durante tanto rato en aquella tasca: para ir a escribir deprisa y corriendo la vergonzante despedida, seguramente en su propia casa -¿de dónde si no habría sacado el papel y el sobre?, era imposible que los llevara encima- y liquidar el asunto sin necesidad de dejarse ver por el barrio, aprovechando aquel encuentro casual, o quizá no tan casual, en una esquina del Chino… Porque debía ser verdad que aún sentía alguna pena por la señora Mir. Nada de lo que este hombre dijo o hizo aquella noche había ocurrido porque sí; nada, salvo, tal vez, el haberse agachado para atarle el cordón del zapato y de paso limpiar alguna salpicadura del vómito, y eso, el recuerdo de eso precisamente, sus rápidos dedos frotando discretamente el zapato, es lo que más le incordia y a ratos le hace sentirse mal. ¿Por qué un hombre hecho y derecho, un ex futbolista de un club histórico que dicen conoció años de gloria, alguien que en la taberna siempre se hizo respetar por su autoridad y su discreción hablando de mujeres o de juegos de azar o de sucesos que traía la prensa o de lo que fuera, por qué un hombre así tenía que mostrarse de pronto tan desvalido y servicial con un chico al que apenas conocía?¿Tan necesitado estaba de un mensajero, tan difícil y complicado se le hacía despachar una asquerosilla aventura amorosa con este saldo de amante?
Tres días antes de que su madre le obligue a visitar a la señora Mir, una tarde que vuelve a casa después de cambiar un libro por otro en la tienda de la calle Asturias, subiendo desde la plaza Rovira ve al Quique, a Roger y a los Cazorla parados en la esquina de la calle Argentona, a unos treinta metros de la puerta del Rosales. Doblándose de la risa, el Quique le hace señas de que se acerque deprisa, porque algo divertido va a ocurrir de inmediato. Con ellos está Tito, el chico de la peluquera montado en su pequeña bicicleta con un caramelo en la boca, un pie apoyado en el bordillo de la acera, el otro en el pedal alzado y la mirada vivaz fija en la puerta del bar, dispuesto para salir esprintando. Tiene una mano sobre el manillar y en la otra lleva un sobre de carta arrugado.
– Espera, Tito -dice Roger-. No ataques hasta que la veas salir.
– Se lo entregas y escapas corriendo -dice Rafa-. Y te habrás ganado otro caramelo.
Ringo quiere hacerse con el sobre, pero Roger se lo impide esgrimiendo los puños y riéndose, simulando una pelea con golpes bajos. Él esquiva los puños con el cuerpo, preservando el brazo en cabestrillo.
– Déjame ver eso, chaval -le dice al niño.
– No hay tiempo, está a punto de salir del bar -dice Roger.
– ¿No hay tiempo para qué?
– ¡Le hemos preparado un regalito! -le informa el Quique, exultante-. Ahora está hablando con la señora Paqui, lloriqueando, preguntando una vez más por la carta… ¡Para troncharse, nano! Cuando salga del bar, Tito le llevará nuestro regalito ¡y cuando lo vea nos vamos a tronchar de la risa!
– ¿Y por qué no me habéis avisado?-Se deshace del acoso pugilístico de Roger empujándole con violencia-. ¡Cuidado con mi brazo, animal!
– ¡Si no te he tocado!
– Pero bueno, ¿qué te pasa, nano?-El Quique le mira con los ojos muy abiertos y sin dejar de sonreír, pero su sonrisa mellada y jaranera, entre las dos abundantes patillas que ahora luce su cara redonda, ya no es la sonrisa de un niño ávido de aventuras con culos y tetas. Lleva tres meses trabajando de aprendiz de tornero, y los demás han empezado también a tirar cada uno por su lado: Roger limpia tranvías en las cocheras de la plaza Lesseps, el Chato Morales es aprendiz de mecánico en un garaje de Vallcarca y apenas se deja ver por aquí, Rafa Cazorla trabaja en una cerrajería de la calle Torrijos y su hermano es botones en un hotel de las Ramblas. De pronto a Ringo le vienen ganas de soltar un par de hostias a cada uno de ellos, condenados aprendices de nada, sobre todo el Quique.
– A ver, tarugos, ¿qué estáis tramando?
– ¡Nada! -dice Rafa-. Sólo queremos ver qué cara pone la tía.
– ¿Qué es eso que lleva Tito en la mano?
Читать дальше