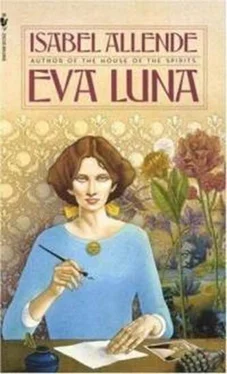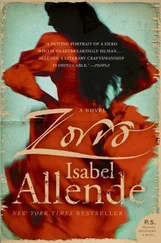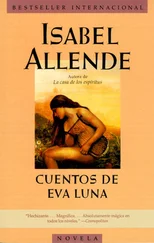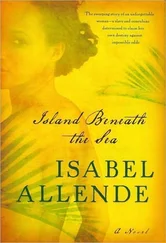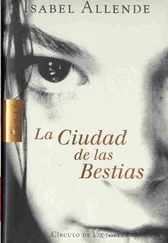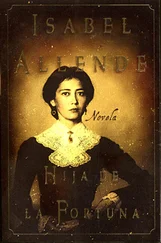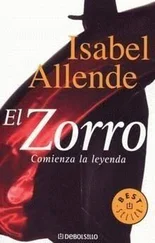– ¿Mis amigos?
– Me refiero al Comandante Rogelio. Creo que la mayoría de sus hombres se acogerá a la amnistía si él lo hace, por eso deseo explicarle que ésta es una salida honrosa, su única oportunidad, no le daré otra. Necesito que alguien de su confianza nos ponga en contacto y esa persona puede ser usted.
Lo miré a los ojos por primera vez en la entrevista y le mantuve la vista clavada, convencida de que el General Tolomeo Rodríguez había perdido el juicio si pretendía que condujera a mi propio hermano a una trampa, caramba, las vueltas del destino, no hace mucho Huberto Naranjo me pidió que hiciera lo mismo contigo, pensé.
– Veo que no confía en mí… murmuró sin desviar la mirada.
– No sé de qué me está hablando.
– Por favor, Eva, merezco que al menos no me subestime. Conozco su amistad con el Comandante Rogelio.
– Entonces no me pida esto.
– Se lo pido porque es un trato justo, a ellos les puede salvar la vida y a mí me ahorra tiempo, pero comprendo sus dudas. El viernes el Presidente anunciará estas medidas al país, espero que entonces me crea y esté dispuesta a colaborar por el bien de todos, especialmente de esos terroristas, que no tienen más alternativa que la pacificación o la muerte.
– Son guerrilleros, no terroristas, General.
– Llámelos como quiera, eso no cambia el hecho de que se encuentran fuera de la ley y yo tengo todos los medios para destruirlos, en cambio les estoy lanzando un salvavidas.
Acepté pensarlo, calculando que eso me daba un plazo. Por un instante pasó por mi mente el recuerdo de Mimí explorando la posición de los planetas en el firmamento y descifrando cábalas en los naipes para pronosticar el futuro de Huberto Naranjo: siempre lo he dicho, ese muchacho acabará convertido en magnate o en bandido. No pude evitar una sonrisa, porque tal vez la astrología y la quiromancia se equivocaban de nuevo. De pronto se me cruzó por delante la visión fugaz del Comandante Rogelio en el Congreso de la República peleando desde una butaca de terciopelo las mismas batallas que ahora daba con un fusil en la montaña. El General Tolomeo Rodríguez me acompañó hasta la puerta y al despedirse me retuvo la mano entre las suyas.
– Me equivoqué con usted, Eva. Durante meses he deseado su llamada con impaciencia, pero soy muy orgulloso y siempre mantengo la palabra empeñada. Dije que no iba a presionarla y no lo he hecho, pero ahora me arrepiento.
– ¿Se refiere a Rolf Carlé?
– Supongo que eso es temporal.
– Y yo espero que sea para siempre.
– Nada es para siempre, hija, sólo la muerte.
– También trato de vivir la vida como me gustaría que fuera… como una novela.
– ¿Entonces no tengo esperanza?
– Me temo que no, pero de todos modos gracias por su galantería, General Rodríguez. Y poniéndome en punta de pies para alcanzar su altura marcial, le planté un beso rápido en la mejilla.
Tal como diagnostiqué, Rolf Carlé es de reacciones lentas en algunos asuntos. Ese hombre, tan veloz cuando se trata de captar una imagen con la cámara, resulta bastante torpe ante sus propias emociones. En sus treinta y tantos años de existencia había aprendido a vivir en soledad y estaba empeñado en defender sus hábitos, a pesar de los sermones exaltando las virtudes domésticas que le endilgaba su tía Burgel. Tal vez por estas razones tardó tanto en percibir que algo había cambiado cuando me oyó contar una historia sentada a sus pies entre cojines de seda.
Después de la fuga de Santa María, Rolf me depositó en la casa de sus tíos en la Colonia y regresó esa misma noche a la capital, porque no podía estar ausente de la barahúnda que se armó en todo el país cuando las radios de la guerrilla comenzaron a difundir las voces de los prófugos lanzando consignas revolucionarias y mofándose de las autoridades. Exhausto, mal dormido y hambriento, pasó los cuatro días siguientes entrevistando a todas las personas relacionadas con el caso, desde la matrona del prostíbulo de Agua Santa y el depuesto director del presidio, hasta el Comandante Rogelio en persona, quien alcanzó a aparecer veinte segundos en las pantallas de televisión, con una estrella en su boina negra y la cara cubierta por un pañuelo, antes que se cortara la transmisión por fallas técnicas, como se dijo. El jueves convocaron a Aravena a la Presidencia donde recibió la recomendación tajante de controlar a su equipo de reporteros si deseaba permanecer en su puesto. ¿No es extranjero ese Carlé? No, Excelencia, está nacionalizado, vea sus documentos. Ajá, de todos modos adviértale que no interfiera en asuntos de seguridad interna, porque podría lamentarlo. El director llamó a su protegido a la oficina, se encerró con él durante cinco minutos y el resultado fue que ese mismo día Rolf volvió a la Colonia con instrucciones precisas de quedarse allí, retirado de circulación hasta que se disiparan los rezongos en torno a su nombre.
Entró en la amplia casa de madera, donde aún no llegaban los turistas de fin de semana, saludando a gritos, como siempre hacía, pero sin dar ocasión a su tía de meterle en la boca la primera ración de pastel ni a los perros de lamerlo de pies a cabeza. Salió de inmediato a buscarme, porque desde hacía varias semanas un fantasma de enaguas amarillas lo molestaba en sueños, tentándolo, escabulléndose, quemándolo, elevándolo a la gloria instantes antes del amanecer cuando lograba abrazarlo después de varias horas de vehemente acoso, y sumiéndolo en la indignación cuando despertaba solo, sudoroso, llamando. Ya era hora de poner un nombre a esa turbación ridícula. Me encontró sentada debajo de un eucalipto aparentemente escribiendo mi folletín, pero en realidad atisbando en su dirección por el rabillo del ojo. Procuré que la brisa moviera la tela de mi vestido y el sol de la tarde me diera un aspecto de sosiego, muy diferente a la hembra glotona que lo atormentaba por las noches. Sentí que me observaba de lejos durante unos minutos. Supongo que al fin decidió que bastaba de rodeos, y se dispuso a exponerme sus puntos de vista con la mayor claridad, dentro de las normas de cortesía que le eran habituales. Se acercó a grandes pasos y procedió a besarme tal como ocurre en las novelas románticas, tal como yo esperaba que lo hiciera desde hacía un siglo y tal como estaba describiendo momentos antes el encuentro de mis protagonistas en Bolero. Aproveché la cercanía para husmearlo con disimulo y así identifiqué el olor de mi pareja. Comprendí entonces por qué desde la primera vez creí haberlo conocido antes. A fin de cuentas, todo se reducía al hecho elemental de haber encontrado a mi hombre, después de tanto andar escudriñando por todos lados en su búsqueda. Parece que él tuvo la misma impresión y posiblemente llegó a una conclusión similar, aunque con algunas reservas, teniendo en cuenta su temperamento racional. Seguimos acariciándonos y susurrando esas palabras que sólo los nuevos amantes se atreven a pronunciar porque aún son inmunes al prejuicio de la cursilería.
Después de besarnos bajo el eucalipto se puso el sol, comenzó a oscurecer y bajó de súbito la temperatura, como siempre ocurre por las noches en estas montañas. Entonces partimos levitando a promulgar la buena noticia de nuestro amor recién inaugurado. Rupert fue de inmediato a avisar a sus hijas y luego a la bodega a buscar sus botellas de vino añejo, mientras Burgel, emocionada hasta el punto de echarse a cantar en su lengua materna, comenzaba a picar y sazonar los ingredientes del guiso afrodisíaco y en el patio se armaba una jarana entre los perros, que fueron los primeros en percibir nuestras vibraciones radiantes. Pusieron la mesa para una comilona magnífica, con la vajilla de fiesta, mientras los fabricantes de velas, íntimamente tranquilizados, brindaban por la felicidad del antiguo rival, y las dos primas iban cuchicheando y riendo a esponjar el edredón y colocar flores frescas en el mejor cuarto de huéspedes, el mismo donde años atrás improvisaron sus primeras lecciones voluptuosas. Al terminar la cena familiar, Rolf y yo nos retiramos a la habitación que nos habían preparado. Entramos en un cuarto amplio, con una chimenea encendida con leños de espino y un lecho alto, cubierto por el edredón más aireado del mundo y por un mosquitero que colgaba del techo, blanco como un velo de novia. Aquella noche y todas las noches siguientes retozamos con un ardor interminable hasta que las maderas de la casa adquirieron el brillo refulgente del oro.
Читать дальше