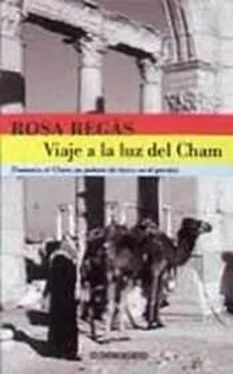Más al sur, en la vertiente opuesta, en algún lugar que no distinguía aún, Afamia debía dibujar el perfil de sus arcos romanos en la cresta de los montes.
En los caminos al borde de la carretera las mujeres volvían a casa con fardos de hierba a la espalda, como las de África o como la viejecita cargada de leña de los cuentos de mi infancia. Otras avanzaban con el cántaro en la cabeza que sostenía como un milagro el contoneo de su cuerpo. “A la fuente voy por agua de san Antonio, seguro que de la fuente me traigo un novio”, así cantaba una lavandera de mi país. Recuerdo que la primera vez que fui a Cadaqués, en la primavera de 1959, las mujeres iban aún por agua a la fuente porque la del grifo, cuando la había, era pura agua de mar, y volvían con ‘es doll’, el cántaro de cerámica verde, en la cabeza con igual gracia que esas muchachas sirias y con la misma que emplearían ellas poco después cuando sustituyeron ‘es doll’ por la bombona de butano.
El llano estaba tapizado de campos de trigo, huertas e hileras de naranjos y crecían lirios en los bordes de los riachuelos y de los canales. Los tractores y los camiones volvían cargados de hortalizas y en las acequias chillaban y se chapuzaban los chicos. El sol había comenzado a descender. Las sombras de los cipreses dibujaban líneas ondulantes de sombra en la carretera donde nos cruzábamos con camionetas repletas de mujeres cantando que volvían a sus casas tras una jornada en los campos que se había iniciado con el amanecer.
Al salir del valle ya casi en la penumbra para ir a buscar la carretera de Alepo el paisaje cambió otra vez y la tierra se volvió roja. Atravesamos una zona de lomas plantadas de cerezos, y como había vendedores en los bordes de la carretera le pedí a Setrak que se detuviera porque me apetecía comprar unas pocas. Se ofendió.
Se ofendía siempre. Se ofendía por todo y esta vez lo pagó el niño al que compré una bolsa de grandes cerezas casi negras. El pretexto para la brutal reprimenda que le dejó con lágrimas en los ojos fue que el chico, al ver que yo era extranjera, me había pedido treinta liras en lugar de las veinte que valían (unas noventa pesetas en lugar de sesenta)
. Y cuando le pedí que no le riñera más, que no era para tanto, se volvió contra mí acusándome de ser una extranjera sin escrúpulos y de no dar valor al dinero, y de que por mi culpa estos chicos y las generaciones venideras perderían el sentido de la moral y no se podría vivir en un mundo plagado de usureros, tramposos y delincuentes. Se puso hecho una furia, del mismo modo que reaccionaba en la carretera cuando nos cruzábamos con alguien que no le dejaba sitio, como cuando alguien tocaba la bocina con insistencia, como cuando yo le decía que quería detenerme o seguir o cambiar de dirección.
Pero de nada me serviría discutir, así que para vengarme, le di bajo mano una propina al chico que aumentó aún más su desconcierto y que a buen seguro habría de acelerar el descalabro moral de las futuras generaciones. Luego me metí en el coche y me puse a comer cerezas como si me corroyera el hambre.
El sol estaba muy bajo y las torres de agua se levantaban contra el ocaso sobre los campos arados y tras las casas con patios, más ordenado ahora el paisaje, más limpio. Faltaban sesenta kilómetros para Alepo, y se sucedían los hermosos pueblos de piedra blanca en un llano de extrema fertilidad: habían desaparecido los montes como por arte de magia o quizá los ocultaba la neblina que dejaba tras de sí el sol poniente, hasta donde la vista alcanzaba no se veían más que sembrados y labrantíos y casas de campo rodeadas de huertas, ni ostentosas ni miserables, casas que ya no pretendían remedar el chaletito occidental, casas de piedra como dados de arena sobre la tierra oscura, y hornos de pan como pirámides redondeadas y encaladas. Los campesinos sentados a la puerta disfrutaban del fresco del atardecer mientras grandes arcos móviles de riego automático fustigaban el aire con destellos y murmullos.
La entrada a Alepo a esa hora del crepúsculo fue espectacular.
Hermosas construcciones de piedra mármorea, blanca a la luz violeta que precede a la noche, se extendían a ambos lados de las grandes avenidas coronadas de farolas que oponían su luz al firmamento donde se inmovilizaban los vestigios de la última claridad.
Setrak se detuvo a poner gasolina a cien metros del hotel.
– Podrías llenar el depósito mañana -le dije-, mañana no hay nada que hacer.
– No, ahora.
– Está bien -y pacientemente esperé a que nos tocara el turno.
Cuando me dejó en la puerta del Hotel Amir, un rascacielos en el mismo centro de la ciudad, le dije que hasta dentro de dos días por la noche no le iba a necesitar porque quería visitar la ciudad con calma.
– Entonces ¿para qué has alquilado el coche?
– Para volver a Damasco -repliqué.
– Y mientras tanto, ¿qué hago yo? Yo podría haber trabajado esos dos días.
– El trato que hicimos era para cuatro días. ¿Qué más te da -añadí utilizando ya con normalidad el tú que él me había impuesto desde el principio- si voy en coche o no voy? Tú cobras lo pactado y ya está.
– ¡Oh!, ya está, ya está. Esto no es justo. En una hora tú puedes haber visto la ciudad y yo puedo llevarte por la tarde a ver la Basílica de San Simeón. Está a sesenta kilómetros y la carretera es muy buena, de las que te gustan a ti.
No tenía la menor intención de visitar la Basílica de San Simeón, construida en el siglo V en la ciudad de Qala Samaan, para conocer el mayor monumento a la estulticia que existe en el universo, el monumento al hombre que renegó de las mujeres, incluida su propia madre, a la que se negó a mirar durante los cuarenta años que vivió sobre una columna amenazando a los mortales con los castigos que Dios les impondría por vivir en el vicio y la iniquidad. No pensaba en absoluto visitar esta basílica.
Pero no se lo dije.
– Te espero pasado mañana aquí, a las ocho de la noche -añadí cogiendo mi bolsa y despidiéndome con la mano-. Adiós, Setrak, que lo pases bien. -Y entré en el hotel dispuesta a darme un baño para calmar mi ansiedad, tomarme un whisky y cenar opíparamente en el restaurante del último piso que, como decía la guía, tendría la mejor vista de pájaro sobre la noche de la blanca Alepo.
Alepo es una de las grandes ciudades del mundo árabe, comparable a Ammán, Rabat, Trípoli o Túnez, y aunque una gran mayoría de sus habitantes siga siendo cristiana, se la considera la tercera ciudad islámica por las trescientas mezquitas y ‘medersas’ que elevan al cielo sus alminares. Es la segunda ciudad de Siria con poco más de un millón de habitantes y mantiene vivo el espíritu de competencia con Damasco de la que le separan trescientos cincuenta kilómetros. Su historia se remonta al tercer milenio antes de Cristo cuando era una ciudad hitita llamada Halap que con los siglos y las invasiones pasó a ser macedonia, romana, bizantina y finalmente musulmana. Según la tradición fue en una de sus montañas donde el profeta Abraham apacentó sus rebaños.
Alepo y en general la Siria del norte deben desde siempre su riqueza al mármol y las cerámicas, el vino, el aceite y la seda, y la fabricación del famoso jabón de laurel. Es tierra de grandes familias que durante generaciones ocuparon los puestos administrativos y jurídico religiosos, y cuyo poder e influencia siguen vigentes aún hoy.
Es una ciudad rica en una zona rica, sobre todo desde que la construcción de la presa Al Assad hizo posible que se cultivara trigo y algodón en grandes extensiones de terreno fértil. Alepo es famosa, además, por sus excelentes pistachos, estos arbustos de flor roja que cubren campos y valles en toda la demarcación.
Читать дальше