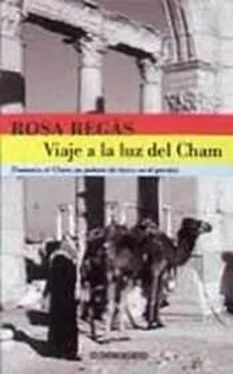En este viaje y en otros posteriores al norte de Siria visité un sinfín de ‘tels’, testimonio del paso sucesivo de civilizaciones: amoríes, hititas, arameas, macedonias, seléucidas, romanas, bizantinas, y cientos de escuelas, mezquitas, torres y castillos de la época árabe de los omeyas. Deambulé por las terrazas, salas y mazmorras de la ciudadela y de su castillo, el mayor y con toda seguridad el más impresionante monumento histórico de Alepo al que acuden todos los días turistas del interior y del exterior, la gran mezquita de los omeyas, el manicomio y, en los alrededores, las ciudades muertas del norte de Siria.
Pero lo más impresionante de Alepo es su ciudad antigua, un sinfín de zocos y callejas medievales cubiertas que serpentean a lo largo de más de doce kilómetros y que según sus habitantes es la mejor de Siria aunque nunca hay que decírselo a un damasceno porque la rivalidad entre las dos ciudades sigue latente desde tiempos inmemoriales.
Al día siguiente de mi llegada anduve paseando por sus callejuelas bajo una cubierta de bóvedas y arcos de medio punto entre los cuales se abren a la luz del sol pequeñas claraboyas que lanzan sus rayos sobre la multitud, hasta que, con ayuda de un minucioso y detallado plano, me hube familiarizado un poco con ella. Las ciudades antiguas desconciertan al viajero, sus zocos angostos y a veces empinados siguiendo la orografía del lugar, no tienen más indicación que las innumerables tiendecillas que se abren a ambos lados de la calle, y sólo cuando por mera casualidad o cuando, perdida la orientación, reconocemos tal o cual producto o la figura de un anciano frente a sus legumbres o sus especias, nos parece haber encontrado de nuevo el hilo de nuestro deambular.
Las callejas están repletas de público que, quizá por la costumbre de caminar entre multitudes, no choca entre sí ni siquiera se roza como si tuvieran todos un extraño sentido que les hiciera zigzaguear contoneándose y evitar al que avanza en dirección contraria sin cambiar el rumbo. Pero yo no tenía este sentido ni caminaba al mismo ritmo que ellos, por esto me detenía y me arrimaba a la pared cada vez que quería mirar una tienda.
De pronto noté la presión de una mano sobre la cadera y me volví airada contra un muchacho que me miraba con guasa y que a su vez se volvía hacia sus amigos riendo la gracia, o tal vez la apuesta. Seguí mi camino y me asomé a una tienda apenas mayor que un armario, con sacos de especias o de pétalos de flores para perfume. Olía el ambiente a cardamomo, clavo de olor y pimienta, y a los aromas de la antigüedad, salvia, canela, láudano, mirra, nardo, azafrán y resina, mientras seguían los árabes su infatigable deambular por los zocos, los hombres en busca de su pequeño negocio, de la compra diaria, del amigo con el que tomarse un té; las mujeres mirando embelesadas las joyas y las telas de los mostradores y escaparates, llevando bultos de un lugar a otro, caminando y riendo en grupos empujadas por la oleada humana.
Callejas iluminadas de apenas dos metros de anchura donde es posible encontrar de todo excepto una chilaba blanca de hilo como la que compré hace años en Argelia, porque aquí todas tienen adornos, dorados y colorines. Me acerqué a un limpiabotas para que me limpiara los zapatos y para mi sorpresa fue él quien se sentó mientras yo tuve que permanecer en pie. Me miraban los hombres y las mujeres murmurando a su vecino palabras que yo no entendía. Apenas había espacio en este tramo y me envolvían no sólo sus miradas sino también los racimos de esponjas que colgaban del techo, las pilas de colchones, de vasijas, de cubos y cachivaches, todo de plástico ya, todo en colores chillones y en cantidades industriales.
Los árabes miran. Caminar por la calle es pasar entre una fila de miradas como el día de la boda pasan la novia y el capitán bajo el túnel de sables. El árabe mira siempre. No mira con curiosidad, desprecio, admiración, lascivia, pasmo o sorna. No, sólo mira. Jamás vuelve la cabeza para mirar o seguir mirando, ni hace gesto alguno si no alcanza a ver. Mira lo que tiene delante. Se entera de lo que ocurre, de lo que pasa ante sus ojos, sin más.
Acostumbrada al norte de Europa, donde no mirar se ha convertido en una virtud pública, o al sur, donde mirar es desde hace siglos una audacia, una impertinencia, cuando no un conato de violación o un ultraje, las miradas de los árabes dan confianza. Pasados los primeros días de turbación o desconcierto me sentía una más entre los que caminaban por la ciudad y miraba yo también, miraba a ese señor que avanzaba pasando las cuentas de su rosario, a las mujeres que arrastraban las cenefas de oro de la orla de su túnica, a los obreros y campesinos con sus ‘kufies’ a cuadros, o a las ancianas velado el rostro bajo esa máscara que las alejaba del mundo pero no las separaba de él.
Según mi guía, una mujer sola nunca debe mirar de frente a un hombre porque éste lo tomará como aceptación de una insinuación. Pero no es así. Lo que quizá quería decir la guía, es que una mujer no debe sostener la mirada de un árabe, quizá porque para un centroeuropeo es tan insólito mirar a los demás que aún no han logrado distinguir entre mirar y sostener la mirada.
El olor dulzón de la fruta se mezclaba más allá con el de la fragua de las herrerías. Venían después las carnicerías donde cuelgan del techo como trofeos las cabezas de los corderos y las carcasas, y más allá los barriles de aceitunas, pepinillos y berenjenas, y toda clase de quesos frescos de formas distintas, en hilachas, en pirámides, nadando en aceite en barreños siempre de plástico.
Me acerqué a comprar jabón de laurel a un hombrecillo anciano que
presidía un pequeño corro, y tras ofrecerme una taza de té se lamentó en francés de que hoy día los jóvenes ya sólo quieren aprender el inglés. En la pared de la tienda colgaba un relieve en barro del presidente hecho en serie cuyo vaciado se habría ensanchado con la repetición y el uso, y el rostro enjuto de Al Assad aparecía con grandes mejillas, gordo, irreconocible.
Eran casi las cuatro de la tarde cuando salí de nuevo a la plaza junto al Hotel Amir. Me cegaba la luz del sol y estallaba en mis oídos un ruido indescriptible sobre el eco de fondo de las bocinas. La barahúnda ahogaba la oración de los almuédanos que aun con la potencia de los megáfonos no lograba hacerse un hueco entre las radios de los tenderetes, los frenazos de los coches y el griterío de los vendedores callejeros. Y por si fuera poco, los altavoces de las tiendas de discos atronaban la calle, la plaza y la ciudad entera, desafiando el rugido de tempestad de la estación de autobuses donde una multitud abigarrada compraba pinchos de cordero en puestos ambulantes. Densas columnas de humo escapaban de los hornillos y formaban en el aire un vaho espeso con olor a carne adobada y chamuscada y a pimientos asados que aliviaba la acidez de los desperdicios apelmazados en los rincones. Unos campesinos contemplaban embobados los aparatos de música alineados en los estantes de una tienda, sin inmutarse ni percatarse siquiera del amplificador que junto a su oído lanzaba ensordecedores reclamos y chirridos desconyutados, una mezcla de música occidental y melodías del desierto.
Apretaba el calor, no quise pensar lo qué sería en el mes de agosto, porque esta ciudad es como una sartén, una hondonada inmensa de la que emerge la ciudadela y el castillo, rodeado de un círculo de lomas que detiene el viento del mar y del desierto.
Atravesé caminando la ciudad en busca del parque público en los lindes del barrio francés con sus construcciones de los años treinta, de ángulos romos y terrazas de barco siguiendo el perfil del edificio.
El parque es inmenso y cruzado por amplias avenidas en forma de estrella que desembocan en magníficas plazas ajardinadas, con fuentes y surtidores, una mezcla de jardín árabe, geométrico, en el que los franceses dejaron esas masas de boj o de arrayán recortadas en forma de bolas o de conos bajo cuya sombra duermen hoy los hombres o juegan las mujeres en grupos con sus hijos sin pensar en el pasado.
Читать дальше