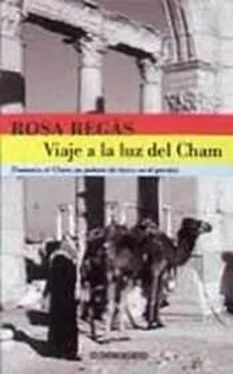Setrak se rió, pero no tomó la general. Bien es cierto que en cuanto se entraba en la autopista era difícil dejarla porque había pocas salidas, quizá por esto la gente las atraviesa por donde les parece, igual que atraviesan las calles divididas de la ciudad.
Finalmente apareció el mar. El Mediterráneo brillaba al oeste, plácido bajo un cielo inmóvil y pálido. La costa de Siria de unos 183 kilómetros se extiende desde este punto hasta Turquía en un sinfín de playas de arena suave.
No pude dejar de pensar en el tópico: del otro lado de este mar, en su extremo más occidental, está mi ciudad, mi país, la gente que quiero. La gente que también vive en pueblos y ciudades de calles estrechas, y toma el sol en los bancos de los paseos de palmeras o de las plazas duras como todas las del Mediterráneo, la gente que comerá esta noche, como nosotros, pan mojado en aceite y sal y cordero a la brasa con alioli o pescado de roca cocido con patatas, cebolla, ajo y especias, mientras el olor a salitre entra por las ventanas siempre abiertas, porque en nuestros países nunca hace demasiado frío y el exceso de calor se suaviza con la brisa que llega del mar al atardecer.
Le dije a Setrak que se detuviera y salí del coche. Las márgenes de la carretera estaban rebosantes de retama, el aire olía a procesión y a primavera. Saqué la pequeña nevera, la botella de whisky, me serví un trago y le eché agua y hielo.
– ¿Quiere usted? -pregunté a Setrak que me miró con ese aire de querer decir vamos a ver ahora qué más se le ha ocurrido.
– No, no me está permitido.
– Usted ¿no es armenio?
– Sí, pero los buenos musulmanes no beben.
– Pero usted no es musulmán.
– No, soy armenio y como tal cristiano.
– Y ¿por qué no le está permitido beber?
– Porque no beben los buenos musulmanes.
Y sacó un palillo del bolsillo para hurgarse los dientes con ostentación. Me di la vuelta hacia el mar y bebí despacio el whisky helado. Era la sagrada hora del regreso, la hora de las sombras incipientes en el cielo y en el mar, la hora de la calma y del piar de los vencejos rasgando el firmamento. Se iniciaba el crepúsculo que en mayo se alarga hasta el límite en esta zona del país donde nada impide al sol brillar hasta su ocaso.
Por ese mar y a esas costas llegaron en el año 333 a.C. los griegos, mucho antes de que los bárbaros reyes francos vinieran a recuperar los Santos Lugares.
Fueron los griegos los que establecieron sus colonias en esa antigua provincia del imperio persa, la Siria del norte, Antioquía y el valle del Orontes, y fundaron Hama y Afamia abriendo con ello un periodo de influencia grecorromana que había de durar hasta la conquista árabe: un milenio de helenización cuyas huellas permanecen aún visibles. Como permanecen aún visibles en mi tierra las de los fenicios, que saliendo de estas playas habían de desembarcar en las de todo el Mediterráneo. Tal vez por eso aquí aun a pesar de no hablar su idioma no logro sentirme extranjera.
El puerto militar de Tartus estaba en construcción; el de transporte y mercancías bullía de gente y de animación. En el paseo del mar las casetas de baño se sucedían hasta el agua. Y en la acera del paseo, en la parte antigua de la ciudad, se alineaban los tenderetes umbríos donde se vendía el pescado recién descargado de las barcazas. En la parte nueva que la sucede se levantan los mismos edificios de siempre, de hormigón, algunos pintados, la mayoría descascarillados ya. Y por supuesto, nos encontramos con la estatua del presidente, una copia más de las muchas que vimos a la entrada de los pueblos.
Sin perder aún la esperanza, le pedí a Setrak que tomara la carretera general que según había visto en el mapa corría paralela al mar.
Pero debí de haberme confundido porque precisamente al norte de Tartus no hay carretera. Así que tuve que callarme y Setrak, vencedor, ya no abandonaría la autopista hasta llegar a Lataquia.
En el mar en calma del atardecer flotaban los petroleros esperando descargar en las refinerías que flanquean la carretera por la parte del interior, y los camiones cuba pasaban por los puentes ocultos bajo el firme de la autopista.
Tras las refinerías apenas se vislumbraba el paisaje vallado.
El mar en Lataquia, donde entramos por el paseo del mar, era más llano aún que el de los atardeceres del verano. El paseo es largo, ancho y está lleno de jardines, pero no hay playas, sino que tras las vallas comienzan los astilleros y los barracones, y la ciudad, densa y compacta como todas las ciudades mediterráneas, se esconde del otro lado, hacia el interior.
Había junto al puerto un monumento inacabado, con los mismos hierros mirando al cielo que en las construcciones a medio hacer. O quizá, me dije, es un monumento a lo común, a lo cotidiano, un emblema de este país, del mismo modo que para Marcel Duchamp la pared medianera fue la imagen que eligió para describir Barcelona.
Setrak interrumpió mis meditaciones:
– ¿A qué hotel quieres ir? Los grandes hoteles están a seis kilómetros al norte, fuera de la ciudad. Son los hoteles de lujo, los turísticos.
– Por aquí ¿no hay hoteles?
– dije señalando los hotelitos que daban al paseo.
– Tú verás. Yo conozco uno que está bien y tiene buen precio.
– Vamos a ése.
El Hotel Algoon donde me dejó Setrak -él tenía el suyo en el que no aceptaban más que a hombres y ya le conocían- era cochambroso. Me pidieron cinco dólares de paga y señal. Sólo más tarde comprendí que era el precio de la habitación incluidos el desayuno y el aumento que sin saber por qué adjudican a los extranjeros. La construcción reciente estaba ya depauperada, las paredes eran de papel y todos los ruidos desde el primer piso al último llegaban nítidos a mis oídos.
La habitación era grande pero el colchón tenía apenas un centímetro de grosor. Cuando me senté en la cama para probarlo me hundí hasta el suelo al son de múltiples gruñidos. Me levanté como pude y miré las sábanas con prevención. En el baño no había toallas, el suelo y las porcelanas estaban sucios y desconchados. Sin embargo la vista desde la terraza sobre el mar era espléndida y a punto estuve de quedarme. Pero al abrir un grifo me respondió un ruido seco de explosión de aire. No, aquí no me quedo, rectifiqué. Bajé con la maleta y me desdije de la habitación, y el chico del mostrador me devolvió mansamente los cinco dólares. Luego salí al paseo que recorrí en busca del coche crema. Setrak, frente a él como si lo vigilara, estaba sentado en el porche de un hotel repleto de hombres que fumaban el narguile y bebían té. Al verme vino hacia mí asustado.
– ¿Qué ocurre?
– Nada, que no me gusta el hotel.
– Pues cuando lo has visto bien que te gustaba.
– No había visto la habitación.
– Yo ya te he dicho que los turistas tenéis que ir a los hoteles de turistas.
No quise discutir y le dije que me acompañara a un hotel un poco mejor.
– Son mucho más caros, por lo menos cuarenta o cincuenta dólares.
– Y ¿cuánto valen esos de los turistas que están a seis kilómetros?
– Estos valen ciento cincuenta o doscientos.
– ¿Entonces?
– Entonces nada, lo que tú digas. Tú mandas. Tú verás lo que haces -y disgustado una vez más, murmuró para sí palabras incomprensibles.
Me llevó a un hotel llamado Palace que acepté enseguida para no ofenderle y también porque tenía mejor aspecto que el anterior y costaba 42 dólares. En el tercer y cuarto pisos había habitaciones y en el primero y el segundo grandes dormitorios comunes, que atisbé al bajar por la escalera con gran preocupación del director que me conminó a bajar en el ascensor.
Para calmar su malhumor, invité a cenar a Setrak al Spiros, un restaurante que descubrí en el paseo al entrar en la ciudad. Era un local simple, grande, con bombillas de colores a las que tan aficionados son los sirios, con escaleras a lo largo del local que subían a las cocinas donde cada cual podía ver los pescados vivos que iba a tomar al cabo de un momento. Escogí una merluza de kilo y medio, y estuve contemplando cómo empapaban la piel en sal y aceite y la asaban sobre brasas de madera hasta que se convertía en una costra sabrosísima.
Читать дальше