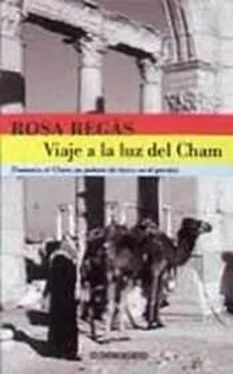Y seguimos. Yo tenía sueño, hacía calor y la noche anterior había dormido poco preparando el viaje con Teresa y Adnán y creo que había abusado de ese vino tinto espeso, sabroso y peleón que debían de haberse traído de las profundidades de Aragón. Y pensé que quizá encontraría un lugar donde echarme una siesta, pero fue imposible. Apenas hay carreteras transversales y cuando las hay no son más que desviaciones que mueren en las aldeas o los pueblos próximos, sin un árbol, sin una sombra.
En esa zona todas las casas tienen jardín o huerto, pero fuera de la propiedad no hay más que sembrado o desierto, nunca árboles a no ser las plantaciones o las zonas de repoblación forestal que el gobierno mantiene cercadas. Los habitantes son en su mayoría cristianos, y las casas ya no tienen azotea como las árabes sino cubiertas a dos aguas de teja roja, como el monasterio de Santa Tecla, que les da el aspecto de chalecitos sin acabar a los que se han incorporado los altos arcos de la arquitectura monumental árabe.
Es característico de este país, que está sumido en una profunda transformación como la de España en los años sesenta, la proliferación de obras. Por todas partes se construyen nuevas casas en un alarde de entusiasmo por el progreso que llega, aunque no pueda hablarse cabalmente de ‘boom’. Muchas de ellas están inacabadas -ojos vacíos de los huecos de las ventanas-, y la mayoría desiertas. Sus propietarios están trabajando en Arabia Saudí o Kuwait o cualquier país del Golfo, o en Argentina y el Brasil. Vienen cuando tienen el dinero suficiente para continuar la casa, y vuelven a irse. Son construcciones baratas que se levantan con hiladas de grandes ladrillos, o a veces bloques de hormigón, y los larguísimos hierros de los pilares mirando al cielo, que dejan al aire por si llega el día de levantar un segundo piso, crean un paisaje inusitado, un bosque de hierros mezclados con las antenas de televisión, que se extiende sobre las casas en los arrabales de los pueblos y de las ciudades. E igual que los indianos en nuestras latitudes, las viviendas de los más ricos son rocambolescas, espectaculares, de altísimos arcos adornados con floreadas cornisas y cenefas de yeso y cúpulas y alminares, o imitando el estilo europeo, dicen, con grandes ventanales enrejados, lo que no impide que la dejen también por acabar. Y la construcción es de tan escasa calidad y se hace con tanto empeño y tan poco conocimiento, que cuando vuelven del Golfo los que fueron en busca de dinero, ya está deteriorada la mampostería, el encofrado o las cornisas que dejaron acabados el año anterior.
De tal modo que nunca se sabe si una vivienda está a medio hacer o a medio deshacer.
Cuando nos cruzamos con un cartel torcido por el viento que anunciaba en dirección norte “80 kilómetros a Damascus”, pensé: Setrak lleva 80 kilómetros comiendo pipas. Yo había dejado de hacerlo hacía rato en un esfuerzo de voluntad del que me sentía orgullosa.
Al salir de Maalula, Setrak había puesto entre los dos asientos una bolsa de papel llena de pistachos, garbanzos secos, pipas, almendras y cacahuetes, tan sabrosos y crujientes que era casi imposible resistírseles. Al verme comer durante los primeros kilómetros le había cambiado la cara; luego, cuando me detuve, insistió varias veces para que continuara, y al comprender que yo ya no iba a tomar más, recuperó la expresión huraña.
En Siria, y me parece que en todas partes, a los hombres les gusta ser protectores y amables con las mujeres pero se irritan si no les hacen caso. Y eso no quiere decir que todos tengan mujeres sumisas. Ni siquiera en Siria: hay mujeres casadas que son jefas de empresa, directoras de departamento y hasta investigadoras y ministras.
Pero comienza a ocurrir que algunos sirios se sienten tal vez un poco incómodos al ver que ellas van más deprisa en el camino de su propia autonomía que ellos en perder el lastre paternalista de los siglos.
Homs.
Llegamos a Homs, una ciudad industrial situada en un valle tan fértil que de pronto el suelo se había cubierto de verde intenso, pequeños riachuelos descendían por las laderas, y junto a la carretera corría repleto un canal. Antes de llegar a la ciudad se sucedieron en los populosos suburbios las casas con patios cubiertos de hiedra o pámpanos, los eternos primeros pisos sin acabar con sus hierros mirando al cielo que se utilizan para sostener la parra. En una plaza y sobre un elevado parterre lleno de caléndulas nos recibió un presidente en bronce de tamaño natural que levantaba las manos en un gesto de bienvenida.
Homs es una hermosa ciudad con amplias avenidas de plátanos bajo cuya sombra deambula la multitud.
Empujados sus habitantes, o su alcalde, por el ansia de modernización, han condenado a muerte la gran plaza del zoco: se van a derribar los edificios antiguos, se va a cruzar de avenidas y se van a construir rascacielos de hormigón para albergar a la población que no cesa de llegar del campo. En pocos años se convertirá en un barrio anodino, mugriento y descascarillado, como todos los que forman los cinturones de las ciudades populosas del mundo.
Desde Homs, Setrak tomó la autopista para ir a Crac de los Caballeros, un castillo de los cruzados reconstruido y que visitan los turistas. Me apetecía poco, pero nos cogía de camino y pensé que allí podríamos comer. Cuando le pedí que tomara la carretera, Setrak me miró mal.
– No hay carretera -dijo.
– ¿Cómo que no hay carretera?
– le dije mostrándole el mapa. Pero Setrak miró el mapa con displicencia. Conocía el país como la palma de la mano, dijo, porque llevaba más de treinta años recorriéndolo, no sólo desde que compró ese coche de color crema, sino mucho antes, con las primeras prospecciones de petróleo, luego con los ingenieros rusos que construyeron la presa del Éufrates y ahora con los representantes de todas las multinacionales. Para demostrármelo sacó de la guantera un álbum enfundado en plástico que contenía las tarjetas de las personas a las que había acompañado. Insistí en lo de la carretera pero no se dejó convencer. Dijo:
– ¿No querías comer en Crac?
Pues vamos a comer a Crac.
Para hacerme obedecer habría tenido que violentarme, así que como la autopista corría un poco alta por un valle tapizado de verde, con toda probabilidad uno de esos valles bíblicos donde mana leche y miel, no insistí y él sonrió satisfecho, no sé si por haberse salido con la suya o por haber logrado engañarme.
El paisaje cambiaba. Habíamos dejado la carretera que se dirige al norte para tomar la ortogonal hacia el oeste, hacia el mar, por un valle frondoso y exuberante: teníamos a la izquierda las estribaciones longitudinales de los montes del Líbano y de la cordillera del Antilíbano con sus picos de dos mil y hasta tres mil metros, que mantenían algunos ventisqueros blancos en las cumbres entre las que se abría un valle estrecho y profundo donde el Orontes se deslizaba hacia el norte; a la derecha las primeras colinas de la cordillera As Sahiliye, que se levanta a poco más de mil cuatrocientos metros a lo largo de la costa hasta llegar a Turquía, y al frente, no visible aún pero a menos de cuarenta kilómetros, el Mediterráneo que no había visto aún desde mi llegada. La hierba cubría las lomas casi hasta la cumbre, masas de abetos daban al paisaje la calma y la seguridad de los espacios fértiles y sin embargo seguía teniendo ese aspecto de desorden tan caro a los árabes, con las construcciones a medio hacer, las calles de los pueblos y aldeas sin acabar, descampados mezclados con vergeles, piedras y pedruscos tapizando los prados, monumentos en todo lugar y por cualquier motivo con sus banderas como nuestros cámpings, y plásticos, plásticos por todas partes volando sobre los campos, tapizando los caminos, encharcando los arroyos, temblando prendidos en las cercas y las alambradas que les habían detenido.
Читать дальше