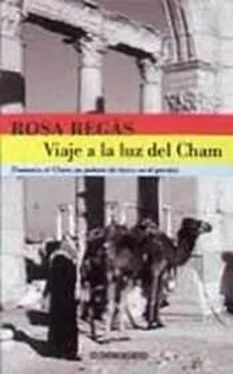El Crac de los Caballeros.
Cerca ya de Tel Kalay se divisa en lo alto de la cordillera la silueta de una fortaleza impresionante. Nos internamos entonces en un valle que asciende serpenteando entre pueblos más prósperos, aunque el paisaje urbano y rural no cambia. La gente seguía en la calle, los niños se jugaban la vida ante el coche y a veces teníamos que detenernos porque una vaca se negaba a moverse. Chopos, nogales, frutales en flor, las alfombras en el balcón en una eterna limpieza a la que no importan las basuras desperdigadas en la calle fangosa.
Cantaban los pájaros en las frondosidades verdes de los montes mientras seguíamos ascendiendo, atravesando pueblos y riachuelos y molinos de viento con aspas de metal, como los que todavía se encuentran descascarillados en España, apenas una ruina que aparece de pronto en el paisaje. Y me preguntaba si un día nosotros volveríamos también a ellos para ahorrar energía, como los sirios van haciendo, porque pasamos a continuación por una fábrica de herramientas que produce energía solar para sí misma y para suministrar la necesaria a los pueblos adyacentes. Más casas a medio hacer en espera del hijo o el hermano o el marido que ha de volver con el ansiado dinero para el segundo piso, casas entre viñas, naranjos, olivos, cerezos, adelfas, granados, higueras y ropa tendida y gallinas por los prados y más calles sin asfaltar. Iglesias, pocas mezquitas ahora, con cúpulas sobre columnas y campanarios que dejaban ver las campanas al trasluz. Y como en todo el mundo las mujeres, dobladas sobre la tierra trabajando en el campo, mientras los hombres tomaban té y hablaban con los amigos en la puerta de la casa. Setrak dijo que los hombres han de descansar para poder hacerles hijos a las mujeres, no menos de diez o doce, añadió, y sonrió mirándome por el rabillo del ojo con tal picardía que se le cambió por completo la expresión de la cara.
– ¿Para qué tantos? -pregunté para desviar la intención.
– En la ciudad no hace falta tener hijos -respondió-, pero en el campo los hijos son manos para trabajar.
– ¿Los hijos o las hijas?
Setrak devolvió su rostro al entrecejo habitual consciente de que había resbalado y estaba hablando por boca de sus abuelos. Yo miraba a los muchachos que ya desde jóvenes, desde niños casi, aprenden a sacar el taburete y la mesa a la puerta de la casa, bajo la parra, para charlar y comer pipas y pistachos y tomar el té con los amigos, como sus padres. Las chicas, en grupos, iban y venían del campo con bultos y cestas en la cadera o en la cabeza, o se doblaban sobre las lechugas que luego colocarían en cestas y cargarían en el carro para que fueran ellos los que las llevasen al mercado, las vendiesen y guardasen y administrasen a su conveniencia el dinero ganado.
El Crac de los Caballeros me sorprendió. La fortaleza es mucho más impresionante y hermosa de lo que yo esperaba. Es una excelente muestra de la arquitectura militar de la Edad Media, mejor conservada de lo que cabría esperar por los siglos y los avatares de la historia y debidamente restaurada. Es un testimonio de un importante periodo de la historia de Siria, un periodo de lucha contra la ocupación de los cruzados durante los siglos XII y XIII con la que acabaron, según reza mi guía, los llamados movimientos de liberación de la época, en 1271.
La historia vista desde la otra orilla es siempre asombrosa. Para los sirios, el Crac es una prueba más de que por invasiones que sufran, a la larga ellos sabrán cómo deshacerse de los conquistadores.
Para nuestra historia occidental en cambio, las Cruzadas, ejércitos de hombres que marcharon al Oriente desde distintos países de Europa a principios del siglo XI, fueron una empresa titánica para recuperar, decían, los santos lugares que, olvidando el origen palestino del propio Jesús, consideraban una pertenencia por derecho propio.
Una locura colectiva, piensan otros, en la que fanáticos iluminados predicaron con cenizas en la cabeza el alistamiento de los cristianos en esa desaforada aventura que como siempre hizo príncipes y ricos a los poderosos y llevó al hambre y a la muerte a cientos de miles de ciudadanos, incluidos los niños que tuvieron su cruzada propia, cuyas conciencias habían sido usurpadas, en nombre de la patria y la religión, por el señuelo de un premio eterno.
De las fortalezas para defender los cuatro principados que fundaron los francos en las tierras conquistadas del litoral, desde Palestina hasta Anatolia -Jerusalén, Trípoli, Antioquía y Efeso-, el Crac de los Caballeros parece ser el que conserva más historia entre la penumbra de sus muros. En 1031 no era más que una pequeña fortaleza con una guarnición de kurdos (en árabe ‘hosn al akrat’ significa fortaleza de los kurdos)
que por orden del emir de Homs vigilaba los caminos desde el litoral hasta sus propias tierras.
Construido con grandes piedras calizas que con el tiempo y a la luz del atardecer adquieren reflejos dorados, el Crac se levanta sobre una colina de roca volcánica a 650 metros de altitud y desde sus atalayas se domina un vasto panorama en el que, dicen, en días claros aparece en la lejanía la línea del horizonte del mar apenas a treinta y cinco kilómetros a vuelo de pájaro. Sus muros, torres y almenas, sus múltiples dependencias, graneros, patios y claustros, adaptándose al terreno sobre una superficie de tres hectáreas, llegaron a albergar a una guarnición de cuatro mil soldados francos que resistieron el ataque de Nureddin en 1163, el acoso de Saladino en 1188 y el de su hermano Al Malek al Adel en 1207, y sólo cuando tras un asedio de más de un mes comprendieron que su resistencia era inútil, se rindieron a Al Zaher Baybars el 8 de abril de 1271. Durante siglos el Crac fue residencia de reyes y príncipes hasta que perdió el interés de los magnates y pasó a convertirse en un poblado de varios cientos de habitantes. Cuando en 1919 los franceses volvieron como amos al país, en la época del Mandato, desalojaron el lugar y en 1934 lo convirtieron en un centro turístico y arqueológico.
En el antiguo comedor de la fortaleza se han instalado largas mesas cubiertas de hule donde compartimos con turistas alemanes el ‘kebab’ con alioli, deliciosas ensaladas de lechuga con menta y perejil, aceitunas curadas en aceite y pimienta, el ‘homos’ de los árabes, garbanzos cocidos y trinchados con limón, y aceite de sésamo, y cerveza clara y pálida. Acabamos con el café espeso al que nos invitaron unos pastores con pantalones turcos, americana y el ‘kufie’ rojo o negro envolviéndoles la cabeza.
El mar: Tartus (Tortosa) y Lataquia.
Descendimos del Crac y, al llegar al llano, Setrak tomó disimuladamente la autopista en el momento en que pasaba una caravana de camiones precedidos por un coche de la policía de fronteras cuyas unidades, como las antiguas caravanas de camellos, no seguían una estricta fila india y nos vimos obligados a arrimarnos a la cuneta. Eran camiones cargados de mercancía que se dirigían a Jordania y al Golfo procedentes de Turquía. Setrak suspiró varias veces, y yo tuve que imponerme para que saliera de la autopista y de mal talante cogiera la general. Pero a los pocos kilómetros volvió a entrar en ella.
– ¿Qué ocurre? -pregunté.
– ¿No querías ir a Tartus a ver el puerto? Pues ya tomaremos la carretera entonces, así vamos más deprisa.
– Pero yo no tengo ningún interés en ir deprisa.
– Si no vamos deprisa no podrás coger el barco para ir a la isla Arwad.
– Si no voy a la isla, no voy a la isla.
Se refería a la única isla que tiene Siria, la isla Arwad, a unos tres kilómetros de Tartus, Tortosa, que en la época de los cananeos fue un reino independiente llamado Aradús. Un servicio de barquichuelas la comunica con tierra firme. Es una isla muy poblada que habría de visitar al cabo de unas semanas, de estrechas callejuelas y hermosas y antiguas casas de piedra, llena de cafés con terrazas sobre el mar desde donde se divisa Tartus y la cadena de montañas que la separa del valle del Orontes. Tras las casas se levanta la ciudadela que los franceses del Mandato convirtieron en cárcel donde se pudrieron durante años los hombres que lucharon en la resistencia. Por eso los sirios, sin que pueda decirse que consideran enemigos a los franceses, conservan intactas las inscripciones que contra ellos grabaron en las piedras los soñadores nacionalistas que les precedieron.
Читать дальше