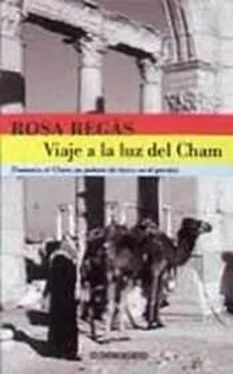– ¡Ah!, e incluya también una fotografía -dijo el director general.
– No tengo aquí ninguna fotografía -dije.
Nasser se unió a la sorpresa del director general:
– ¿Cómo viajas sin fotografías?
No supe qué responder y me sumí en el impreso y sus preguntas. Sólo más tarde comprendí lo necesarias que son en este país las fotografías para todo tipo de solicitudes y trámites.
El director apenas atendía a las palabras de Nasser. Era un hombre bastante joven, muy bien vestido al estilo occidental, que me miraba de soslayo y al mismo tiempo iba escribiendo una nota.
Luego pidió a una secretaria que le pusiera un tampón.
Cuando acabé le entregué el impreso.
– No me lo dé ahora -dijo levantándose y dando la entrevista por finalizada -, me lo trae usted mañana con la foto.
Nos acompañó a la puerta casi sonriente ahora. Me dio la mano con cordialidad y la retuvo mirándome a los ojos:
– No se trata de un libro político, ¿verdad?
– No -dije-, en absoluto.
– ¿Está usted segura?
– Por supuesto que estoy segura.
– Me alegro -dijo, soltó la mano y me entregó un sobre-. Quizá esto pueda ayudarle -y me miró con una media sonrisa.
En el sobre había una nota escrita en árabe, firmada y con el tampón del ministerio, en la que, según supe después, se me autorizaba a visitar todas las zonas del país, excepto las militares, y en la que se pedía a quien correspondiera que se me prestara la ayuda necesaria dentro de los límites que marca la ley.
Como a todo el mundo, pensé.
Nasser tenía prisa, me di cuenta enseguida, así que le rogué que me dejara en el centro, un centro tan desconocido para mí como la periferia. Me apeé del coche en la avenida más importante de Damasco frente al Museo Nacional, me despedí de Nasser, que me dio sus teléfonos para que le llamara a la semana siguiente cuando volviera de Ammán, y le vi desaparecer a toda prisa, como quien ha cumplido ya con la obligación que le suponía mi presencia, hacia sus “negocios internacionales”.
¿Quién puede creer que soy yo para haberme organizado estos encuentros de alta diplomacia?, me preguntaba sin atender aún al lugar donde estaba. Quizá supone que soy una princesa a la que hay que agasajar, o una embajadora, o la presidenta de una poderosa multinacional que viaja de incógnito. Dejé la resolución del enigma para la semana siguiente, saqué el plano que llevaba en la bolsa y me aseguré de que tenía en el bolsillo la llave de mi casa que Fathi me había dado. Medio día me quedaba aún por delante. Hasta las nueve que me esperaba el embajador en su residencia no tenía otra cosa que hacer que descubrir la ciudad. Miré a mi alrededor: era cierto, me encontraba por fin en Damasco.
Damasco.
Lo más espectacular de Damasco es la vida de la calle. Cualquier tipo con unas uvas se constituye en mercado y agrupa a su alrededor en un instante a otro que extiende sobre un trapo sus destornilladores, postales o camisetas, y a multitud de personas que comienzan a indagar precios, a regatear y a comprar: frutas, verduras, helados, zumos, revistas antiguas, cepillos de dientes o antigüedades, cualquier cosa sirve para ponerse a vender, esa facultad que los damascenos llevan en la masa de la sangre.
Se dice de ellos que venderían su alma por vender, o por el simple placer de tener abiertas las puertas de la tienda, o por mantener vigente el permiso que les permite ofrecer la mercancía. Los demás pueblos y ciudades de Siria, con esa mezcla de admiración y envidia solapada con que las ciudades y los pueblos de un país miran a los habitantes de su capital, les consideran venales y añaden al sentir general su propia experiencia personal: los politizados los acusan de no tener más ideología que el dinero; los mercaderes de llevar una negociación con la frialdad que les permite ganar siempre; y todos de renunciar a sus ideas y creencias por aumentar la hacienda y ser además de listos, oportunistas. Ya es un tópico, se dice, la extraordinaria y alambicada forma de pactar y de venderse al nuevo conquistador de que han dado muestras a lo largo de su dilatada historia para poder sobrevivir.
– No han hecho otra cosa que aceptar a los invasores a cambio de que les dejaran enriquecerse -me dijo un día una farmacéutica de Almismiyè, una ciudad drusa al sur de Damasco.
– También vosotros tuvisteis invasiones -repliqué yo.
– Sí -respondió la chica con un velado tono de reproche o quizá de envidia-, pero siempre fueron ellos los que pactaron en nombre de todos nosotros. -Y bajando la voz para que el rumor quedara en simple rumor, añadió-: Se dice que cuando entró en Damasco el general francés Gorot, el que acabó con la revuelta de los drusos en 1925, los damascenos desengancharon los caballos y ellos mismos se pusieron a arrastrar su carroza. Esto lo saben todos los sirios -puntualizó para que no creyera yo que era sólo una leyenda drusa-. Tienen merecida fama de ser acomodaticios, tolerantes, misóginos disfrazados.
Sin embargo pude comprobar que también disputan a veces al comercio, el amor a la tradicional paz y recogimiento de que los árabes han hecho gala a lo largo de su historia, para poder dedicarse a la sabiduría. Aquella primera tarde entré en una minúscula tienda de objetos de cobre y encontré al tendero tumbado sobre una estera en el suelo, apoyada la cabeza en un almohadón, leyendo un libro. Sin moverse y sin apenas levantar los ojos me dio la bienvenida, me dijo que mirar no costaba nada y siguió leyendo.
Después, y ya pensando en mis futuros viajes, entré en una tienda de alquiler de coches. Dos o tres hombres estaban sentados hablando y bebiendo té. Uno de ellos se adelantó a darme información, me llenó de prospectos y me explicó las extraordinarias ventajas que tendría si negociaba con su agencia, y para comenzar a ahorrarme trabajo anotó en un papel los documentos que necesitaba para el alquiler.
– No se olvide de traer una fotografía -me dijo cuando ya estaba en la puerta.
– ¿Para qué quiere una foto mía?
– Como recuerdo -dijo riendo uno de los que seguían sentados.
– ¿Quiere también que le traiga una flor? -pregunté yo en el mismo tono risueño devolviendo con una pregunta rápida la ironía de su respuesta. A los damascenos, como habría de comprobar muchas veces, nada les gusta más que la agudeza y la rapidez que les permite responder a su vez con el ingenio del que tanto presumen.
– No -me interrumpió el propietario-, es a mí a quien corresponderá darle una rosa.
Consciente de que él había dicho la última palabra, le obsequié con la mejor de mis sonrisas y le prometí que volvería.
Para el damasceno la conversación es la vida. Cuando poco después entré en una óptica para que me arreglaran la patilla de las gafas, encontré en la tienda a cuatro hombres y dos muchachos sentados en corro hablando, de modo que me fue bastante difícil saber quién era el dueño. Al momento uno de ellos se acercó y me dio la bienvenida con el tradicional ‘Salam Alekum’ mientras los demás se volvieron hacia mí muy interesados por lo que iba a ocurrir. Cuando le mostré las gafas, el hombre, sin dejar de hablar en árabe con ellos, se interrumpía de vez en cuando para decirme que lo iba a arreglar en un minuto, pero que si no tenía prisa lo mejor sería que pidiera una patilla nueva a Armenia y en dos días la tendría en Damasco.
– ¿Por qué en Armenia?
– Los armenios son expertos en óptica, en fotografía, en mecánica.
Son buenos zapateros y en general se les dan bien todos los oficios manuales.
– ¿A los musulmanes no?
– Los musulmanes son buenos negociantes y grandes expertos en artesanía antigua. Además -añadió-, yo soy armenio, ¿sabe?, y tengo buenas conexiones con mi país.
Читать дальше