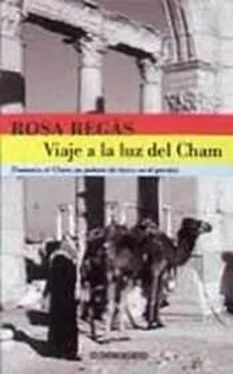Cuando a las nueve Fathi, el chófer, vino a buscarme y ya íbamos camino de la casa de Nasser Kadur, le pregunté en inglés:
– Fathi, ¿conoce usted un pequeño hotel más modesto donde se hospeden las gentes del país y donde yo pueda dejar mi equipaje cuando me vaya a Alepo o Lataquia?
– No, no hay hoteles intermedios. O son de lujo, o son simples pensiones un poco destartaladas, y para estar seis semanas no se los aconsejo.
– ¿Por qué no? -quise saber.
Se quedó callado.
Apoyé los brazos en el asiento que tenía enfrente y me asomé a la parte delantera para que me oyera bien:
– ¿Y no hay en Damasco apartamentos amueblados?
– Pues… sí, quizá sí los haya, quizá alguien que se va a Europa o América podría alquilarle el suyo, pero claro, hay que saber; podemos preguntar a míster Kadur.
– Y ¿nadie alquila habitaciones en la ciudad?
Fathi comenzó a mover la cabeza como si quisiera quitarse algo que se le hubiera metido bajo el cuello de la camisa.
– Bueno, en realidad -dijo sin dejar de dar pequeños bandazos-, en realidad, yo tengo una habitación libre que a veces alquilo a estudiantes. Esto…, nuestro piso es grande para mi mujer y para mí, no tenemos hijos, ¿sabe?, así que si usted quiere yo podría enseñársela y usted decidiría…, si lo desea podemos ir mañana, o pasado, cuando usted me diga.
– Y ¿dónde está su casa?
– No lejos de aquí -y señaló un punto hacia el norte, en el monte Casiún.
– ¿Podemos ir ahora?
– ¿Ahora? -dejó de mover la cabeza y miró el reloj -Está bien, quizá mi mujer no esté, pero podemos verlo de todos modos.
Cambió de dirección y torció por una calle más ancha dividida por un parterre que pretendía, sin lograrlo, impedir el paso de los peatones de una acera a otra. Una calle que según el plano se llamaba Al-Yala, aunque como supe más tarde todo el mundo la conoce por Aburrumani. Rodeamos una gran plaza y enfilamos por una avenida que subía por el monte Casiún, se metió por varias callejas y a media ladera, después de la Embajada de Rumanía -”Es muy importante que lo recuerde”, me dijo, lo que entonces me dejó perpleja-, tomó una calle lateral y a los pocos metros detuvo el coche.
– Aquí es -dijo.
Fathi Alawi y su mujer Nayat vivían en el último piso de una casa de cuatro, en una calle tranquila con acacias en las aceras, paralela a la falda del monte Casiún, sin ascensor -casi ninguna casa lo tiene en Damasco- y un solo piso por rellano. En este barrio, a medio camino entre el residencial de las embajadas y las estribaciones del popular barrio Al Mujayirín así llamado porque en él se refugiaron los emigrantes de la guerra de Argelia, las casas están rodeadas de minúsculos jardines pletóricos de adelfas, mimosas y viñas vírgenes. La entrada del piso estaba llena de plantas y se abría a una gran sala con dos tresillos que daba a una terraza de tres metros de ancho y todo el largo del edificio, con parasoles y surtidor. La sala era el centro de la vivienda y todas las demás habitaciones se abrían a ella: el cuarto de matrimonio, un salón sin apenas ventanas que mantenían cerrado y a oscuras con una hilera de sillones arrimados a las cuatro paredes como el de recepciones del aeropuerto, una cocina grande con un sector para comedor con ventanas en arco y techo muy ornamentado, la despensa, un pasillo al final del cual había un lavabo con las estanterías empotradas en el muro y una puerta a cada lado: a la izquierda un retrete árabe, a la derecha un cuarto de baño grande con una ducha en el techo bajo, y mi habitación.
El cuarto no era muy grande pero tenía una inmensa cama de nogal con cuatro colchones delgados y compactos, almohadones, cojín, cabezal y una vánova de algodón blanco adamascado, un armario de luna, una cómoda, una mesa con un ramo de rosas damascenas y dos sillas. La ventana daba sobre los tejados y desde la terracita a la que se accedía por una puerta de persiana verde, se dominaba Damasco y el inmenso llano casi desértico que se extiende hasta Jordania. En aquel momento se pusieron a cantar los almuhédanos pisándose unos a otros en una plegaria común que llenaba el espacio. En la calle desierta un afilador hacía sonar la cuchilla sobre la piedra de afilar con una cantinela que repetía incansable.
Una mujer en la azotea vecina tendía la ropa y maullaban los gatos saltando por los tejados. El cielo radiante era azul, azul intenso de su propio azul, sin prismas ni suavizantes. El sol comenzaba a estar alto y hacía calor. El aire olía al perfume olvidado de las rosas.
Me senté en la cama tan alta que casi no tuve que agacharme, asombrada ante la claridad con que se me presentaba la decisión que había de tomar. Sí, quizá fuera precipitada, pero aquí me quedaría: había encontrado mi casa.
Primeros e inesperados contactos.
Volvimos al hotel a buscar el equipaje que subimos entre los dos y sin ni siquiera tiempo de abrir las maletas nos fuimos en busca de Nasser Kadur que nos esperaba impaciente frente a su casa.
– Nos espera el ministro de Asuntos Exteriores. Anda, corre.
Yo no comprendía qué es lo que yo podía decirle al señor Faruq Asharia, ministro de Asuntos Exteriores. Sin embargo él aclaró:
– Es sólo una visita de cortesía.
Bueno, pensé, qué amables.
Después, también por cortesía visitamos al director general de Cultura, al ministro y al secretario de Estado de no recuerdo qué otro ministerio y para acabar al director general de Información.
Hasta aquí las visitas habían sido de cortesía. El ministro, o el director general, mostraba una deferente curiosidad por lo que yo había venido a hacer a Siria, se tomaba el tiempo de tomar un té con nosotros mientras yo admiraba los muebles de marquetería, exactos en todos los ministerios, comparaba las fotografías del presidente, y nos retirábamos cortésmente a los veinte minutos.
Pero el Ministerio de Información tenía un aspecto distinto.
Tampoco era ostentoso, era sombrío y mastodóntico. Recorrimos largos pasillos vacíos y semioscuros, y subimos en un ascensor más parecido a un montacargas, ocupado por editores con manuscritos bajo el brazo, como nosotros durante la dictadura, para pasar la censura, según me explicaba Nasser en voz baja temeroso de que una presencia oculta nos observara y oyera.
También la conversación con el director general fue distinta.
– Así que ha venido usted a visitar el país para escribir un libro. ¿Qué tipo de libro?
– Bien, un libro de viajes, una guía -rectifiqué casi al instante al comprobar su mirada inquisitiva.
– ¿Una guía?
– Sí, una guía turística -concreté.
– ¿Sabe usted árabe?
– No -reconocí.
– Es curioso que la envíen a un país árabe si no habla árabe.
– Así es -reconocí de nuevo.
– ¿Y cómo piensa conocer el país?
– Tengo intención de alquilar un coche y espero encontrar un guía.
– ¿Sabe que hay partes del país que no se pueden visitar?
– Sí, las zonas militares y durante ciertos periodos las zonas del noreste donde viven los kurdos -respondí lo que había leído en la guía.
– Usted y todo el mundo puede visitar las zonas de los kurdos siempre que no se lo impida la policía por razones momentáneas de seguridad -corrigió.
Como en todas partes, estuve a punto de responder, pero para dar a entender que había comprendido lo que había querido decir, en su mismo tono puntiagudo, contesté:
– Claro, por supuesto.
Tuve que rellenar un impreso en el que, como en todos los impresos que se exigen en Siria, incomprensiblemente se centraba el interés en el nombre de pila de mi padre y en el de mi madre. Además tenía que especificar el tiempo que iba a permanecer en el país, dónde iba a vivir, y ciertos pormenores sobre el libro que pensaba escribir.
Читать дальше