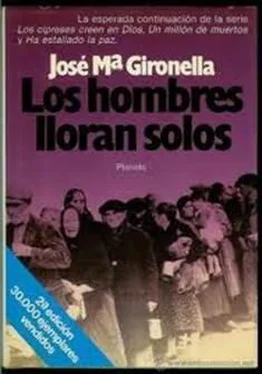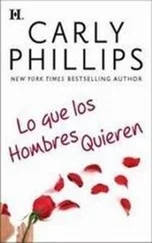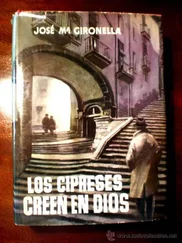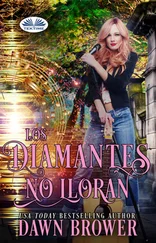– Pero, qué estás diciendo?
– Lo que oyes…-Alfonso volvió a tocar al piano la Marcha fúnebre-. Intelectuales, dirigentes y banqueros, te das cuenta?
Sebastián se acordó de que él tenía una guitarra… Pero el tono de voz de su hermano no acabó de gustarle y se olvidó de ella y se encerró en su cuarto. Si por lo menos llevara en el bolsillo un crucifijo para poderlo apretar!
* * *
La vida continuaba en la ciudad. Llovía a mares y todo el mundo temía una de las clásicas inundaciones con que de tarde en tarde el cielo obsequiaba a los gerundenses. El camarada Montaraz, que no estaba acostumbrado a ello, alertó a los bomberos, que tenían su hangar junto al matadero municipal. Los dueños de los establecimientos se prepararon para tapiar en lo posible, utilizando ladrillos, la puerta de entrada. Lo que sorprendió al gobernador fue que la parte de mayor peligro de la ciudad, el barrio de Pedret y la calle de la Barca, fuese aquella cuyas gentes eran las que con mayor estoicismo contemplaban el agua que iba cayendo. Sólo el patrón del Cocodrilo tomó sus medidas, como de costumbre. Le robaban en el bar, pero él no se inmutaba. "Pobrecitos. No tienen donde caerse muertos. Lo que me roban van a empeñarlo al Monte de Piedad". El gobernador prometió hacer un viaje a Madrid para evitar aquel periódico riesgo. "Si de algo puede envanecerse Franco es de su política de embalses, aunque en Madrid, y ello me parece bien, a causa de esto le llaman el hombre rana. Voy a ver si nos construye un embalse como Dios manda". Y ordenó a su hijo, Ángel, que sacara el mayor número posible de fotografías de la inminente inundación.
Por suerte, la cosa no pasó a mayores, como en 1933. Dejó de llover en el momento oportuno y el Ter pudo absorber perfectamente el temible caudal del Oñar. Sólo la Dehesa quedó convertida en lago. Desde el ventanal de los Alvear, el agua que bajaba con ímpetu arrastrando toda clase de utensilios, troncos de árbol, muñecas y chatarra, ofrecía un aspecto impresionante. "Ahí va!", gritó Eloy, con la nariz pegada a los cristales. "Nos hemos salvado de milagro -comentó Matías-. Y agua no va a faltar… Además, habremos dicho al frío adiós muy buenas, hasta nuevo aviso".
Rogelio, en la cafetería España, en la Rambla, respiró. Cuando advirtió el pánico de sus vecinos no sabía qué hacer. Miguel Rosselló le ayudó personalmente a tapiar la puerta; pasado el susto, Rogelio derribó los ladrillos con unos cuantos martillazos y colgó en el cristal un letrero que decía: "Se sirve café pasado por agua".
La cafetería España era un éxito. La gente entraba y salía sin cesar. Rogelio escuchaba. "Menudo palco de observación!", había comentado el comisario Diéguez. A Rogelio le gustaba el chismorreo y algunos de sus clientes habían empezado a hablar sin temor. Muchos aludían a la BBC, emisora que, a pesar de las "programadas" interferencias, a menudo podía oírse con claridad. Por ella se enteraron de que la marcha de la guerra daba, en efecto, la impresión de ser desfavorable al Eje, y Rogelio se indignaba ante la sonrisita que muchos le dedicaban, sin duda por saberle ex divisionario. Uno de los clientes más asiduos era el librero Jaime, quien no sólo se tomaba muchos cafés-malta al cabo del día, sino que, según Rogelio, vendía por dos pesetas las copias de los partes de la BBC que publicaba la embajada británica y que Facundo, dos veces por semana, iba a recoger al hotel del Centro, donde se hospedaba mister Collins.
Otro de los clientes era el padre Forteza, quien siempre entraba allí con dos o tres jóvenes catecúmenos. El obispo le había llamado la atención, pero él había contestado: "En el Nuevo Testamento no hay una sola palabra en contra de las cafeterías situadas en lugar céntrico. En cambio, sí hay una alusión al ojo de la cerradura por la que deberán pasar los ricos para entrar en el cielo".
Clientes de postín para Rogelio eran los hermanos Costa, quienes continuaban repartiendo "pedrea" por la ciudad. No sólo le daban a Rogelio propinas regias, sino que financiaban el club gerundense de hockey sobre ruedas, que aquel año había quedado campeón de España. "Sabe usted bailar el swing?". Ritmo nuevo. Los Costa organizaron un concurso en la pista anexa al estadio de Vista Alegre, con un premio de mil quinientas pesetas. Lo ganó Rogelio junto con una extraña jovencita, que nadie sabía quién era, muy bella, que llevaba cola de caballo anudada con un lacito azul. Rogelio, pese a sus ideas, estaba encantado con los hermanos Costa, entre otras razones porque jamás se metían en política. Iban a lo suyo, coñac de marca -Rogelio sabía dónde encontrarlo- y que Dios repartiera suerte.
Otros clientes, éstos de fácil comprensión, eran los ex divisionarios como Rogelio, empezando por Cacerola. Por causas diversas, cada uno de ellos era un reclamo para la cafetería España. León Izquierdo, quien a la sazón, y de hecho, por enfermedad de Ricardo Montero, ejercía de "jefe" en la Biblioteca Municipal, se había ya proclamado campeón de billar en la confrontación que se celebró en el casino de los señores. La expectación fue enorme. Lo organizó la Falange, es decir, Mateo. La final la jugaron León Izquierdo y el capitán Sánchez Bravo. Éste fue buen perdedor, deportivo; León Izquierdo, mal hablado, hacía que las bolas le obedecieran a base de llamarlas cabronas, hijas de la gran perra y lindezas por el estilo.
Pedro Ibáñez tampoco había perdido el tiempo. Bien alimentado, por estar en Abastos, con una gran cantidad de palillos que adquirió, y muchas horas de paciencia, reprodujo la catedral y la iglesia de San Félix con asombrosa precisión. Sobre todo los campanarios, eran un modelo de bien hacer. Las dos joyas fueron expuestas en el Museo Diocesano, pues mosén Alberto no dejó escapar tamaña oportunidad. Pedro Ibáñez, leporino, muy alto y delgado como un alfil, estaba absolutamente satisfecho, pues por fin había conseguido, a través de la embajada y del Responsable, conocer el paradero de sus padres en Venezuela. Su padre le escribió de puño y letra diciéndole que continuaban luchando por la causa – la América Hispana era campo propicio- y que se ganaba muy bien la vida vendiendo juguetes para los niños. "Seguro que aquí hay más juguetes que en Madrid -le decía-. Deberías venirte y echarme una mano". Pedro Ibáñez le contestó que él era falangista y que por eso el anarquismo le sonaba a falsa moneda que de mano en mano va.
Evaristo Rojas, sevillano, continuaba de empleado administrativo en la Delegación de Obras Públicas, donde el porvenir de España, gracias a la reconstrucción, se veía con mayor optimismo. Llegó a conocer uno por uno a todos los torreros de la costa, puesto que él, en Pagaduría, era quien mensualmente cuidaba de hacerles efectivos los sueldos. "Resistís la soledad?". "Perfectamente…" "Y en días de temporal, cuando las olas embisten, cuando la mar se pone brava?". "No hay ópera que se le pueda comparar". Evaristo coleccionaba relojes de bolsillo antiguos, con tapa móvil. Se trajo de Rusia media docena y consiguió que Rogelio en la cafetería España colgara un letrerito: "Compro relojes de bolsillo antiguos, compro". Hizo buenas migas con un anticuario que había hecho una fortuna comprando y vendiendo tallas más o menos auténticas requisadas en las iglesias durante la guerra civil. Se llamaba Benjamín Pujadas y de vez en cuando llamaba a Evaristo para enseñarle la última pieza, el último reloj, que hubiera cazado. Los había con musiquilla, como el del padre Forteza y sin musiquilla. Los había con la esfera azul, o blanca, o dorada. Los había con cifras romanas y las agujas temblorosas. En los relojes se le iba media paga y los tenía colgados en su cuarto, como el gobernador tenía los suyos, de pared, colocados en varias estancias del Gobierno Civil. Los que se trajo de Rusia eran sus preferidos, puesto que estaban teñidos de recuerdos y de sangre: los había requisado al enemigo, que lo mismo podían ser esquiadores siberianos como oriundos de Georgia, donde había nacido Stalin.
Читать дальше