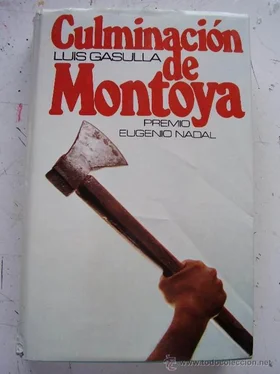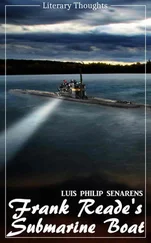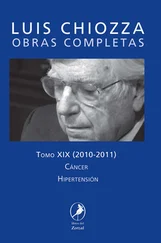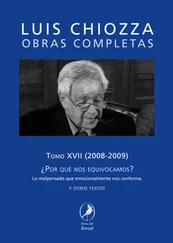– Se hará, mi mayor -dijo Chacón, demasiado aleccionado para esperar mayores aclaraciones.
– ¡Al trabajo pues, joven! Nos veremos esta tardecita, rumbo al Casino.
El oficial Chacón se cuadró rígidamente.
– Entendido, señor… con su permiso.
El mayor lo despidió con un gesto. Después caminó hasta el ventanal, apoyó sus dos manos en el vano de raulí y echó la cabeza hacia atrás.
«La vida es dulce… El amor es grato. Tengo a todo Chile y a la primavera en la sangre», murmuró pasándose la lengua por los labios.
Si sus ojos no abarcaban todo Chile, por lo menos incluían una magnífica fracción. Desde el alto ventanal abierto al Este, las colinas se perseguían alternativamente hasta quebrar las nubes. Esbeltos coníferos intervenían en el juego con armónicas pinceladas verdosas y desde las praderas, engalanadas con florecillas simples pero de vivos colores azules, rojos y amarillos, se elevaba una vaga niebla perfumada de arrayanes. De todas partes; por las calles empinadas e irregulares, desde el interior de las casas abiertas al aire matinal, llegaban hasta él voces llamándose, cristales de risas y chillidos de niños jugando. El inconfundible acento de las chilenas, alargando las «íes», prolongando los sustantivos y los adverbios con diminutivos llenos de gracia, resaltaban ante el grave y acompasado son de las voces varoniles. El canto de los pájaros, el nervioso ladrido de los chocos y el rumor de cascada del río cercano, salpicaban de sonidos la mañana. Había fiesta en los corazones y fiesta en la Naturaleza. Todo Coyhayque palpitaba festivamente. Una alacridad universal sacudía al pueblo.
Con sensual fruición, el mayor Pitaut se asociaba al júbilo, mientras elaboraba fríamente sus planes.
A las siete de la tarde, los flamantes miembros de la Comisión se reunían en el Casino. Allí Montoya conoció a los restantes «extranjeros»: el alemán Fichel en realidad eran dos, pero tan semejantes que bien podían integrarse bajo un denominador común. El escocés Mac Intyre, «Maquintaire» según el comisario Godoy, tenía más el aspecto de un «huaso» chileno o un gaucho de las pampas que de un «gringo». Sencillote y ladino se hacía estimar a los primeros contactos. Estaban presentes Evaristo Linares, luciendo su enorme cicatriz y su agilidad de torero, el intendente del pueblo y varios caballeros, elegidos exclusivamente entre lo más conspicuo del lugar.
Luego de las presentaciones y un brindis, el mayor Pitaut, que por gravitación natural e incontenible, fue aclamado como presidente de la Comisión, hizo una amplia y adecuada exposición de motivos y esbozó el programa y sucesión de los actos a efectuarse. Descontaba la aprobación y la obtuvo. (Por otra parte todas las medidas expuestas ya estaban en ejecución.) Se formó un fondo al que Montoya contribuyó generosamente. Desde ese momento quedó armado caballero de la cofradía Coyhayquina. Un brindis, otro brindis, grandes aclamaciones y en seguida concluyó la reunión protocolar para convertirse en una fiesta de amigos.
El gran salón del casino se prestaba para la plática. El héroe epónimo presidía desde su basamento de dura madera pulida y olorosa, el arco de banderas y gallardetes que adornaban las paredes. Panoplias de armas antiguas, pergaminos y retratos, completaban el ornamento vertical. Mesas y sillones se esparcían entre columnas de madera.
En un aparte el coronel Montoya se encontró dialogando con los Fichel, que no eran hermanos sino primos, pese a la semejanza. Frisaban en los cuarenta y sus corpachones eran un alarde de salud y fortaleza.
– ¡Oh, señor! -dijo Max Fichel, acercándose a su primo Otto-. Tantos días en el pueblo y sin saber de usted. ¿Hace usted negocios?
– Francamente no…, al menos por ahora y aquí -respondió Montoya, divertido ante aquella duplicación física.
“¿Serán idénticos continuamente?»
– ¿No hace usted negocios? -exclamó Otto Fichel, revelando la identidad adversativa.
– Caramba… Es una lástima -apoyó don Max-. Nosotros habíamos pensado en ofrecerle algo muy interesante. En la Argentina, más al Norte, por el oeste del lago Lolog, en una región maravillosa, pensamos instalar un obraje de raulíes. Se ha estudiado el lugar concienzudamente…
– Eficiencia germana… -interrumpió Montoya, que no prestaba demasiada atención.
– Como usted es argentino nos sería útil y además haría buen negocio -dijo don Otto, sonriendo torcidamente.
– ¿Qué le están proponiendo estos «bárbaros» teutones, mi señor Montoya? -interrumpió a su vez el mayor Pitaut, que se había arrimado como al descuido-. No se fíe de ellos…, ja…, ja…, ja…; sospecho que son SS en fuga.
– ¡Oh, mayor!… Llevamos veinte años en América… No haga bromas, por favor…
– ¡Si no las hago!; pero ustedes me roban al amigo. ¡Vamos, vamos al bar! A propósito, don Luciano… Mi corazón chileno no soporta más tratar tan ceremoniosamente al hermano argentino. ¿Te opones tú a que te tutee?
– Si no te lo impide la ordenanza militar…
– ¡Albricias, amigo mío! Ven conmigo. Beberás tu whisky; yo mi pisco y a ellos les daremos «coca»… ¡Ja…, ja…, ja…!
Pero los Fichel alzaron riendo sus copones rebosantes de espumosa cerveza.
Hasta culminar el 17 de setiembre, los festejos populares y oficiales, a pesar de sus jubilosas manifestaciones, transcurrieron ordenadamente. Los hombres del comisario Godoy solamente anotaron las incidencias de algunos borrachos y otros sucesos de parecida importancia.
Por la tarde la Comisión en pleno presidió en una pradera cercana, la fiesta máxima de los jinetes chilenos. Primero los carabineros ecuestres llevaron a cabo evoluciones y carreras, pasos y marchas, llenas de destreza y armonía de movimientos. El pueblo había acudido en grupos compactos, orgullosos de la pericia de sus jinetes. La proeza final consistió en una pasada tumultuosa, en loco galope, donde los hombres, encaramados en las monturas y luego sobre los hombros de los primeros jinetes, concluyeron por componer una pirámide impresionante de equilibrio, vigor y coraje.
La tierra retumbó al paso de la caballería y las montañas devolvieron el eco de los cascos, los vivas y los roncos gritos de la muchedumbre.
Entre el polvo que resecaba las gargantas y el ondear de las colas de los caballos formaron un abanico borroso por donde se perdieron velozmente.
Un nuevo grupo galopante los reemplazó en seguida. Estos venían cubiertos de platería, ponchos multicolores, sombreros engalanados y caballos cuyos atalajes eran apenas menos lujosos que el de sus cabalgadores. Las enormes espuelas tintineaban como caireles de finísimo cristal tocados por el viento.
– ¡Los huasos…, los huasos!… -gritaba delirante el gentío.
Y un gran rumor, como una ola encrespada, nació en la pradera, chocó contra los cerros y escaló las cimas blancas de nieve.
Orgullosos y altivos, insólita combinación de Caupolicanes y Valdivias, los huasos levantaron sus látigos al desfilar frente al palco de honor, con la misma hidalguía de los antiguos conquistadores antes del torneo o la batalla. El sol chocó contra las monedas de oro y plata de sus arreos, incendió el bermellón y el azul intenso de sus ponchos caudales, resplandeció en las cintas chilenas de los adornos de sombreros y cabezales, se adormeció en las pupilas oscuras y ardientes de los jinetes y resbaló por las cabelleras, las mejillas y los labios anhelantes de las mujeres que rodeaban el campo.
El mayor Pitaut resplandecía también de patriotismo y satisfacción. Algo nuevo lo desasosegaba además.
– Mira, Luciano; contempla aquellas «cabritas»… ¡Qué hermosas!… El deseo las fustiga como un relincho.
Читать дальше