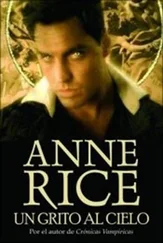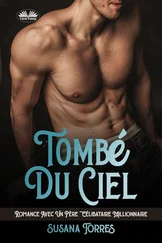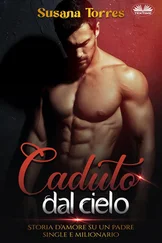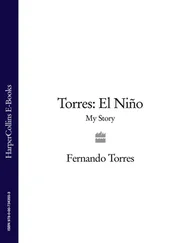– ¿Cómo no íbamos a traerte con nosotros? -inquirió Manolo, con un gesto que proclamaba la obviedad con que daba la pregunta por sobrante.
¿Traerme con ellos? ¿Se referían al hecho místico de seducir mi cuerpo astral hasta conducirlo a su Más Allá o a que, literalmente, me habían dado matarile? No sabía si considerarme aterrorizada o complacida. Porque tenían que haber deseado mucho volver a verme para plantearse, siendo quienes eran, mi asesinato. Esta última hipótesis mejoró mi opinión acerca de mis amigos, y de los hombres en general.
– ¡A comer! -canturrearon a dúo-. ¡A comer y a gozar!
Sonreían divertidos, cada uno apostado a un ex-tremo de una mesa rectangular cubierta con un mantel a cuadros. Ni rastro de la oficina de Car-valho. Manolo lucía una guayabera blanca y el mostacho oscuro de sus buenos tiempos. Y Terenci llevaba puesta su mejor chaqueta, con su pin de Sal Mineo en la solapa.
Delante de Terenci se materializó una bandeja de percebes.
– ¡Percebes de Galicia! -exclamé-. Dice la voz popular que están extinguiéndose.
– Aquí no faltan – me tranquilizó Manolo-.
Lo primero que has de aprender sobre la Eternidad: el ingrediente principal de nuestras fantasías es la memoria. Estos percebes incumben a la de nuestro Terenci, que moría por ellos, como sabes. Me temo que la reconstrucción de Can Leopoldo es un error compartido.
Ahogué una despectiva exclamación. No así las palabras:
– ¿Casa Leopoldo? ¿Esto?
Eché una ojeada alrededor. La luz mortecina que entraba de la calle apenas delimitaba los contornos de las mesas y los cuerpos que ocupaban el primer comedor, y los azulejos de la pared, las fotografías y los carteles taurinos no hacían justicia al abigarrado y clásico original. En una mesa, al fondo, un tipo escuálido golpeaba la superficie con el puño.
– Es Manolete -susurró Terenci-. Se nos ocurrió convocarle cuando recordaba una mala tarde, y ahí lo tienes, despotricando sin parar. Yo no me acercaría a él.
– ¿Y Rosa? ¿Ni siquiera habéis podido traeros a la dueña, que es el alma del lugar?
– No seas animal, ¿no ves que Rosa está viva? Hemos llamado a su padre. Ahí viene.
Me alegré de verle. El señor Gil siempre había sido muy amable conmigo. Iba a preguntarle qué tal le sentaba el Otro Mundo, pero el hombre, sin percatarse de mi presencia y como saliendo de un sueño, recitó:
– De primero, mariscada muy fresca. Y una lubina exquisita.
Decididamente, la reconstrucción del propietario era tan poco fiel al original como la del restaurante.
– Muy bien -aprobó Manolo-. Primero me bajaré una de callos. Mi tapa preferida, que solía tomar cuando pasaba por aquí a media mañana, en uno de mis regresos nostálgicos al Barrio, después de hacer algunas compras en el mercado de la Bo-quería.
Bien agarrada a mi Tierney, probé los callos, que vinieron solos -ya he dicho que mis amigos tampoco se habían apuntado un éxito con el señor Gil; no regresó-, y dictaminé:
– Suculentos…
– Los recuerdo muy bien -musitó Manolo, entrecerrando los párpados-. Demasiado bien.
– Veamos, recapitulemos, ponderemos -levanté el tronco de percebes que sujetaba con la mano derecha-. Estabas diciéndome… ¿cómo era? Ah, sí, que el principal ingrediente de vues-tras fantasías en este pintoresco Ultramort son los recuerdos.
– Y el Deseo -intervino Terenci, a quien un lino reguero de jugo de percebe le recorría la barbilla en dirección a la chapa de Sal Mineo.
Era un incidente tan humano que, de no haber sido por mi prevención a abandonar mi butaca y quedarme flotando en el dudoso éter, de buena gana me habría sentado sobre sus rodillas y le habría echado los brazos al cuello.
Telepático, se secó convenientemente y, alar-
gando un brazo, colocó una mano sobre la mía. Le miré sin palabras. Sentí entonces la mano de Manolo cubriendo mi izquierda. Cerré los ojos, porque no podía ser más feliz, ni más amada, ni más comprendida. ¿Qué importaba haber tenido que morir para lograrlo?
– Ha pasado un ángel -dijo Manolo, irónico.
Me aclaré la garganta. Había llegado mi hora de preguntar.
– ¿Cuál es el misterio? -pregunté.
– ¿Qué misterio? -Otra vez sincrónicos. Y esquivos.
– ¡Como volváis al dueto me dejaré caer con tanta fuerza que llegaré a la misa de doce en Montserrat antes de que se persigne un abad loco! ¡Os dejaré solos! Os conmino. Ahora mismo, y de uno en uno, reveladme el secreto de…
– ¿… nuestro poder de convocatoria?
– ¿…la razón de tenerte aquí?
– ¿… por qué esto es mejor que Hollywood?
– ¿… quién mató a John F. Kennedy?
Les contemplé de hito en hito pero no supe discernir ningún hito en ellos. Nunca he visto hito alguno, ni en Este Acá ni en Aquel Abajo.
– Eso, después -indiqué, cortante-. No voy a perdonaros tales explicaciones, las dejo para más adelante. Ahora exijo que me contéis cuál es el Fallo.
– ¿El Fallo? -se entregaron a aquella mirada cómplice y furtiva que les alejaba de mí y me ponía frenética.
– Sí, superhombres. El Fallo, la Cagada, la Desilusión. Llamadlo como queráis. Algo que os ha sorprendido con el pie cambiado. Algo para cuya resolución precisáis de mí. No-atajé sus nerviosos intentos de atajarme, ofreciéndome para ello las tentadoras reservas de percebes y callos-. No me interrumpáis. Si os basta con recordar para recuperar… Después de cuanto habéis escrito y pontificado sobre el Barrio, ¿cómo es posible que seáis i ncapaces de representar ni siquiera su más afamado restaurante? ¿ Qué hay en vosotros que os lo impide? O peor aún, ¿qué no hay?
Dejaron de dirigirse visajes compinchados y se volvieron hacia mí, con intención de buscarme también los hitos. Era una sensación agradable: admirativos, pendientes de mí.
– Qué lista eres, puñetera -me alabó Te-renci.
– Típica inteligencia natural del Barrio -sentenció Manolo-. Me siento orgulloso de ti, siempre has sido así. Y no nos fallarás en este trance.
– Bien -resoplé, repantingándome en el sillón Ticrney-. Ya era hora de que habláramos con sinceridad. Contadme.
Manolo abrió la boca, pero Terenci se le adelantó:
– Propongo que recuperemos la alfombra mágica de El ladrón de Bagdad, en talla grande, y que sobrevolemos el mundo y sus amenidades. De este modo la narración a que someteremos a nuestra mujera resultará gráficamente más amena.
Salté de la silla, tan entusiasmada que ya no sentía miedo, y les tomé del brazo:
– ¡Oh, sí! ¡Tiene glamour! ¡Tiene glamour-glamour-glamour!
¡Esto es Hollywood!
– Menos mal que no nos ven. Con estas trazas -comenté-, nos tomarían por inmigrantes ilegales y nos detendrían.
– Les pareceríamos un grupo multicultural formado por expertos en Oriente Próximo -opinó Manolo-, de esos que desembarcan esporádicamente en nuestra mediterránea ciudad para pasar la gorra o poner el cazo.
Terenci seguía ataviado de Sabú en El ladrón de Bagdad. Pretendía que Manolo aceptara su propuesta de estilismo a lo Gran Visir.
– En el cine, el Gran Visir siempre es malo -adujo el otro, para sustentar su rechazo-, una premonición de Dick Cheney codicioso y maqui-nador, pero con rímel.
Qué ocasión para una cinéfila viajada.
– El ladrón de Bagdad -apostillé, rauda y pedantona- fue una película profética, pues a los bagdadíes, oprimidos por un califa muy ominoso, a todas luces el avance de Sadam Husein, un anciano les vaticina que alguien acudirá a rescatarles y que ellos le verán acercarse entre nubes. Ese al-
Читать дальше