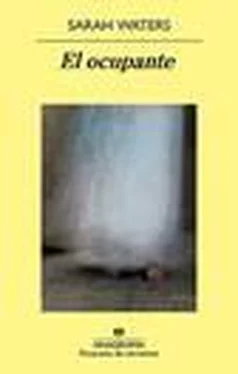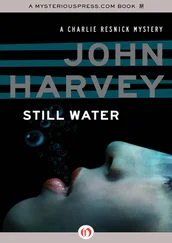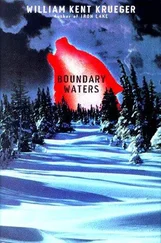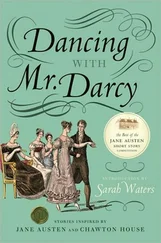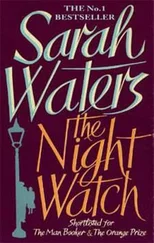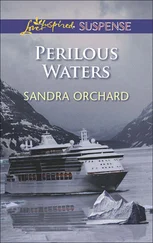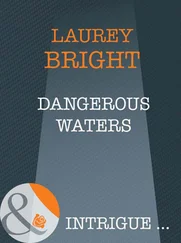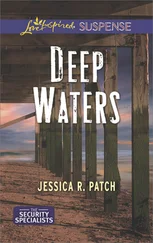– ¿Luna de miel, señorita? -La señora Bazeley adelantó la barbilla-. ¡No tuve ninguna! Sólo una noche en Evesham, en casa de mi hermana. Ella y su marido durmieron con los niños, para dejarnos la habitación a nosotros. Después nos fuimos directamente a casa de mi suegra, donde nunca tuvimos ni siquiera una cama propia… durante nueve años, hasta que murió la pobre anciana.
– ¡Válgame Dios! -dijo Caroline-. Pobre señora Bazeley.
– Oh, a él nunca le importó. Tenía una botella de ron al lado de la cama y un tarro de melaza negra; le daba a su madre una cucharada todas las noches y ella dormía como una muerta. Sé buena chica, Betty, pásanos esa vieja caja de hojalata.
Caroline se rió y, todavía sonriente, miró cómo Betty le pasaba la caja a la señora Bazeley. Contenía una serie de estrechos sacos de arena, que se utilizaban en la casa para evitar las corrientes y que la familia denominaba «culebras»: Caroline los conocía muy bien desde la infancia, y observó con un toque de nostalgia cómo la señora Bazeley se acercaba a las ventanas y empezaba a colocarlos en los alféizares y en las rendijas entre los marcos. Finalmente incluso fue a la caja en busca de un saco sobrante y se lo llevó a la pila de discos, para manosearlo mientras examinaba los papeles y las placas que quedaban.
Caroline tuvo una vaga conciencia, en aquel momento, de que la señora Bazeley lanzaba una suave exclamación de fastidio y llamaba a Betty para que le llevara agua y un trapo. Pero transcurrieron unos minutos hasta que se le ocurrió mirar de nuevo por la ventana. Cuando lo hizo, vio a las dos sirvientas arrodilladas una junto a otra, frunciendo el ceño por turnos y restregando con precaución algún punto de los paneles de madera. Gritó, con cierta indiferencia:
– ¿Qué es eso, señora Bazeley?
– No lo sé muy bien, señorita -respondió la sirvienta-. Sólo se me ocurre que es alguna marca que dejó la pobre niña cuando la mordieron.
A Caroline se le encogió el corazón. Comprendió que el hueco de la ventana que estaban mirando era donde Gillian Baker-Hyde se había sentado cuando Gyp le lanzó una dentellada. El panel y las tablas del suelo habían quedado salpicados de sangre, aunque habían limpiado a conciencia toda aquella zona, así como el sofá y la alfombra. Ahora supuso que alguna mancha habría pasado inadvertida.
Sin embargo, le intrigó algo en la voz o la actitud de la señora Bazeley. Dejó caer el saco de entre los dedos y fue a reunirse con ella en la ventana.
Su madre levantó la vista cuando Caroline se alejó.
– ¿Qué es, Caroline?
– No lo sé. Nada, supongo.
La señora Bazeley y Betty retrocedieron para que ella lo viera. La marca que habían estado frotando no era una mancha, sino una serie de garabatos infantiles en la madera: un revoltijo de eses, en apariencia trazados con un lápiz y escritos al azar, y tosca o apresuradamente dibujados. Era algo así:
S S SSSS
SS S
SSSSS
– ¡Dios! -dijo Caroline, entre dientes-. ¡Como si la niña no se hubiera conformado con atormentar a Gyp! -añadió, al captar la mirada de la señora Bazeley-: Lo siento. Fue espantoso lo que le sucedió, y daría cualquier cosa por que no hubiera ocurrido. Debía de tener un lápiz aquella noche. A no ser que cogiera uno nuestro. Me figuro que fue la hija de los Baker-Hyde, ¿no? ¿Le parece que las marcas son recientes?
Se movió ligeramente mientras hablaba: sus palabras habían atraído la atención de su madre, que cruzó la habitación y se colocó a su lado. Caroline pensó que miraba los garabatos con una expresión extraña, a medias con una gran consternación y a medias como si quisiera acercarse más, pasar quizá los dedos por la madera.
La señora Bazeley retorció el trapo mojado y empezó a restregar de nuevo las letras.
– No sé lo que parecen, señorita -dijo, resoplando mientras frotaba-. ¡Sé que es más difícil de lo normal borrarlas! Pero no estaban aquí cuando limpiamos el salón días antes de la fiesta, ¿verdad, Betty?
Betty miró con nerviosismo a Caroline.
– Creo que no, señorita.
– Sé que no estaban -dijo la señora Bazeley-. Porque yo misma me ocupé de la pintura, centímetro a centímetro, mientras Betty limpiaba las alfombras.
– Bueno, entonces debió de ser la niña -dijo Caroline-. Fue una travesura; una gran travesura, por cierto. Hagan lo que puedan para borrarlo, por favor.
– ¡Lo estoy intentando! -dijo la señora Bazeley, indignada-. Pero voy a decirle algo. Si esto es de lápiz, yo soy el rey Jorge. Está pegado, eso es lo que está.
– ¿Pegado? ¿No es tinta ni lápiz de color?
– No sé lo que es. Casi estoy segura de que ha salido de debajo de la pintura.
– De debajo de la pintura -repitió Caroline, asustada.
La señora Bazeley alzó un segundo la mirada hacia ella, sorprendida por su tono; luego vio el reloj, y chasqueó la lengua, disgustada.
– De aquí a diez minutos se acabó mi jornada. Betty, tendrás que probar con sosa cuando yo me vaya. No demasiada, ojo, o saldrán ampollas…
La señora Ayres se alejó. No había dicho nada de las marcas, pero Caroline vio que caminaba abrumada, como si aquel recuerdo inesperado de la fiesta y de su desenlace hubiera puesto en el día el definitivo sello siniestro. La madre recogió sus cosas con ademanes lentos e inseguros, dijo que estaba cansada y que quería descansar un rato arriba. Y puesto que el salón, real y verdaderamente, ya había perdido su encanto, Caroline también decidió dejarlo. Recogió la caja de discos desechados y siguió a su madre hasta la puerta…, volviéndose una sola vez para mirar la franja de panel restregado, con su enjambre indeleble de eses, como otras tantas anguilas serpeantes.
Esto fue el sábado, probablemente hacia la misma hora en que yo estaba leyendo mi informe en la conferencia de Londres, aún reconcomido en el fondo de mi mente por toda la historia con Caroline. Al final de la tarde terminó el trabajo en el salón, que otra vez fue precintado concienzudamente, cerrados con cerrojo sus postigos y cerrada la puerta; y los garabatos en la madera -que, al fin y al cabo, eran sinsabores minúsculos en el censo más amplio de los infortunios de la familia- quedaron más o menos olvidados. El domingo y el lunes transcurrieron sin percances. Los dos días fueron fríos, pero secos. De modo que a Caroline, cuando la tarde del martes pasaba por delante de la puerta del salón, le asombró oír en la habitación contigua unos golpecitos débiles y continuos, que ella atribuyó a la caída de agua de lluvia. Desazonada por la idea de que debía de haber aparecido una nueva gotera en el techo, abrió la puerta y miró dentro. Entonces cesó el sonido. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, y atisbo en la habitación a oscuras, pero sólo vislumbró las tiras de papel desgarrado de las paredes y los extraños bultos que formaban los muebles enfundados, y no oyó nada más. Así que cerró la puerta y siguió su camino.
Al día siguiente volvió a pasar por el salón y oyó de nuevo el ruido. Esta vez era un rápido tamborileo o palmeteo, tan inconfundible que entró decidida en la habitación y abrió una contraventana. Al igual que el día anterior, el ruido cesó en cuanto abrió la puerta de par en par: inspeccionó los cubos y palanganas que habían dejado para recoger las gotas que caían del techo, y examinó deprisa la alfombra cubierta con una estera, pero todo estaba seco. Desconcertada ya estaba a punto de desistir cuando se repitió el ruido. Esta vez le pareció que no procedía del interior del salón, sino de una de las habitaciones contiguas. Dijo que ahora era un suave pero agudo rat-ta-tá, como un colegial que tamborilease ociosamente con un palo. Más perpleja e intrigada que nunca, salió al pasillo y se puso a escuchar. Persiguió el sonido hasta el comedor, pero allí cesó bruscamente, para volver a empezar unos segundos después, esta vez claramente al otro lado de la pared, en la salita.
Читать дальше