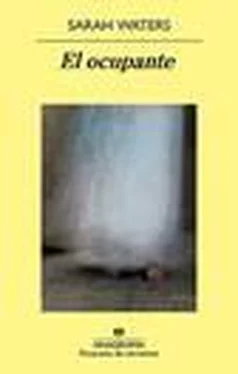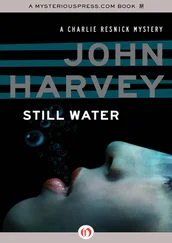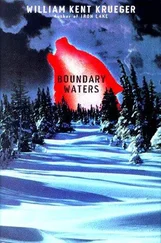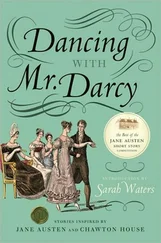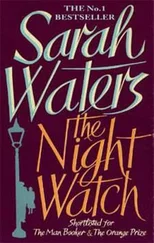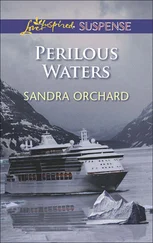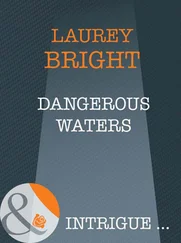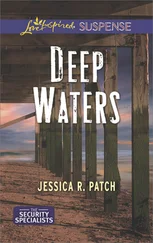– Por favor, no se vaya -dije rápidamente, alargando la mano hacia ella; y el tono sentimental que brotó de mi voz y de mi impulso debieron de ser más que suficientes para delatarnos.
Ella ya había empezado a cruzar resueltamente la salita; ahora hizo un gesto casi de impaciencia…, moviendo hacia mí la cabeza. Y un momento después se había ido.
Vi cómo la puerta se cerraba tras ella y me volví hacia la señora Ayres.
– ¿Es un disparate? -me preguntó.
Dije, desamparado:
– No lo sé.
Ella respiró y hundió los hombros al expulsar el aire. Volvió a su butaca, se sentó pesadamente y me indicó que me sentara en la mía. Me senté en el borde, con el abrigo puesto y el sombrero y la bufanda en la mano. No dijimos nada durante un momento. Vi que ella recapitulaba. Cuando por fin habló, su voz tenía una falsa vivacidad, como un metal mate, excesivamente abrillantado.
– ¡Naturalmente, muchas veces he pensado en que usted y Caroline formen una pareja! -dijo-. Creo que lo pensé el primer día que vino usted aquí. Existe la diferencia de edad, pero eso no significa nada para un hombre, y Caroline es una chica demasiado sensata para preocuparse por ese tipo de consideraciones… Pero usted y ella parecían ser sólo buenos amigos.
– Lo seguimos siendo, espero -dije.
– Y algo más que amigos, evidentemente. -Miró a la puerta y frunció el ceño, perpleja-. ¡Qué reservada es! No me habría dicho nada, ¿sabe? ¡Y soy su madre!
– Es que apenas hay nada que decir.
– Oh, pero estas cosas no son de las que se hacen paulatinamente. Uno cruza la puerta, por así decirlo. En este caso, no preguntaré cuándo la cruzaron.
Me removí, incómodo.
– En realidad, hace muy poco.
– Caroline es mayor de edad, por supuesto. Y siempre ha sabido lo que quiere. Pero, muerto su padre y con su hermano tan enfermo, supongo que yo debería preguntarle algo a usted. Cuáles son sus intenciones y esas cosas. ¡Qué eduardiano suena esto! No se hará ilusiones sobre nuestra economía; lo cual es una bendición.
Otra vez cambié de postura.
– Oiga, verá, esto es un poco penoso. Sería mejor que usted hablase con Caroline. No puedo hablar por ella.
Ella se rió, sin sonreír.
– No, no le recomendaría que lo intente.
– Si le digo la verdad, preferiría que dejásemos este asunto. Créame, tengo que irme.
Ella bajó la cabeza.
– Por supuesto, como quiera.
Pero luché contra mis sentimientos durante un rato más, azorado por el sesgo que había tomado mi visita, entristecido de que aquello -que aún se me antojaba que había surgido más o menos de la nada- hubiera establecido una distancia obvia entre nosotros. Por fin me levanté, bruscamente. Me acerqué a su butaca y ella echó hacia atrás la cabeza para mirarme, y me asombró y alarmó ver que a sus ojos asomaban las lágrimas. La piel en torno a ellos parecía haberse oscurecido y ablandado, y advertí que tenía el pelo -por una vez, sin su pañuelo de seda o mantilla- veteado de gris.
La vivacidad artificial también se había esfumado. Dijo, con un filo de autocompasión burlona:
– Oh, ¿qué va a ser de mí, doctor? Mi mundo se vuelve tan pequeño como un alfiler. ¿No me abandonarán del todo, usted y Caroline?
– ¿Abandonarla? -Retrocedí, meneando la cabeza, intentando quitarle la idea de la cabeza. Pero mi tono sonó en mis oídos tan falso como el suyo unos minutos antes-. Todo esto es absurdamente precipitado. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado y nadie va a abandonarla. Se lo prometo.
Y la dejé y, bastante confundido, recorrí el pasillo, más trastornado que nunca por el giro de los acontecimientos y por la rapidez con que, en tan poco tiempo, las cosas parecían haber dado un salto hacia delante. Creo que ni siquiera pensé en buscar a Caroline. Me limité a caminar hacia la puerta, poniéndome sobre la marcha el sombrero y la bufanda.
Pero al cruzar el vestíbulo me alertó algún sonido o movimiento: miré hacia lo alto de la escalera y la vi allí, en el primer rellano, justo detrás de la curva de la barandilla. La bóveda de cristal iluminaba su figura y su pelo castaño casi parecía rubio a la luz suave y dulce, pero tenía la cara en la sombra.
Me descubrí de nuevo y me acerqué al pie de la escalera. Como ella no bajó, la llamé en voz baja.
– ¡Caroline! Lo siento mucho, no puedo quedarme. Hable con su madre, ¿quiere? Se… se le ha metido en la cabeza que estamos a punto de fugarnos o algo así.
Ella no contestó. Aguardé y luego añadí en voz más baja:
– No vamos a fugarnos, ¿verdad?
Ella se agarró con la mano a una de las balaustradas y sacudió ligeramente la cabeza.
– Dos personas sensatas como nosotros -murmuró-. Parece improbable, ¿no?
Como tenía la cara en la penumbra, su expresión era borrosa. Habló en voz baja, pero tranquila; no creo que lo dijera jocosamente. Pero, en todo caso, había esperado a que yo apareciera, y de pronto me sorprendió que siguiera esperando, esperando a que yo subiera la escalera, llegara a su lado y adelantara las cosas, que las despojase de cualquier interrogante o duda. Pero cuando avancé un paso, fue como si ella no pudiera impedirlo: en su cara surgió un signo de alarma -lo capté, a pesar de la sombra- y retrocedió a toda prisa.
Así que, derrotado, volví a bajar al pavimento de mármol, de color hígado y rosa. Y dije, sin cordialidad:
– Sí, en este momento parece sumamente improbable.
Me puse el sombrero, me di media vuelta y salí por la combada puerta principal.
Empecé a añorarla casi al instante, pero era un sentimiento casi irritante, y una especie de obstinación o cansancio me disuadió de buscarla. Pasé unos días evitando por completo el Hall; tomaba el itinerario más largo, rodeando el parque, y gastaba más gasolina. Después, de una forma totalmente inesperada, tropecé con ella y con su madre en las calles de Leamington. Habían ido en coche a hacer unas compras. Tropecé con ellas demasiado tarde para fingir que no las había visto, y tuvimos una charla embarazosa durante cinco o diez minutos. Caroline llevaba aquel sombrero de lana que le sentaba tan mal, además de una bufanda amarilla que yo no le había visto nunca. Estaba fea, cetrina y lejana, y en cuanto pasó el susto de toparme con ella, comprendí entristecido que no brotaba una corriente entre nosotros, ni tampoco una simpatía especial. Estaba claro que había hablado con su madre, la cual no hizo alusión alguna a mi última visita; en realidad, los tres nos comportamos como si la visita no se hubiera producido. Cuando se marcharon las saludé con el sombrero, como haría con cualquier conocido en la calle. Después me fui malhumorado al hospital… y recuerdo que tuve una disputa terrible con la monja más feroz del pabellón.
Los siguientes días me consagré de nuevo a mis rondas y no me concedí ningún momento de ociosidad y meditación. Y entonces tuve un golpe de suerte. El comité del que era miembro tenía que presentar sus hallazgos en una conferencia en Londres; el hombre que debía leer el documento cayó enfermo y me invitaron a sustituirle. Estando tan turbia la situación con Caroline, me apresuré a aceptar; y como la conferencia fue larga e incluía unos días de estancia como observador en los pabellones de un hospital londinense, por primera vez en varios años interrumpí por completo mi práctica profesional. Pasaron mis casos a Graham y a nuestro suplente, Wise. Salí de Warwickshire hacia Londres el 5 de febrero y en total estuve ausente casi dos semanas.
En un sentido práctico, mi ausencia no podría haber tenido mucha repercusión en la vida de Hundreds, porque a menudo no podía visitar el Hall durante períodos bastante largos. Pero más tarde supe que me echaban de menos. Supongo que habían llegado a contar conmigo y les gustaba pensar que me tenían a mano, dispuesto a pasar por allí si hacía falta, en respuesta a una llamada de teléfono. Mis visitas habían aliviado su sensación de aislamiento; ahora la sensación reaparecía, más deprimente que antes. Para distraerse pasaban una tarde en Lidcote con Bill y Helen Desmond, y después una velada con la anciana señorita Dabney. Otro día iban a Worcestershire para visitar a viejos amigos de la familia. Pero en el viaje consumían la mayor parte de su ración de gasolina, y después el tiempo volvió a ser húmedo y era más difícil circular por las malas carreteras rurales. Temiendo por su salud, la señora Ayres se quedaba tranquilamente en casa. A Caroline, sin embargo, la impacientaba la lluvia continua: se ponía el chubasquero y las botas de agua y trabajaba de firme en la finca. Pasó varios días con Makins en la granja, ayudándole con la primera siembra de la primavera. Después se ocupó del jardín, arregló la valla rota con Barrett e hizo lo que pudo con la cañería atascada. Su última tarea la sumió en el desaliento: al abordar más de cerca el problema, vio hasta qué punto se había filtrado el agua. Cuando desatascó la cañería, entró en la casa para ver los daños que había causado en todas las habitaciones de la fachada oeste. La acompañó su madre; encontraron goteras de poca importancia en dos habitaciones, el comedor y el «cuarto de las botas». Después abrieron el salón.
Читать дальше