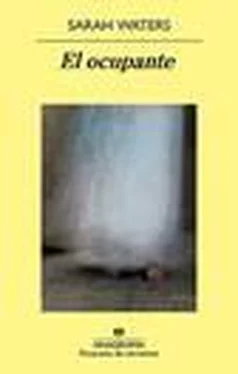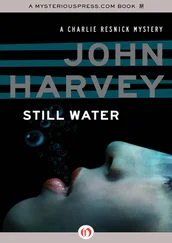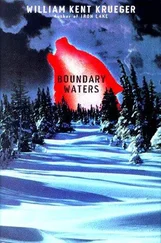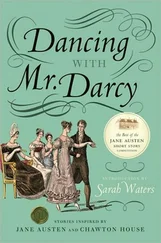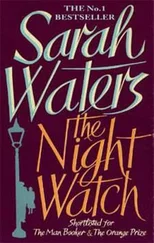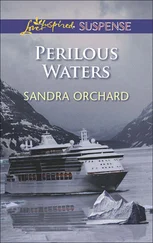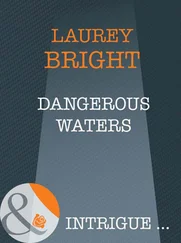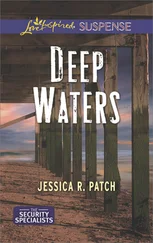Pero la señora Ayres debió de despertarse en algún momento, porque ahora la manta yacía hecha un rebujo en el suelo, como si la hubieran cepillado o arrastrado; y Caroline advirtió que la puerta del vestidor, que ella había cerrado con suavidad pero firmemente, estaba de nuevo abierta.
Yo seguía en Londres mientras sucedía todo esto. Volví a mi casa la tercera semana de febrero, con un estado de ánimo algo agitado. Mi viaje había sido un gran éxito en muchos aspectos. La conferencia me había ido bien. Había pasado la mayor parte del tiempo en el hospital y me había hecho amigo del personal; la última mañana, uno de los médicos me había llevado aparte para proponerme que en algún momento del futuro quizá me interesase considerar la idea de trabajar con ellos en los pabellones. Al igual que yo, era un hombre de orígenes humildes que había estudiado medicina. Dijo que estaba decidido a «mover los hilos» y que prefería trabajar con médicos que «procedían de fuera del sistema». En otras palabras, era de esos hombres que yo había imaginado ingenuamente que yo mismo podría llegar a ser; pero lo cierto era que él tenía treinta y tres años y ya era jefe de su unidad, mientras que yo, varios años mayor que él, no había prosperado nada. En el trayecto de tren hasta Warwickshire medité sobre sus palabras, y me pregunté si estaría a la altura de su aprecio por mí y si podría pensar seriamente en abandonar a David Graham; también me pregunté, con cierto cinismo, qué me ataba a la vida de Lidcote y si alguien me echaría de menos si me marchaba.
El pueblo tenía un aire sumamente limitado y pintoresco cuando fui caminando a mi casa desde la estación, y como la lista de llamadas que me esperaban era la ronda habitual de dolencias rurales -artritis, bronquitis, reumatismos, resfriados-, tuve de repente la sensación de que había estado luchando en vano contra enfermedades de este tipo durante toda mi carrera. Había uno o dos casos distintos, desalentadores de una forma diferente. Una chica de trece años se había quedado embarazada y su padre, jornalero, le había propinado una paliza tremenda. El hijo de un campesino había contraído neumonía: fui a visitarle a la casita familiar y lo encontré terriblemente enfermo y consumido. Tenía siete hermanos, todos ellos enfermos de algo; el padre se había lesionado en el trabajo y estaba de baja. La madre y la abuela habían tratado al chico con remedios anticuados, como atarle al pecho pieles de conejo recién muerto para «sacarle la tos». Receté penicilina y prácticamente pagué yo el preparado. Pero dudé de que llegaran a usarlo. Miraron el frasco con desconfianza, porque «no les gustaba aquel color amarillo». Me dijeron que su médico de cabecera era el doctor Morrison, y que su medicamento era de color rojo.
Salí de la casa con el ánimo por los suelos y en el camino a la mía tomé el atajo a través de Hundreds Hall. Al cruzar la verja tenía intención de visitar el Hall; hacía ya tres días que había regresado de Londres y no había contactado todavía con las Ayres. Pero al acercarme a la casa y ver sus fachadas deterioradas y devastadas sentí un ramalazo de frustración furiosa, y pisé el acelerador y pasé de largo. Me dije que estaba demasiado atareado, que no tenía sentido aparecer sólo para disculparme y marcharme precipitadamente…
Me dije algo parecido la siguiente vez que atravesé el parque, y de nuevo la vez siguiente. Así que no tenía noticias del último cambio de humor de la casa hasta que unos días más tarde recibí una llamada de Caroline para preguntarme si no me importaría pasar a verlas y, según dijo ella misma, «ver si a mi juicio todo estaba en orden».
Rara vez me llamaba por teléfono y no esperaba que me llamase ahora. El sonido de su voz baja, clara, bonita, me transmitió un escalofrío de sorpresa y de placer que casi al instante se transformó en un soplo de inquietud. ¿Algo andaba mal?, le pregunté, y ella respondió vagamente que no, que no ocurría nada malo. Habían tenido «problemas con las goteras», pero «ya estaba arreglado». ¿Y ella estaba bien? ¿Y su madre? Sí, las dos estaban muy bien. Sólo había «un par de cosas» que quería consultar conmigo, si «podía dedicarle un momento».
Fue todo lo que dijo. Me asaltó un sentimiento de culpa y fui más o menos derecho a la casa, postergando a un paciente para ello; me preocupaba lo que encontraría; me imaginé que Caroline tenía cosas más graves que decirme que no se podían comunicar por teléfono. Pero cuando llegué a la casa la encontré en la salita sin iluminar, en una postura que no podría haber sido más prosaica. Estaba arrodillada delante de la chimenea, con un cubo de agua y algunas hojas arrugadas de papel de periódico, haciendo bolas de papier maché que introducía entre las carbonillas para que ardieran.
Estaba remangada hasta los codos y tenía los brazos sucios. El pelo le colgaba encima de la cara. Parecía una criada, una cenicienta fea; y por alguna razón, al verla me enfurecí como un loco.
Ella se puso de pie con esfuerzo e intentó limpiarse las manchas de mugre.
– No hacía falta que viniera tan aprisa -dijo-. No le esperaba.
– Pensé que pasaba algo -dije-. ¿Algo va mal? ¿Dónde está su madre?
– Arriba, en su habitación.
– ¿No estará enferma otra vez?
– No, no está enferma. Al menos…, no lo sé.
Miraba alrededor en busca de algo con que limpiarse los brazos, y finalmente cogió un pedazo de periódico y se frotó en vano con él.
– ¡Por el amor de Dios! -dije, avanzando para ofrecerle un pañuelo.
Ella vio el cuadrado blanco de lino recién planchado y empezó a protestar.
– Oh, no debo…
– Cójalo, le digo -dije, al tendérselo-. Usted no es una fregona, ¿no?
Y como ella titubeaba todavía, sumergí el pañuelo en el cubo de agua manchada de tinta y, seguramente no de un modo muy gentil, le froté yo mismo los brazos y las manos.
Al final los dos nos ensuciamos ligeramente, pero ella, al menos, estaba más limpia que antes. Se bajó las mangas y retrocedió.
– Siéntese, por favor -dijo-. ¿Le apetece un té?
Yo me quedé de pie.
– Dígame lo que ocurre, simplemente.
– En realidad, no hay nada que decir.
– ¿Me ha hecho venir hasta aquí para nada?
– Hasta aquí -repitió ella, en voz baja.
Me crucé de brazos y hablé con más suavidad.
– Perdone, Caroline. Siga.
– Es sólo… -empezó, dubitativa; después, poco a poco me contó lo que había sucedido desde mi última visita: la aparición de los garabatos, primero en el salón y después en el vestíbulo; la «pelotita rebotando» y el «pájaro atrapado»; el descubrimiento que hizo su madre de la última serie de letras escritas.
Para ser sincero, en aquel momento no me pareció gran cosa. Yo no había visto los garabatos, pero cuando finalmente fui al salón y examiné las eses fantasmas e irregulares, no las consideré especialmente inquietantes. En respuesta al relato de Caroline, dije:
– Pero ¿no está claro lo que ha sucedido? Esas marcas deben de llevar ahí… -calculé- pues casi treinta años. La pintura se está pelando y las deja al descubierto. Probablemente ha sido la humedad. No me extraña que no se borren frotando; debe de quedar aún barniz suficiente para que no se vean.
– Sí -dijo ella, sin convicción-, supongo que es así. Pero ¿esas grietas o raspaduras, o como quiera llamarlas?
– ¡Esta casa cruje como un galeón! Lo he oído muchas veces.
– Nunca ha crujido como ahora.
– Quizá nunca haya habido tanta humedad como ahora; y, desde luego, el salón nunca ha estado tan desatendido. Seguramente se están aflojando las maderas.
Ella aún no parecía convencida.
Читать дальше