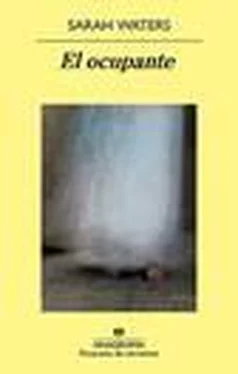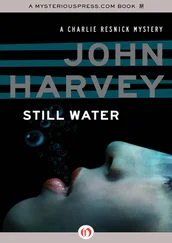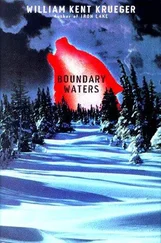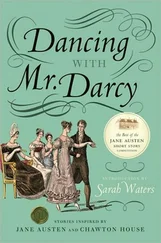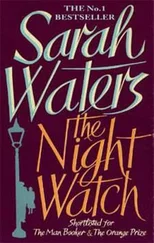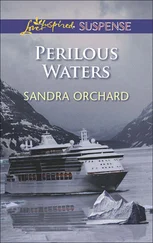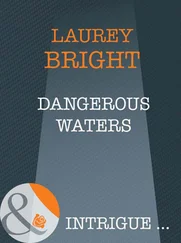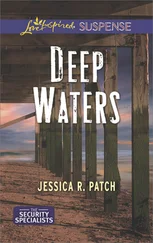– Espera -dijo, medio en broma, medio en serio, casi forcejeando-. Espera. ¡Oh, espera!
Recuerdo ahora las tres o cuatro semanas que siguieron como las de nuestro noviazgo; aunque lo cierto es que lo que hubo entre nosotros no fue nunca tan estable ni tan sencillo para merecer realmente ese nombre. Por una parte yo seguía muy atareado y rara vez la veía, salvo en algunos ratos presurosos. Por otro lado, ella se mostró sorprendentemente escrupulosa a la hora de comunicar a su madre el cambio definitivo en nuestra relación. Yo estaba impaciente por adelantar las cosas, por hacer algún tipo de anuncio. Ella pensaba que su madre «todavía no estaba recuperada del todo»; que la noticia simplemente la «preocuparía». Me aseguró que se lo diría «cuando llegase el momento oportuno». El momento, sin embargo, parecía tardar siglos en llegar, y casi todas las veces que fui al Hall en aquellas semanas, acabé sentado con las dos mujeres en la salita, tomando el té y charlando tediosamente, como si en realidad nada hubiese cambiado.
Pero, por supuesto, había cambiado todo y, desde mi punto de vista, aquellas visitas eran a veces bastante insufribles. Ahora pensaba continuamente en Caroline. Al mirar su rostro recio y anguloso, me parecía increíble que en alguna ocasión la hubiese encontrado fea. Al cruzar con ella la mirada por encima de las tazas de té, me sentía como un hombre de yesca que podría arder con la simple fricción de su mirada contra la mía. Algunos días, después de despedirme me acompañaba hasta el coche; recorríamos en silencio la casa, rebasando una hilera de habitaciones sombrías, y yo pensaba en llevarla a uno de aquellos cuartos desaprovechados para estrecharla en mis brazos. De vez en cuando me aventuraba a hacerlo, pero ella nunca se sentía cómoda. De pie a mi lado apartaba la cabeza y dejaba colgar nacidamente los brazos. Yo notaba cómo sus miembros se ablandaban y calentaban contra los míos, pero despacio, lentamente, como si incluso les fastidiara ceder un poquito. Y si alguna vez yo, frustrado, presionaba más fuerte, sobrevenía un desastre. Caroline se ponía rígida, se tapaba la cara con las manos. «Lo siento», decía, como había dicho aquella noche helada en mi automóvil. «Lo siento. Sé que soy injusta. Sólo necesito un poco de tiempo.»
De modo que aprendí a no pedirle demasiado. Lo que más temía ahora era ahuyentarla. Presentía que, sobrecargada como estaba con los asuntos de Hundreds, nuestro compromiso sólo representaba una complicación más: supuse que aguardaba a que las cosas del Hall mejorasen antes de permitirse hacer planes para un futuro más lejano.
Y en aquel momento una verdadera mejoría parecía al alcance de la mano. La construcción de las viviendas municipales avanzaba; había comenzado la extensión hasta el parque de los conductos de agua y electricidad; la granja, al parecer, levantaba cabeza y Makins estaba contento con todos los cambios. También la señora Ayres, a pesar de las dudas de Caroline acerca de ella, parecía más saludable y feliz que en muchos meses. Cada vez que yo iba a la casa la encontraba vestida con esmero, con toques de carmín y colorete en la cata; como de costumbre, de hecho, iba más arreglada que su hija, que, a pesar del cambio en nuestra relación, seguía poniéndose los viejos e informes suéteres y faldas, los toscos sombreros de lana y calzados sólidos. Pero yo me sentía inclinado a perdonarla porque el tiempo seguía siendo invernal. Al llegar la primavera pensaba llevármela a Leamington y abastecerla de alguna ropa decente. A menudo pensaba con ansiedad en los días del próximo verano: en el Hall con sus puertas y ventanas abiertas de par en par, en Caroline con blusas de manga corta y cuello flexible, en sus miembros largos y morenos, sus polvorientos pies descalzos… Mi propia casa triste se me antojaba ahora tan insulsa como un decorado. Por la noche, acostado en la cama, cansado pero despierto, pensaba en Caroline acostada en la suya. Mi mente atravesaba dulcemente la oscura distancia que nos separaba, traspasaba la verja de Hundreds como un cazador furtivo y recorría el sendero orillado de malezas, empujaba la hinchada puerta principal y cruzaba despacio los cuadrados de mármol; y luego subía sigiloso hacia ella, subía la tranquila y silenciosa escalera.
Un día, a comienzos de marzo, llegué a la casa como de costumbre y descubrí que había sucedido algo. Aquellas jugarretas misteriosas o «juegos de salón» -como Caroline los había llamado una vez- habían recomenzado de una forma nueva.
Al principio no quiso contármelo. Dijo que eran «demasiado aburridos para mencionarlos». Pero tanto ella como su madre tenían un aire cansado y yo se lo comenté y ella me confesó entonces que durante varias noches las había despertado a primeras horas de la mañana el timbre del teléfono. Dijo que había ocurrido en tres o cuatro ocasiones, siempre entre las dos y las tres de la mañana; y cada vez que habían ido a descolgar el auricular, no había nadie en el otro extremo.
Habían llegado a preguntarse si sería yo quien llamaba.
– Eres la única persona que se nos ocurría que pudiera estar levantada a esa hora -dijo Caroline. Miró a su madre y se sonrojó ligeramente-. No eras tú, me imagino.
– ¡No, no era yo! -contesté-. ¡No se me ocurriría llamar tan tarde! Y a las dos de esta mañana estaba bien arropado en la cama. Así que a menos que llamase dormido…
– Sí, claro -dijo ella, sonriendo-. Debió de haber algún lío en la central. Sólo quería asegurarme.
Lo dijo como poniendo punto final al asunto, y yo me olvidé de él. Pero la noche siguiente en que visité la casa supe que habían llamado otra vez una o dos noches antes, alrededor de las dos y media. En esta ocasión, Caroline, acostada, había dejado sonar el teléfono, reacia a levantarse en el frío y la oscuridad. Pero al final los timbrazos eran tan fuertes y frenéticos que no pudo desoírlos y, al oír que su madre se removía en su habitación, había bajado a contestan., y sólo había comprobado que, como de costumbre, no había nadie en el otro extremo.
– Pero no -se corrigió-: la línea no estaba muerta. Eso es lo raro. No se oía una voz, pero pensé…, oh, parece una idiotez, pero habría jurado que había alguien allí. Alguien que había llamado especialmente a Hundreds, especialmente a nosotras. Y ya ves, otra vez pensé en ti.
– Y otra vez -dije- yo estaba durmiendo y soñando. -Y como en esta ocasión estábamos solos, añadí-: Soñando contigo, muy probablemente.
Le puse una mano en el pelo; ella cogió mis dedos y los apaciguó.
– Sí. Pero llamó alguien. Y he estado pensando…, no puedo quitarme la idea de la cabeza. ¿No crees que podría haber sido Roddie?
– ¡Rod! -dije, sobresaltado-. Oh, no, en absoluto.
– Es posible, ¿no? Supongamos que tuviera algún problema…, en la clínica, quiero decir. Hace mucho que no le vemos. El doctor Warren dice siempre lo mismo cada vez que nos escribe. Podrían estar haciéndole cualquier cosa, probando cualquier tipo de medicina o tratamiento. En realidad, no sabemos lo que hacen. Sólo pagamos las facturas.
Le tomé las dos manos con la mía. Vio mi expresión y dijo:
– Es sólo un presentimiento que tuve, el de que alguien llamaba…, bueno, porque tenía algo que decirnos.
– ¡Eran las dos y media de la mañana, Caroline! Todo el mundo pensaría en la hora. Debe de ser justamente lo que pensaste la última vez; que debió de haber un cruce en las líneas. De hecho, ¿por qué no llamas a la centralita ahora, hablas con la telefonista y le explicas lo ocurrido?
– ¿Crees que debería?
– Si eso te tranquiliza, ¿por qué no?
Así que, frunciendo el ceño, fue al anticuado supletorio que había en la salita y marcó el número de la operadora. Habló de espaldas a mí, pero la oí contar la historia de las llamadas. «Sí, si no le importa», le oí decir, con una animación artificial en la voz, y un momento después, ya sin tanta vivacidad: «Ya. Sí, supongo que tiene razón. Sí, gracias… Perdone por haberla molestado».
Читать дальше